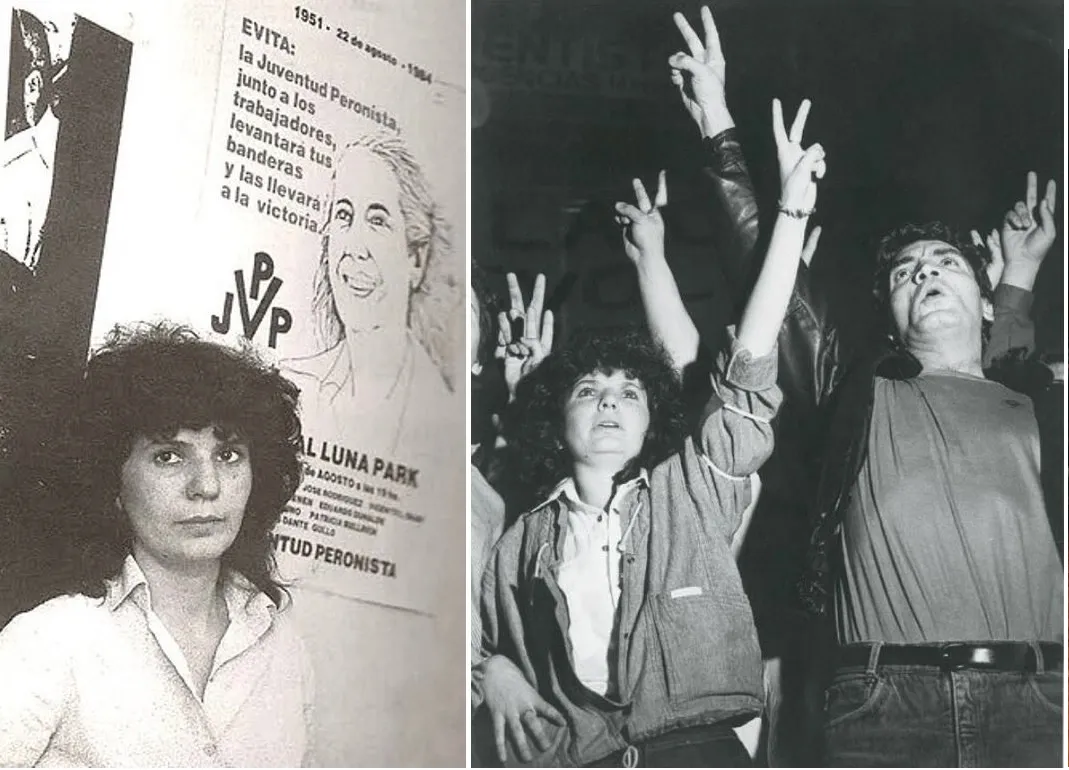Lo he dicho y escrito en innumerables ocasiones, y de hecho, es una de las tesis por las que he sido criticado en más ocasiones: en un mundo donde los smartphones son una extensión inseparable de nuestra vida cotidiana, prohibir su uso en las aulas no solo es una medida retrógrada, sino una renuncia irresponsable al deber de educar.


Es una forma de rendición, de claudicación pedagógica frente a la complejidad del presente. En lugar de enseñar a los alumnos a utilizar de forma crítica y eficaz una herramienta que tendrán permanentemente en sus bolsillos, preferimos mirar hacia otro lado y soñar con aulas «libres de distracciones», como si el problema fuese el dispositivo y no la falta de propósito educativo.
Una investigación publicada recientemente en Information Systems Research, uno de los mejores y más prestigiosos journals de mi área, titulada «Can mobile phones motivate learning? Evidence from a randomized controlled trial in higher education«, viene a confirmar lo que algunos venimos diciendo desde hace años. El estudio, realizado en universidades del sur de Asia, muestra que el uso adecuado de móviles en el aula puede mejorar la motivación y participación de los estudiantes, e incluso tener un impacto positivo en sus resultados académicos. Pero lo más relevante es que estos efectos no se deben a los móviles en sí, sino a cómo se integran pedagógicamente: se trata de usarlos para ampliar el acceso a recursos, fomentar la curiosidad y crear conexiones con el contenido.
Obviamente, y eso no se le escapa a nadie, no se trata de poner el móvil sobre la mesa y dejar que los estudiantes se distraigan con las redes sociales y los mensajes instantáneos. Se trata de convertir el dispositivo en una herramienta de aprendizaje activa, en un libro de texto dinámico, en un acceso constante al conocimiento que complementa lo que el profesor explica. En lugar de bloquear los móviles, lo que deberíamos estar haciendo es instalar cargadores en los pupitres para que puedan usarlos sin límites mientras el profesor guía su uso. Como he dicho en muchísimas ocasiones, «en lugar de prohibir los móviles, habría que poner enchufes para cargarlos en los pupitres». Porque ese es el mundo que van a habitar: uno en el que el conocimiento está a un clic, y lo que marca la diferencia no es tener acceso, sino saber discernir, buscar, analizar y aplicar.
En muchas ocasiones he criticado la decisión de muchos gobiernos de avanzar hacia la prohibición de móviles en las aulas, respaldada en España por un aplastante 85% de la población según SocioMétrica. Una mayoría equivocada, que prefiere la comodidad de la prohibición a la dificultad (y a la responsabilidad) de educar. Esa actitud solo generará generaciones de ignorantes tecnológicos, personas sin criterio, sin herramientas para sobrevivir en un mundo donde la desinformación, el ruido y los sesgos algorítmicos serán el pan de cada día. Relegar el uso del móvil a un aprendizaje «espontáneo» o «guiado por colegas» es fabricar ignorantes fáciles de engañar y manipular.
El problema no es el smartphone, sino la escuela. Una escuela anclada en el pasado, que ve la tecnología como una amenaza en lugar de una oportunidad. Una escuela que pretende funcionar como un templo cerrado, como un laboratorio aislado, cuando debería ser una plataforma abierta a un mundo en rápida evolución.
Ya no estamos hablando de teorías ni de intuiciones. Lo que muchos ya habíamos podido comprobar a nuestro nivel, lo dicen los estudios, lo dicen los datos, lo demuestra la experiencia. Cuando los profesores integran los smartphones con sentido pedagógico, el aula se transforma. Los estudiantes no solo aprenden más, sino que se implican, preguntan e investigan. El móvil se convierte en una extensión de su curiosidad. Y ese, justamente, debería ser el objetivo de la educación: despertar y canalizar la curiosidad, no reprimirla con normas anacrónicas que solo buscan la comodidad.
Quienes prohíben los smartphones en las aulas argumentan que los alumnos «se distraen». Por supuesto que distraen. Igual que distrae una pizarra mal usada, una clase mal planteada o un profesor incapaz de captar el interés. La distracción no es un fallo del alumno, es un fracaso del sistema educativo. La solución no es quitar el móvil, sino darle sentido. Educar es difícil, pero prohibir es fácil. Y es precisamente esa facilidad la que la convierte en una mala decisión.
No podemos preparar a nuestros jóvenes para el futuro si les impedimos usar las herramientas del presente. No podemos formar ciudadanos críticos, informados y responsables, si les privamos de la experiencia de aprender a usar con criterio la tecnología que define el mundo en el que vivirán. Prohibir los móviles en clase es como enseñar informática sin ordenadores o a nadar sin agua. Una farsa. Una cobardía. Una renuncia.
La educación del siglo XXI exige valentía. Exige cambiar paradigmas, asumir riesgos, explorar nuevos métodos. Y exige entender que el aula ya no puede ser un espacio cerrado al exterior, sino una red viva de conexiones con el mundo. En esa red, el smartphone no es un enemigo: es un aliado, y su cada vez mayor ubicuidad, una ventaja. Pero solo lo será si dejamos de temerlo y empezamos a enseñarlo.
En lugar de prohibir, eduquemos. En lugar de temer, integremos. En lugar de apagar, conectemos. Es hora de transformar nuestras aulas en verdaderos laboratorios de pensamiento crítico, donde los dispositivos móviles sean parte del proceso, no un obstáculo. Porque lo que está en juego no es la disciplina, ni el orden, ni la nostalgia por un pasado más simple. Lo que está en juego es el futuro. Y el futuro, queramos o no, viene con smartphone incluido. O con el dispositivo que venga detrás, que de nuevo querrán volver a prohibir.
Nota: https://www.enriquedans.com/