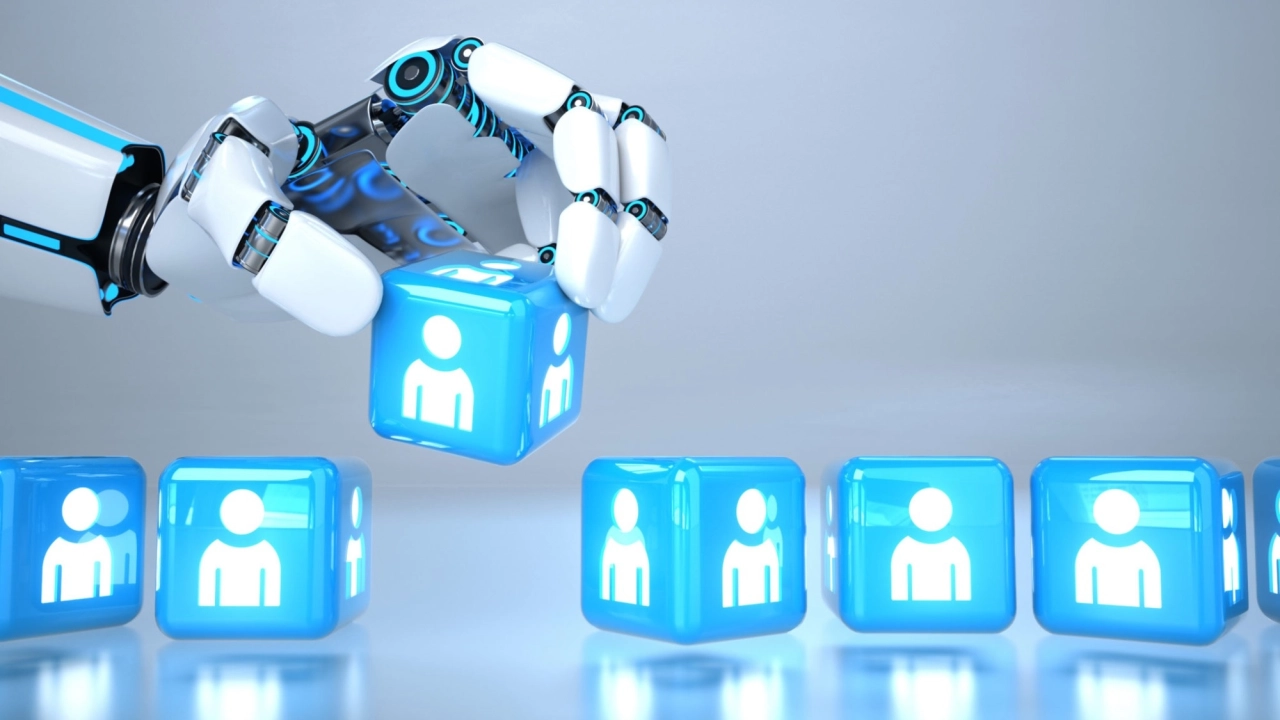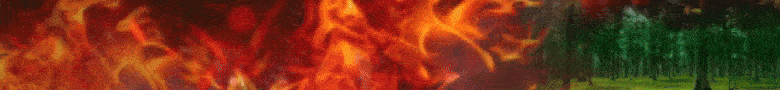
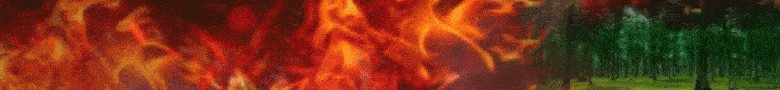

apenas noventa y un años se instaló internacionalmente la noción de derechos humanos. Ocurrió en Viena, en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (14 al 25 de junio de 1933). Es cruelmente irónico, porque fue justamente en Viena en donde Hitler sería recibido seis años más tarde con eufórica y fanática pleitesía para iniciar la mayor devastación de esos derechos conocida desde ahí en adelante.
Quince años después, a la salida de la Segunda Guerra, se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, presentada como “un ideal común para todos los pueblos y naciones”. Desde entonces los derechos se explicitaron y extendieron considerablemente y también los organismos (muchos de ellos burocráticos, ineficientes y meramente nominales) destinados a impulsarlos y verificarlos. La más aceptada de las clasificaciones que los definen señala tres tipos de derechos. Los de primera generación, que son los civiles y políticos, nacidos con la Revolución francesa a finales del siglo XVIII. Entre otras cuestiones garantizan la vida, la libertad personal y la de expresión, juicio justo, igualdad ante la ley, presunción de inocencia hasta que se demuestre culpabilidad, libre circulación y residencia, libertad de pensamiento y religión. Los de segunda generación nacieron en las postrimerías del siglo XIX y se explayaron en el XX, su contenido es de tipo social y procuran impulsar las mejoras en las condiciones de vida. Abarcan, además de otros temas, el derecho a trabajo con salario justo, a educación, a salud, a nivel de vida adecuado, a seguridad pública, a cuidados y asistencia especiales en la maternidad, la infancia y la vejez. Los de tercera generación apuntan a preservar bienes colectivos como son la paz, el desarrollo y el medio ambiente e incluyen, por ejemplo, la coexistencia pacífica, la cooperación regional e internacional, la autodeterminación de los pueblos, la preservación de aquello que se considera patrimonio común de la humanidad, la independencia económica y política.
Una vez aceptados y consagrados estos derechos por las naciones que se comprometieron a resguardarlos es obvio que son los Estados los encargados de garantizar y supervisar su respeto y cumplimiento, y que es ante ellos que los ciudadanos han de reclamarlos. Toda nación que se proclame democrática y pretenda estar a la altura de estándares civilizados propios del siglo XXI tiene el deber, a cargo de sus gobernantes, de respetar todos estos derechos y de hacerlos cumplir. Un gobierno que se considere auténticamente liberal tendría que figurar a la cabeza de esas naciones, más aún si se toma en cuenta el ideario de grandes pensadores liberales de todos los tiempos, como John Stuart Mill, Adam Smith, John Locke, Thomas Jefferson, Karl Popper, Raymond Aron, el barón de Montesquieu, John Kenneth Galbraith e Isaiah Berlin, por nombrar solo unos pocos.
Si hiciera falta recordar que libertarismo no es liberalismo (ni mucho menos) y que en su versión más estrafalaria y desmesurada muchos de los derechos enunciados y conquistados a esta altura de la historia le son indiferentes, se puede tomar como ejemplo reciente el decreto del gobierno nacional que coarta el derecho a la información pública, y como cuestiones más permanentes el recorte de medicamentos gratuitos a jubilados y el empobrecimiento de las jubilaciones (derecho a asistencia en la vejez), la poda del presupuesto universitario (derecho a la educación), el aumento exponencial de la pobreza generado por un ajuste fiscalista obsesivo (derecho a vida digna). Son botones de muestra. Hay más. Cuando la libertad enfrenta o desvirtúa otros derechos, se la nombra en vano.
Por Sergio Sinay * Escritor y periodista. / Perfil