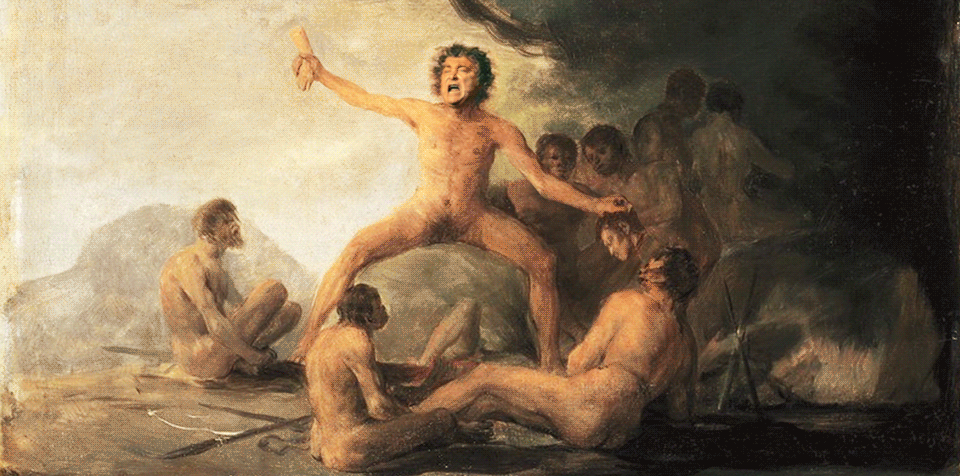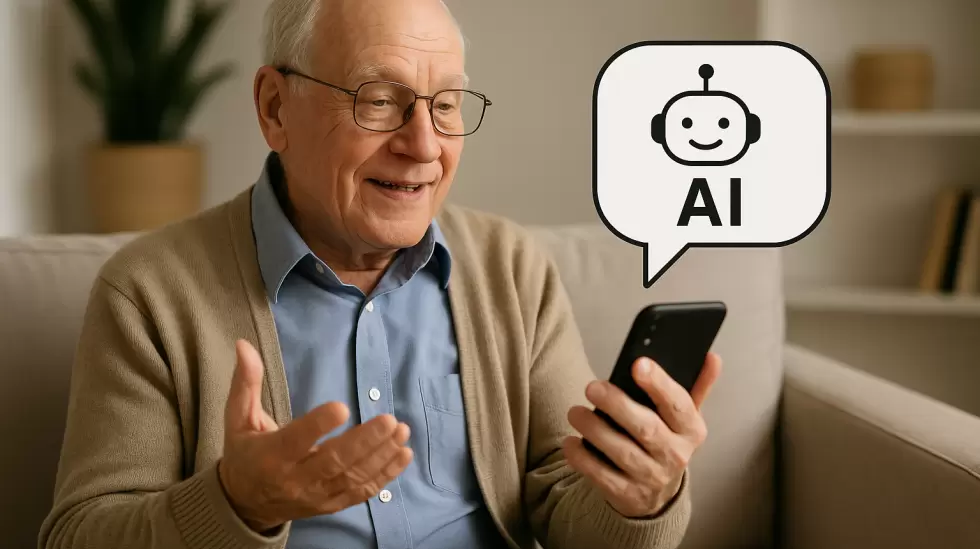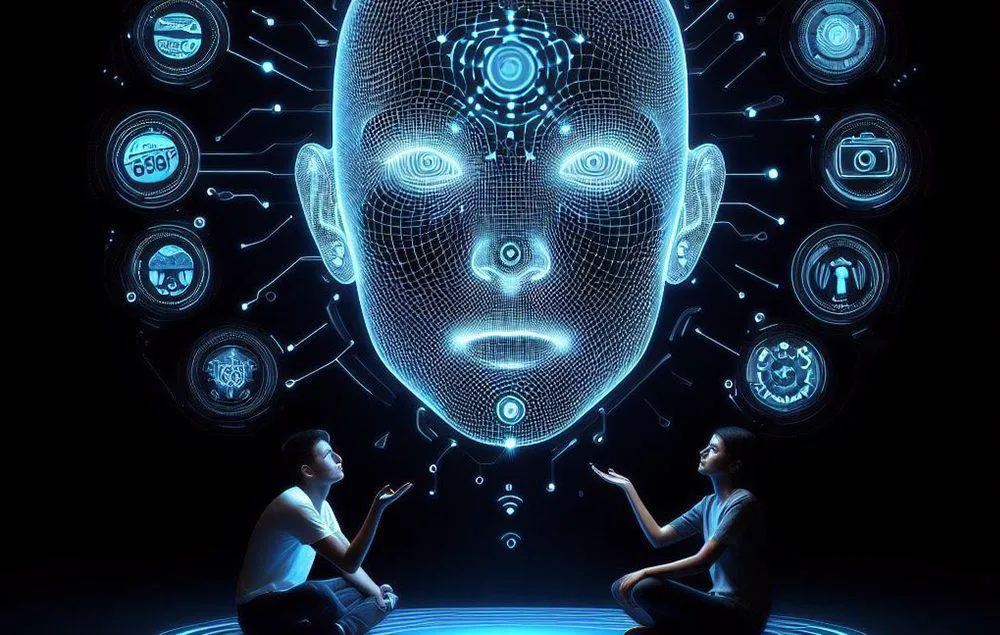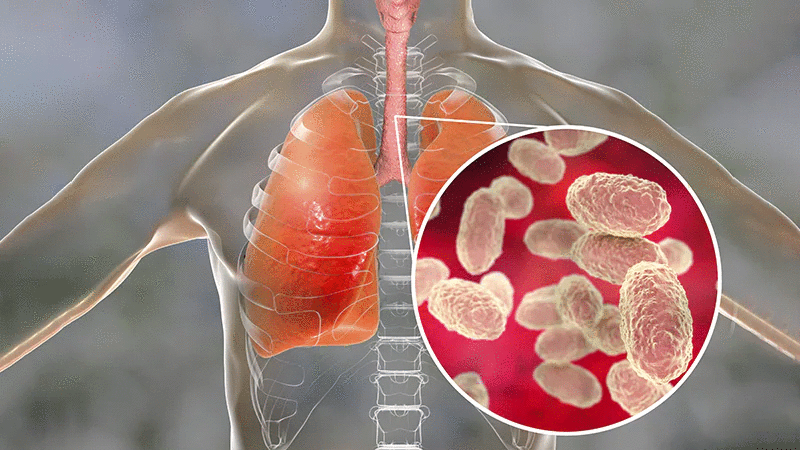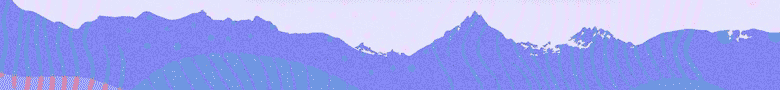
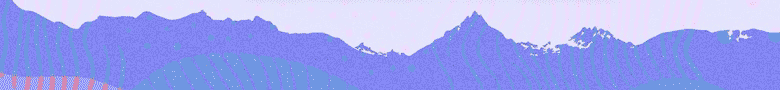
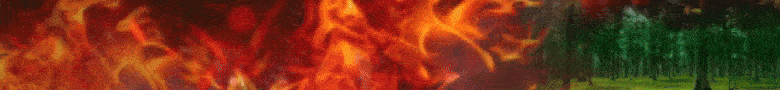
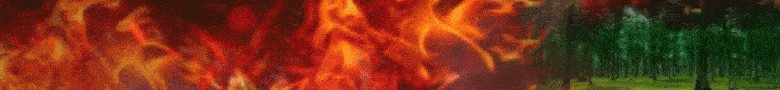

Quienquiera que hable hoy de “crisis” corre el riesgo de que lo despachen como un charlatán pomposo, dada la banalización del término por obra de una palabrería inagotable. Pero la idea de que actualmente enfrentamos una crisis puede tener un sentido bien definido. Si la caracterizamos con precisión y detectamos su dinámica distintiva, podremos determinar mejor qué se necesita para resolverla. Sobre esa base, también podríamos vislumbrar un camino que nos saque del callejón sin salida donde estamos atascados, y eso mediante un realineamiento político que conduzca a una transformación de la sociedad entera.
A primera vista, la crisis de nuestros días parece ser política. Su expresión más espectacular está aquí mismo, en los Estados Unidos: Donald Trump, su elección, su presidencia y la disputa que la rodea. Pero no faltan situaciones análogas en otros lugares: la debacle del brexit en el Reino Unido; la menguante legitimidad de la Unión Europea y la desintegración de los partidos socialdemócratas y de centroderecha que abogaban por ella; también la bonanza creciente de los partidos racistas y antiinmigrantes en el norte y el centro-este de Europa, más el surgimiento de fuerzas autoritarias, entre ellas algunas que pueden calificarse de protofascistas, en América Latina, Asia y el Pacífico. Nuestra Crisis política, si de eso se trata, no es solo estadounidense, sino global.
Lo que hace creíble esa afirmación es que, pese a sus diferencias, todos estos fenómenos tienen una característica en común. Todos implican un debilitamiento drástico, si no un liso y llano derrumbe, de la autoridad de las clases y los partidos políticos establecidos. Es como si multitudes de personas en todo el mundo hubiesen dejado de creer en el sentido común imperante que apuntaló la dominación política durante las últimas décadas. Como si esas personas hubieran perdido la confianza en la buena fe de las élites y buscaran nuevas ideologías, organizaciones y liderazgos. Dada la escala del derrumbe, es improbable que se trate de una coincidencia. Por eso, supongamos que enfrentamos una crisis política global.
Por fuerte que suene, esto es apenas una parte de la historia. Los fenómenos mencionados constituyen la faceta específicamente política de una crisis más amplia y proteica que presenta otros aspectos –el económico, el ecológico y el social–que, tomados en conjunto, dan por resultado una crisis general. Lejos de ser sectorial, la crisis política no puede entenderse al margen de los bloqueos a los que responde en otras instituciones, aparentemente no políticas. En los Estados Unidos esos bloqueos incluyen la metástasis de las finanzas; la proliferación de “McEmpleos” precarios en el sector de servicios; el incremento imparable de la deuda de los consumidores para permitir la compra de baratijas producidas en otros lugares; el crecimiento conjunto de las emisiones de dióxido de carbono, los climas extremos y el negacionismo de la crisis climática; el encarcelamiento masivo de personas de determinadas categorías raciales y la violencia policial sistémica, además de un estrés en aumento que afecta la vida familiar y comunitaria, debido en parte a la prolongación de la jornada laboral y la disminución de las ayudas sociales. En conjunto, estas fuerzas socavan desde hace algún tiempo nuestro orden social sin producir un terremoto político. Ahora, sin embargo, todo puede suceder. En el extendido rechazo hacia la manera habitual de hacer política, una crisis sistémica objetiva ha encontrado su voz política subjetiva. La faceta política de nuestra crisis general es una crisis de hegemonía.
Es como si multitudes de personas en todo el mundo hubiesen dejado de creer en el sentido común imperante que apuntaló la dominación política durante las últimas décadas.
Donald Trump es el ejemplo modélico de esta crisis de hegemonía. Pero no podremos entender su ascenso si no ponemos en claro las condiciones que lo posibilitaron. Para hacerlo, tendremos que indagar la cosmovisión desplazada por el trumpismo y explorar el proceso que llevó a su desmoronamiento. Las ideas indispensables para alcanzar ese fin provienen de Antonio Gramsci. Hegemonía es la palabra que eligió Gramsci para designar el proceso por el cual una clase dominante hace que su dominación parezca natural, al instalar las premisas de su cosmovisión como el sentido común de la sociedad en su conjunto. Su correlato organizacional es el bloque hegemónico: una coalición de fuerzas sociales dispares reunidas por la clase dominante, por medio de las cuales afirma su liderazgo. Si pretenden recusar ese ordenamiento, las clases dominadas deben construir un nuevo y más persuasivo sentido común, o contrahegemonía, y una nueva y más poderosa alianza política, o bloque contrahegemónico.
Debemos mencionar una idea que se suma a las propuestas por Gramsci. Cada bloque hegemónico encarna una serie de supuestos acerca de lo que es justo y bueno y lo que no lo es. Al menos desde mediados del siglo XX, la hegemonía capitalista se forjó en los Estados Unidos y en Europa mediante la combinación de dos aspectos diferentes del bien y la justicia: uno centrado en la distribución, otro en el reconocimiento. El aspecto distributivo indica cómo la sociedad debería asignar los bienes divisibles, en especial el ingreso. Este aspecto remite a la estructura económica de la sociedad y también, aunque de manera indirecta, a sus divisiones de clases. El aspecto del reconocimiento expresa cómo la sociedad debería atribuir el respeto y la estima, que son las marcas morales de la pertenencia y la integración. Centrado en el orden de estatus de la sociedad, este aspecto remite a sus jerarquías de, precisamente, estatus.
Juntos, la distribución y el reconocimiento constituyen los componentes normativos esenciales con los que se construyen las hegemonías. Si sumamos esta idea a las de Gramsci, podemos decir que Trump y el trumpismo fueron posibles debido a la ruptura de un bloque hegemónico anterior, así como al descrédito de su nexo normativo distintivo entre distribución y reconocimiento. Si diseccionamos la construcción y la ruptura de ese nexo, podremos esclarecer no solo el trumpismo, sino también las perspectivas, después de Trump, de un bloque contrahegemónico capaz de resolver la crisis. Voy a explicarme.
La hegemonía del neoliberalismo progresista
Antes de Trump, el bloque hegemónico que dominaba la política estadounidense era el neoliberalismo progresista. Esta denominación puede parecer un oxímoron, pero se aplicaba a una alianza real y poderosa de dos improbables compañeros de cama: por un lado, las corrientes liberales dominantes de los nuevos movimientos sociales (feminismo, antirracismo, multiculturalismo, ambientalismo y derechos de la comunidad LGBTQ+), y por otro, los sectores más dinámicos, de punta, “simbólicos” y financieros de la economía (Wall Street, Silicon Valley y Hollywood). Esta extraña pareja se mantenía unida gracias a una peculiar combinación de puntos de vista sobre la distribución y el reconocimiento.
El bloque neoliberal progresista conjugaba un programa económico expropiador y plutocrático con una política meritocrática liberal de reconocimiento. El componente distributivo de esta amalgama era neoliberal. Resueltas a emancipar a las fuerzas del mercado de la pesada mano del Estado y la cruz de la política de “impuestos altos y gran gasto público”, las clases que dirigían este bloque aspiraban a liberalizar y globalizar la economía capitalista. Esto era sinónimo de financiarización: eliminar las barreras y protecciones que impedían el libre movimiento de los capitales; desregular la actividad bancaria y la imparable deuda usuraria; desindustrializar; debilitar los sindicatos, y promover el trabajo precario y mal pago. Popularmente asociadas con Ronald Reagan pero implementadas y consolidadas, en lo sustancial, por Bill Clinton, estas políticas deprimieron el nivel de vida de la clase obrera y la clase media a la vez que transferían la riqueza hacia arriba, principalmente al 1%, claro está, pero también a los escalones superiores de las clases profesionales y gerenciales.
Gracias a este ethos, las políticas que propiciaban la redistribución hacia arriba de la riqueza y el ingreso adquirieron una pátina de legitimidad.
Los neoliberales progresistas no inventaron esta economía política. Ese honor pertenece a la derecha: a sus luminarias intelectuales Friedrich Hayek, Milton Friedman y James Buchanan; a sus políticos visionarios Barry Goldwater y Ronald Reagan, y a sus muy adinerados propiciadores Charles y David Koch, entre otros. Pero la versión “fundamentalista” de derecha del neoliberalismo no podía llegar a ser hegemónica en un país cuyo sentido común aún era producto del pensamiento del New Deal, la “revolución de los derechos” y un gran número de movimientos sociales herederos de la Nueva Izquierda. Para que el proyecto neoliberal triunfara, había que presentarlo en un nuevo envase, darle un atractivo más amplio y vincularlo con aspiraciones emancipatorias no económicas. Una economía política profundamente regresiva podría convertirse en el centro dinámico de un nuevo bloque hegemónico solo si se la adornaba con las galas del progresismo.
Por consiguiente, los “nuevos demócratas” tuvieron que aportar el ingrediente esencial: una política progresista de reconocimiento. Respaldados por fuerzas progresistas de la sociedad civil, difundieron un ethos del reconocimiento superficialmente igualitario y emancipatorio. En el núcleo de ese ethos convivían ideales de “diversidad”, “empoderamiento” de las mujeres, derechos para la comunidad LGBTQ+, posracialismo, multiculturalismo y ambientalismo. Estos ideales se interpretaban de una manera limitada y específica que era plenamente compatible con la transformación de la economía estadounidense conforme a los dictados de Goldman Sachs: la protección del ambiente significaba el comercio de las cuotas de emisiones de carbono. La promoción del acceso a la propiedad de la vivienda equivalía a armar lotes de préstamos de alto riesgo y revenderlos como bonos respaldados por hipotecas. Igualdad era sinónimo de meritocracia.
La reducción de la igualdad a la meritocracia fue especialmente fatídica. El programa neoliberal progresista para alcanzar un orden justo de estatus no apuntaba a abolir la jerarquía social, sino a “diversificarla” mediante el “empoderamiento” de las mujeres, las personas de color y los integrantes de minorías sexuales “talentosos” para que llegaran a la cima. Ese ideal es intrínsecamente específico de una clase y apunta a garantizar que individuos “meritorios” de “grupos subrepresentados” puedan alcanzar posiciones y retribuciones similares a las de los varones blancos heterosexuales de su propia clase. La variante feminista es reveladora pero, por desdicha, no única. Centrada en el “feminismo corporativo” y la “ruptura del techo de cristal”, sus principales beneficiarias solo podían ser quienes ya poseían el capital social, cultural y económico requerido. En cuanto a las demás, ni lograrían subir un escalón desde el sótano.
Por sesgada que fuera, esta política de reconocimiento cautivó a numerosas corrientes de los movimientos sociales progresistas que pasaron a integrar el nuevo bloque hegemónico. Por supuesto, no todos los antirracistas, feministas, multiculturalistas, etc., adhirieron a la causa neoliberal progresista, pero quienes sí lo hicieron, a sabiendas o no, constituyeron el segmento más cuantioso y visible de sus respectivos movimientos, mientras los opositores quedaron confinados en los márgenes. Los progresistas del bloque neoliberal progresista eran sus socios menores, mucho menos poderosos que sus aliados de Wall Street, Hollywood y Silicon Valley. A pesar de todo, otorgaron algo esencial a esa peligrosa relación: carisma, un “nuevo espíritu del capitalismo”. Con un aura de emancipación que lo envolvía todo, el nuevo “espíritu” aportó a la actividad económica neoliberal un entusiasmo único. Asociado al pensamiento progresista y a todo lo liberador, cosmopolita y moralmente avanzado, lo que antes era deprimente se volvió electrizante. Gracias a este ethos, las políticas que propiciaban la redistribución hacia arriba de la riqueza y el ingreso adquirieron una pátina de legitimidad.
Aun así, para poder conquistar la hegemonía el bloque neoliberal progresista emergente tenía que derrotar a dos rivales. Primero debía vencer a los remanentes nada insustanciales de la coalición del New Deal. En una anticipación del “nuevo laborismo” de Tony Blair, el ala clintoniana del Partido Demócrata desarticuló en silencio esa alianza anterior. Para reemplazar al bloque histórico que había conseguido unir a los trabajadores sindicalizados, los inmigrantes, los afroestadounidenses, las clases medias urbanas y algunos sectores del gran capital industrial durante varias décadas, se forjó una nueva alianza de empresarios, banqueros, residentes suburbanos, “trabajadores simbólicos”, nuevos movimientos sociales, latinos [Latinx] y jóvenes, sin perder el apoyo de la comunidad afroestadounidense, que sentía que no tenía ningún otro lugar adonde ir. En la campaña por la nominación presidencial demócrata de 1991-1992, Bill Clinton se alzó con la victoria al hablar de diversidad, multiculturalismo y derechos de las mujeres, aunque luego predicaría con el ejemplo de… Goldman Sachs.
Por Nancy Fraser * Le Monde Diplomatique,