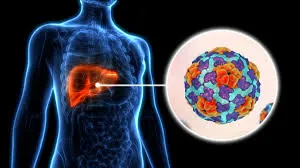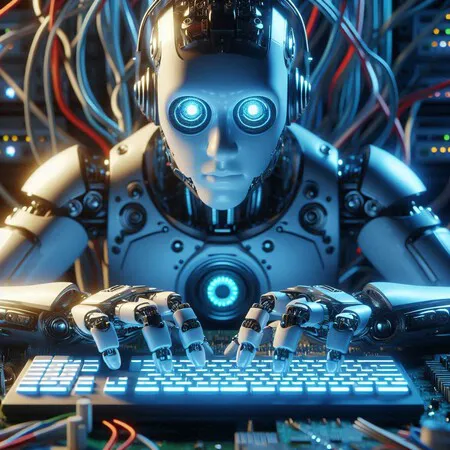Javier Milei blande su motosierra como símbolo de su cruzada anticolectivista: promete arrasar con “la casta” y le declara la guerra al “maldito socialismo”. Al otro lado del Atlántico, Santiago Abascal vocifera por la patria, la familia y la fe, mientras alerta sobre una “dictadura progre” que, según él, avanza en Occidente. Giorgia Meloni presenta a la inmigración como una amenaza a “la identidad italiana”. Mientras tanto, Viktor Orban consolida su “democracia iliberal” en Hungría: encarcela opositores políticos, ataca a las feministas y a los colectivos de diversidad sexual, y reclama “la pureza de la nación”. En Estados Unidos, Donald Trump demoniza a los migrantes y promete purgas contra adversarios, mientras llama “enemigos del pueblo” a medios, jueces y movimientos progresistas. La extrema derecha, antes marginal, hoy domina el escenario político y la conversación pública.


Que estas derechas compartan sustratos y dispositivos comunes no significa que entonen la misma melodía. De hecho, como advierten Steven Forti, Ruth Braunstein o Cas Mudde, sus estrategias, posicionamientos y grados de radicalización no siempre coinciden. Algunas –como la Agrupación Nacional (RN) en Francia o los Demócratas de Suecia– promueven un Estado de Bienestar robusto pero excluyente (reservado sólo para los “nativos”); mientras que otras, como Vox, optan por perfiles económicos nítidamente neoliberales. Algo similar sucede en el terreno geopolítico: mientras que formaciones como la Liga, de Matteo Salvini, o Fidesz, de Viktor Orban, gravitan en torno a la Rusia de Putin; otras –como la polaca Ley y Justicia (PiS) o Fratelli d’Italia– se alinean en el espectro “atlantista”. Estas diferencias no sólo responden a posicionamientos programáticos: también obedecen a genealogías políticas diversas. En la amplia constelación de las extremas derechas conviven formaciones herederas de organizaciones posfascistas, partidos provenientes de derechas tradicionales y organizaciones surgidas de nuevos movimientos identitarios. Estas trayectorias configuran identidades heterogéneas: algunas próximas al nacionalcatolicismo, otras al liberalismo-conservador, otras al etnonacionalismo.
Pero aunque sus diferencias sean nítidas, todas se articulan en torno a un núcleo común. Como destacan Pablo Stefanoni o Steven Forti, estas formaciones comparten un repertorio reaccionario. Su punto de encuentro –que se expresa en instancias como la Conferencia de Acción Política Conservadora o el Foro de Madrid— es la batalla cultural antiprogresista. La retórica antiwoke funciona como una lingua franca capaz de reunir, dentro de un mismo eje, a libertarios como Milei, nacionalcatólicos como Abascal y etnonacionalistas como Orban. Aunque las modulaciones varían, el enemigo común está delineado. Y cuando estas fuerzas acceden al gobierno, su discurso se traduce en políticas regresivas, vulneración de derechos, ataques a las instituciones democráticas y prácticas autoritarias concretas.
No es extraño que en un contexto como este las sombras del pasado vuelvan a proyectarse sobre el presente. Es entonces cuando la palabra “fascismo” ingresa en escena. El término, que se reproduce ampliamente en diversos espacios, opera, en algunos casos, como una alarma moral, y, en otros, como una categoría “comodín”, que permite unificar a estas fuerzas bajo un mismo signo. Milei —con su anticolectivismo furioso, su desprecio por la democracia social, sus alianzas con Vox y el trumpismo, y su guerra contra el feminismo, las diversidades y los organismos de derechos humanos— no ha quedado al margen de esta imputación.
Pero, ¿son estas derechas realmente fascistas? ¿Tiene sentido aplicar el término? ¿No corremos el riesgo de vaciar el concepto si lo usamos como sinónimo de cualquier autoritarismo de derecha? ¿Qué ganamos, y qué perdemos, cuando lo hacemos?
El problema del “fascismo”
Los especialistas en fascismo han sido particularmente cautelosos a la hora de extender la categoría más allá de su contexto original. De hecho, el debate sobre qué regímenes pueden ser propiamente llamados “fascistas” sigue abierto, a punto tal que incluso los regímenes de Franco en España o de Salazar en Portugal han sido objeto de controversia. Historiadores y sociólogos como Stanley Payne, Juan José Linz y Robert Paxton han subrayado el carácter conservador, clerical y contrarrevolucionario de estas experiencias, más próximo al autoritarismo conservador que al fascismo revolucionario de masas. El propio Emilio Gentile –una de las máximas autoridades historiográficas sobre el fascismo italiano— ha insistido en una definición de fascismo basada en algunas características distintivas: la movilización totalitaria, la religión política, el imperialismo expansivo, la revolución antropológica y la guerra como fin principal de la vida humana.
En este sentido, el fascismo histórico constituye un fenómeno político situado, con coordenadas históricas precisas. Emergió en Europa tras la Gran Guerra, como una respuesta radical a la crisis del liberalismo y —para algunos autores— a la amenaza socialista. Fue un proyecto de revolución nacionalista autoritaria, con ambiciones totalitarias y una voluntad explícita de construir un “nuevo hombre”, regenerado por el combate, el sacrificio y la subordinación absoluta al Estado-nación. La guerra, para el fascismo, no era solo un instrumento de política exterior, sino una vía de redención moral y una finalidad existencial.
Por ello, muchos historiadores rechazan el uso extenso y anacrónico del término para describir fenómenos autoritarios contemporáneos que, si bien comparten ciertos rasgos de intolerancia, xenofobia o pulsiones antidemocráticas, no encarnan el núcleo constitutivo del fascismo. Emilio Gentile lo dice claramente: “La difusión del término fascismo ha creado una profunda incapacidad para entender nuevos fenómenos en los que, si bien hay elementos que estaban presentes en el fascismo, no está presente ninguno de los que verdaderamente lo definían, lo hacían particular” (1). El historiador británico Ian Kershaw, especializado en la Alemania nazi, se manifiesta en el mismo sentido, y afirma que los actuales movimientos de extrema derecha “tienen similitudes superficiales y diferencias sustanciales” con el fascismo histórico. “Pueden tener puntos de contacto, pero son movimientos diferentes” (2). Por su parte, Roger Griffin, autor de algunos de los trabajos contemporáneos más importantes sobre los regímenes fascistas, afirma que “el núcleo ineliminable del fascismo” reside en la “revolución palingenésica” (una regeneración integral que cambia a la humanidad toda). Las extremas derechas contemporáneas carecen de este núcleo.
La disputa sobre el “fascismo” en la esfera pública no es sólo un error de lenguaje. Es una lucha por los sentidos del presente.
Incluso quienes, como Enzo Traverso, han explorado, desde una perspectiva marxista heterodoxa, las proyecciones contemporáneas de estas tradiciones reaccionarias, han preferido hablar de un “posfascismo”. El cuidado por preservar el sentido histórico del concepto no es un simple prurito académico. Implica una advertencia metodológica crucial: cuanto más se expande una categoría, más riesgo corre de vaciarse de contenido. Llamar “fascismo” a cualquier forma de autoritarismo de derecha puede satisfacer necesidades retóricas o militantes, pero tiende a oscurecer las especificidades de estos fenómenos. Pero, ¿eso alcanza para cerrar el debate?
Usos del fascismo
Como advirtió Kershaw, términos como “totalitarismo” o “fascismo” no son conceptos puros para los estudiosos. De hecho, tienen una doble dimensión: por un lado, son un “instrumento ideológico de categorización política negativa” y, por otro, constituyen un “recurso académico utilizado para ordenar y clasificar los sistemas políticos”. Según Kershaw “es imposible en la práctica tratarlos como herramientas analíticas neutrales usadas por los estudiosos, separados de toda connotación política”.
En la confrontación política, los conceptos no sólo describen: también ordenan, movilizan y convocan. Y el concepto de “fascismo” no es la excepción. Si bien su uso extenso puede responder, como señalan algunos intelectuales, a una actitud simplificadora —y a veces moralista— que evita analizar las especificidades de las derechas actuales, también puede funcionar, como advierten otros, como una señal de alarma.
El uso de las categorías también tiene una historia que le imprime significados. Basta observar el caso del “gemelo antagónico” del fascismo —el “antifascismo”—, que no sólo se empleó para enfrentar al fascismo histórico, sino también como consigna contra autoritarismos de diverso tipo. De hecho, algunas experiencias exitosas de “antifascismo” no se levantaron contra movimientos fascistas, sino contra fuerzas que estaban en vías de convertirse en tales. Así ocurrió en Inglaterra en 1936, cuando miles de manifestantes salieron a las calles para frenar el avance del movimiento liderado por Oswald Mosley, que, aunque se proclamaba fascista, no lo era todavía en un sentido estricto. Como señala Francisco Reyes, el “antifascismo” funcionó entonces “como un paraguas que se abre antes de que empiece a llover”. Por otra parte, en tanto consigna aglutinante, el “antifascismo” no sólo sobrevivió a los regímenes fascistas, sino que durante décadas dio lugar a múltiples organizaciones que combatieron pulsiones autoritarias, políticas racistas y retóricas nativistas. Antifaschistische Aktion en la Alemania de los años 80, Unite Against Fascism en la Inglaterra de los 2000, o el moderno Antifa en Estados Unidos son sólo algunos ejemplos de agrupamientos que, bajo esa bandera, enfrentaron distintas expresiones de la extrema derecha.
Quienes enarbolan el “antifascismo” en la lucha política, ¿están caracterizando como fascistas a las extremas derechas contemporáneas? No necesariamente. De hecho, quienes invocan esa consigna no actúan como si enfrentaran un fascismo real. Si realmente lo percibieran así, cabría esperar estrategias mucho más radicales —como el recurso a medios armados, al estilo de los partisanos de los años 30—. La ausencia de tales acciones sugiere que el uso del término “fascismo” opera, a menudo, más como una señal política y simbólica que como una caracterización concreta.
Rigor taxonómico y productividad analítica
Si en el ámbito de las caracterizaciones el uso del término debe ser evaluado por su rigurosidad analítica, en el terreno de las disputas políticas debe ser juzgado por su capacidad de acumular fuerzas. O, dicho de otro modo, por su productividad. No implica esto trazar una frontera rígida entre la esfera intelectual y la práctica militante, ni justificar un uso indiscriminado del concepto, sino comprender los espacios y los contextos de enunciación. Para Roger Griffin, los usos del término en la esfera pública apuntan a “comunicar y fomentar una sensación de alarma”, antes que a caracterizar estrictamente a estos movimientos (3). Aunque distingue ambas esferas, Griffin advierte que esos usos extensos tienen problemas justamente en el punto al que se quiere apuntar: contrarrestar el avance de las extremas derechas: “Se ha usado tanto como término polémico, abusivo y denigrante para cualquier forma de autoritarismo o racismo, que gran parte de su impacto ofensivo y afectivo se ha erosionado”.
Con todo, es preciso reconocer que los conceptos que en el terreno académico buscan definiciones rigurosas, en la esfera pública adquieren vida propia. Se resignifican, se condensan como metáforas operativas, organizan campos de identidad y de conflicto. Como observa Traverso, el uso “popular” del término “fascismo” no implica afirmar que estamos ante una reedición del ventennio mussoliniano o del Tercer Reich, sino señalar dinámicas que —aunque sean muy diferentes— amenazan libertades, derechos y pluralismos construidos durante décadas. El término “fascista” se convierte en un significante que expresa una percepción colectiva de peligro democrático. Por ello, quienes convocan bajo la consigna “antifascista” no necesariamente postulan que los movimientos actuales replican el fascismo, sino que señalan la magnitud de la amenaza que representan. Incluso quienes reconocen que no se trata de fascismo pueden concluir –equivocadamente o no— que la categoría es productiva en el ámbito de la disputa política.
El verdadero desafío no es dirimir si Marine Le Pen, Giorgia Meloni o Javier Milei son o no “fascistas”, sino entender por qué, aun cuando no lo sean, para algunas personas y colectivos llamarlos así constituye una forma política de señalar el riesgo democrático que representan. La disputa sobre el “fascismo” en la esfera pública no es sólo un error de lenguaje. Es una lucha por los sentidos del presente.
En este sentido, la actitud de los intelectuales no debería ser impartir cátedra sobre el uso correcto de las palabras a militantes y activistas que se enfrentan a gobiernos cada vez más autoritarios, que vulneran derechos de las diversidades sexuales, atacan a colectivos feministas y deterioran los salarios y condiciones de vida. Su tarea es comprender por qué esos sectores recurren al término “fascismo” para nombrarlos. El rol de quienes trabajan con categorías no es erigirse en guardianes terminológicos, sino interrogar los sentidos que adquieren esas resignificaciones en la esfera pública. ¿Nombran efectivamente un retorno del fascismo? ¿O expresan, más bien, angustias, temores y rechazos ante dinámicas autoritarias? ¿Los usos de “fascismo” son un ejercicio de pereza intelectual o reflejan las capas de significado que el término ha acumulado a lo largo de la historia? Más que amonestar con sentencias como “Milei no es fascista”, el desafío intelectual es indagar por qué ese término articula ciertas sensibilidades colectivas, como ocurrió en la masiva movilización argentina de febrero de 2025, cuando dos millones de personas, convocadas bajo la consigna de una “marcha antifascista”, se manifestaron en las calles de todo el país luego de que Milei equiparara pedofilia y homosexualidad.
Como bien ha mostrado Reinhart Koselleck (4), los conceptos políticos no son instrumentos neutros: condensan experiencias y expectativas que las sociedades elaboran frente a sus conflictos. El “fascismo” no circula únicamente como categoría analítica, sino también como significante histórico que, al atravesar nuevas coyunturas, acumula sentidos. Esa polisemia no invalida su uso social; exige, más bien, ser analizada. El fascismo, como concepto histórico, condensa pasados temidos y futuros temibles.
Aun cuando haya quienes prefieran restringir el uso del término para preservar su precisión histórica —y yo, debo decirlo, me incluyo entre ellos—, el debate no debería reducirse a una corrección de etiquetas, sino orientarse a comprender cómo ciertos significantes adquieren centralidad en la confrontación política actual. Distinguir conceptualmente a las extremas derechas actuales del fascismo histórico es fundamental para captar su especificidad. Pero, al mismo tiempo, los usos políticos del término “fascismo” deben evaluarse por su productividad política concreta: es decir, por su capacidad real para articular resistencias amplias y construir una oposición efectiva.
Hace pocos días, intelectuales de distintos países —entre ellos Cas Mudde, Claudia Koonz, Enzo Traverso y Adam Shatz— publicaron un documento en el que llaman a estar alertas frente a la “renovada amenaza del fascismo” (5). Que figuras como estas —reconocidas por señalar con rigor las diferencias entre el fascismo y las extremas derechas contemporáneas— hayan suscrito esa advertencia revela algo más que una simple alarma coyuntural: muestra que, aun reconociendo esas distinciones, perciben la productividad política en el uso de esa categoría en el espacio público. El verdadero desafío no consiste en elegir entre precisión histórica y resemantización política, sino en comprender cómo ambas conviven —y a veces se tensionan— en las prácticas discursivas y políticas del siglo XXI.
1. Entrevista con Nueva Sociedad: https://nuso.org/articulo/entrevista-emilio-gentile-fascismo/
2. Entrevista con Nueva Sociedad: https://nuso.org/articulo/ian-kershaw-dictadores-hitler-nazismo-derechas-entrevista/
3. https://www.politika.io/en/notice/fascism-historical-phenomenon-and-political-concept
4. Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos, Paidós, Barcelona.
5.https://www.theguardian.com/commentisfree/2025/jun/13/nobel-laureates-fascism?CMP=Share_iOSApp_Other
Por Mariano Schuster * Jefe de redacción de La Vanguardia, editor en Nueva Sociedad y Nueva Revista Socialista, Buenos Aires. / El Diplo