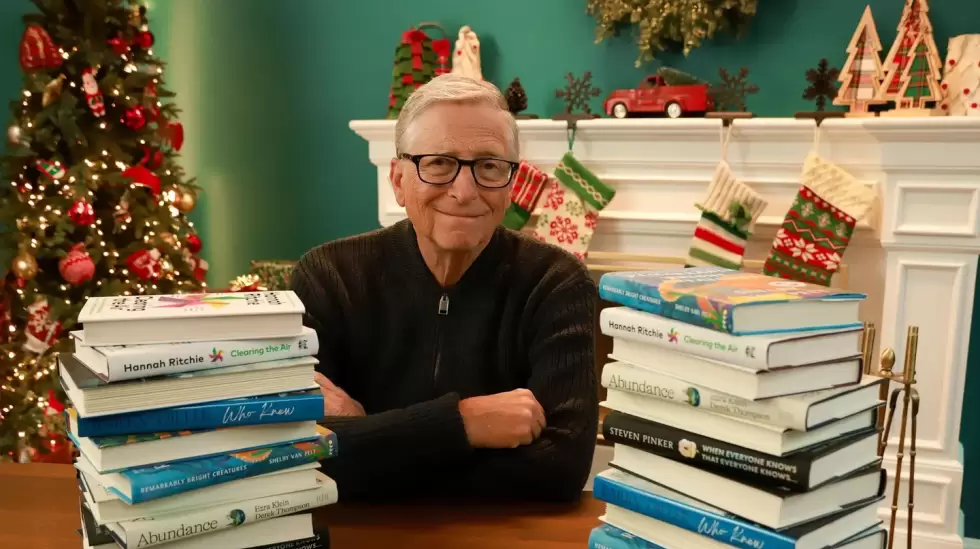Si hubiésemos heredado el aparato que H. G. Wells creó para La máquina del tiempo —novela publicada en 1895— y lo usásemos hoy, ahora, para retroceder a esa época —o sea fines del siglo XIX, comienzos del XX—: ¿qué veríamos? ¿Cómo sería el mundo donde haríamos pie? Dos certezas: no se vería en blanco y negro, como sugieren las fotos viejas y buena parte del cine, y además ofendería a nuestras narices malcriadas por extractores, antitranspirantes y ambientes perfumados de forma artificial. Una certeza más: dado que la máquina estaba afincada en Londres y trasladaba en el calendario mas no en el espacio, nos lanzaría al ocaso de la era victoriana.
Fue una época de fenomenales cambios. Demográficos, para empezar. Entre 1831 y 1901 la población creció de 13.9 millones a 32.5. La Revolución Industrial transformó Gran Bretaña por completo. La sucesión de adelantos tecnológicos creó un apetito por lo nuevo, que a su vez las ficciones azuzaban. Libros como el de Wells eran éxitos populares. Exploradores como Shackleton, que se aventuró en rincones inhóspitos de la Antártida, citaban entre sus inspiraciones al Julio Verne de Veinte mil leguas de viaje submarino.
Hacia 1880 se instaló una red de gas que servía para iluminar y calefaccionar. La presión en favor de reformas sociales —liderada, entre otros, por el escritor Charles Dickens— había puesto coto al trabajo infantil, que hasta entonces era la norma. (Pibes y pibas que trabajaban como deshollinadores, o en los túneles demasiado angostos de las minas de carbón, o metiéndose debajo de máquinas para rescatar bobinas de algodón, o lustrando zapatos, vendiendo flores, barriendo calles.) En 1840 sólo el 20 % de los niños de Londres estaba escolarizado, pero hacia 1860 la mitad de los que tenían entre 5 y 15 había llegado a las aulas.
Fue el período durante el cual se volvió posible aspirar a un matrimonio basado en el amor romántico, y no sólo en conveniencia económica o dinástica. (De entonces datan las primeras tarjetas del Día de San Valentín.) El tiempo en que, además de ocuparse del patrullaje y la represión, la institución policial empezó a investigar los crímenes. (Acá Dickens también jugó lo suyo, a través del detective Mr. Bucket, que se inspiró en un hombre de carne y hueso, Charles Field, y presentó en la novela del ’53 Casa desolada. Esa fue la era que terminó alumbrando inevitablemente a Sherlock Holmes, que debutó en 1887 y siguió inspirando historias más allá de la Primera Guerra.) Hablo de los años de la producción industrial de cloroformo, que por primera permitió ir al dentista sin sufrir.

Pero al mismo tiempo fue un período histórico donde subsistían oscuridades que hoy suenan intolerables. A pesar de la popularidad de la causa de las sufragistas, las mujeres todavía no podían votar. Ellas fueron las víctimas, además, de los crímenes de aquel a quien todavía conocemos —a falta de identidad fidedigna— como Jack El Destripador. Una época de vicios rampantes: juegos de azar, alcoholismo, prostitución, drogadicción. (El opio estaba más difundido que el tabaco entre las clases más bajas. Entre las utilidades que ofrecía se contaba la siguiente: se lo daban a los críos para matarles el apetito y que no rompiesen las bolas reclamando comida, a lo Oliver Twist. Por eso era habitual encontrarse con niños de piel amarillenta que, a pesar de sus contados años, parecían viejos.)
Todo esto fue consecuencia de una sociedad rígidamente estratificada, donde los trabajadores tenían sobrecarga de obligaciones y casi ningún derecho. Y si bien la anestesia aliviaba la cosa, el incremento en el consumo de azúcares —otra consecuencia de la explotación imperial de ultramar, como el opio— incrementaba también la necesidad de visitar al dentista. De aquellos años son las dentaduras postizas que se llamaban «Dientes de Waterloo»: sobre marfil extraído a bestias paquidérmicas, se montaban dientes humanos reales que provenían de criminales ejecutados, muertos en batalla, ladrones de tumbas… o de gente pobre que vendía sus propias piezas por un mango. En aquel entonces, parece, el comercio de dientes era libre — un mercado más, diría Milei.

A no demasiados kilómetros de Londres (160, para ser preciso) se alza Birmingham, una de las ciudades más populosas de Gran Bretaña. Durante aquella época de la que les hablo se hizo famosa allí —o habría que decir, mejor: infame— una banda de fascinerosos conocidos como Peaky Blinders.
Lindas cositas sucias
Los peaky blinders eran pibes de las clases populares que, marginados del sistema por dificultades económicas, se dedicaban al hurto, las estafas y las apuestas ilegales. Obtuvieron su ascendiente mediante el uso de la fuerza lisa y llana. Se presume que el apelativo derivó de un rasgo de sus vestimentas: peaky, o sea picuda, era la forma que describía las viseras de las gorras que solían usar. Pero además los muchachos ocultaban allí hojas de afeitar, lo cual les permitía emplear las gorras como armas de mano y también cortar la frente de sus adversarios de un cabezazo. Al hacerlos sangrar, dificultaban la visión del enemigo y mejoraban sus propias chances a la hora del combate.

Los verdaderos Peaky Blinders
Operaron formalmente a partir de 1880. Tenían entre 13 y 30 años. Una vez organizados, se impusieron a una banda preexistente en los suburbios de Birmingham —los autodenominados Sloggers— y diversificaron sus negocios, incluyendo la ocupación ilegal de tierras, el fraude, la protección al estilo mafioso y el contrabando. Sin dejar nunca de lado, por supuesto, su deporte favorito: fajar a oficiales de la policía, por ortibas y desclasados.
En esto se parecían a tantas bandas de otras partes, que habían existido ya y que seguirían existiendo. Pero había una característica que los distinguía del resto: la elegancia con que elegían vestirse. Además de las gorras, lucían trajes caros con chalecos hechos a medida, cadenas con relojes de oro, largos abrigos e impecables botas de cuero.
Sin duda este fue uno de los elementos que atrajo a Steven Knight. Oriundo de Birmingham, donde se le sigue llamando peaky blinder a quien va por la vida como compadrito, Knight es uno de los guionistas mejor reputados de la Gran Bretaña actual. Fue quien escribió una de las películas más notables de Stephen Frears: Dirty Pretty Things (2002), que gira en torno de la marginalidad en la que se ven obligados a vivir muchos inmigrantes en Inglaterra. (La trama tiene que ver con el comercio ilegal de órganos. Que la película muestra como un horror, aunque quizás Milei la considere como un comercial sobre las bondades del capitalismo.) También escribió Promesas del Este (2007), el film que devolvió a David Cronenberg a un plano prominente. (Otra historia sobre inmigrantes que viven al filo, o directamente fuera de la ley.) En 2013 Steven Knight creó, escribió y produjo la serie de la BBC que se llama Peaky Blinders, cuya sexta y última temporada difunde Netflix desde el viernes 10.
Peaky Blinders es adictiva. Protagonizada por Cillian Murphy como el gangster ficcional Tommy Shelby, funciona como un carnaval para los sentidos. Para empezar, está maravillosamente actuada. (Además de Murphy destacan Sam Neill como el inspector de policía Campbell, Helen McCrory como la Tía Polly, Paul Anderson como Arthur, el mayor de los Shelby; Tom Hardy como Alfie Solomons, Sam Claflin como Sir Oswald Mosley y Anja Taylor-Joy, la de Gambito de dama, como Gina Gray.) Pero además hace gala de la mejor banda de sonido que se puede encontrar en las series del presente: arrancando por Nick Cave (que además del tema principal, Red Right Hand, aportó un montón de otras páginas musicales), y siguiendo con P. J. Harvey, Jack White como solista y en sus múltiples bandas, Queens of the Stone Age, Johnny Cash, Tom Waits, Arctic Monkeys, Dan Auerbach de The Black Keys, Leonard Cohen, Radiohead, Patti Smith, Marilyn Monroe, Anna Calvi con David Byrne y hasta David Bowie, que siempre fue remiso a ceder sus canciones al cine y la TV pero hizo una excepción con Peaky Blinders porque amaba el show.
Uno de los hermanos mayores del escritor Edward Bulwer-Lytton (aquel de Los últimos días de Pompeya) decía que consumir opio era permitir que tu alma fuese masajeada por seda. Las imágenes de Peaky Blinders responden al mismo standard sibarítico: son como seda que acaricia tus ojos. Digamos que la arquitectura y el mobiliario, a la que cabe sumar la moda del momento, ayudan mucho. Hasta el título de la serie, armado sobre tipos de imprenta fundidos en plomo, te ubica en la era histórica del modo más sensual. (Debe ser la primera serie que, a partir de las texturas de las telas que pavonea, de las brumas y de sus chabolas y palacios, me hizo desear que la filmasen en 3D.)
Además de presentar la más seductora de las fachadas, Peaky Blinders habla de cosas de las que hay que hablar: la marginalidad, la violencia, la corrupción, la discriminación —los Shelby tienen sangre gitana—, las leyes injustas, la represión que es lo único que este sistema derrama hacia el pueblo; y también, particularmente en las últimas temporadas, habla del ascenso del fascismo. Razón por la cual suele ser, a veces simultáneamente, exquisita y cruda, fascinante y repelente. Tommy Shelby está rodeado de gente impiadosa, pero él no se queda atrás. Uno mira la serie y va y viene entre el ahhhh de placer ante una bella combinación de música e imágenes y el ugh que ocluye la garganta cuando ocurre una barbaridad.
Lo cual me llevó a pensar más de una vez, durante seis temporadas: ¿por qué me gusta tanto Peaky Blinders?
Enter Corleone
Una razón de mi debilidad por Peaky Blinders es bastante obvia: tiene ecos a montones de la saga de El Padrino.
Como Michael Corleone, Tommy Shelby es un veterano de guerra condecorado por su heroísmo —me refiero a la Gran Guerra, en este caso—, que trata de hacer pie en el nuevo mundo post-armisticio. Ambos son fríos, cerebrales: grandes jugadores de ajedrez, especializados en maniobras con piezas humanas. «Yo pienso, Arthur. Eso es lo que yo hago», le explica Tommy al hermano mayor que cuestiona su buen juicio. (También hay algo de Sonny Corleone en Arthur Jr., que se manifiesta en la dificultad para contener su temperamento y en el talento natural para la violencia.) De los traumas que la guerra dejó sobre Michael, Francis Coppola no cuenta nada; en cambio Steven Knight dice que Tommy sufre todavía, temores que afloran en pesadillas que pretende aplacar con ayuda del opio.

En ambos casos, la lucha por el poder y la legitimación los lleva a vadear las corrientes históricas más torrentosas de su tiempo. El Padrino cuenta el tránsito entre la mafia tradicional, que vivía del alcohol prohibido, la protección entre comillas, el juego y la prostitución, hacia el tráfico de drogas a gran escala, en paralelo a la naturalización de su relación con el poder político. (¡De los Kennedy al Papa!) Peaky Blinders cuenta cómo la crisis económica, la lucha por la independencia de Irlanda y los coletazos de la Revolución Rusa se combinaron para desprestigiar el poder de la Corona, mientras el fascismo se expandía y pavimentaba la ruta a la Segunda Guerra.
Debería decir que comprendo perfectamente a Steven Knight, que aprovechó la oportunidad y pisó el acelerador. ¿Qué narrador sensible con dos dedos de frente dejaría pasar la posibilidad de hacer SU versión de El Padrino? ¿Se imaginan armar algo parecido acá, con la cantidad de circunstancias históricas que se prestarían a un drama semejante? (La última, sin ir más lejos, está lejos aún de arribar a su resolución.)
Lo que importa aquí es que las similitudes no le bajan el precio a Peaky Blinders, porque el relato tiene atractivo propio.
El Padrino es una película nostálgica. Su fotografía, su música, su puesta en escena, miran siempre hacia atrás, desde la añoranza de un tiempo —y ante todo, de una inocencia— idos. En cambio Peaky Blinders, a pesar de que técnicamente transcurre en una etapa histórica anterior, mira hacia adelante. La serie de Steven Knight no pretende contar cómo era la vida en la Inglaterra de entreguerras. Lo que hace es apoderarse de una paleta muy atractiva —la época preciosa desde lo estético, la música anacrónica pero harto dramática— para entonces, a partir de esos colores, pintar una historia alternativa, que antes que del pasado habla del mañana.
La era del anti-héroe
Tal como lo demuestra desde su primera decisión narrativa, Steven Knight no tuvo la menor intención de atarse a los hechos de la historia. El apogeo de los Peaky Blinders duró hasta la Primera Guerra, sin embargo el creador y guionista les imagina sobrevida y gran expansión de poder a posteriori, a partir del retorno de Tommy a casa. Y está claro que no se trata de un error, porque si algo abunda en Gran Bretaña son los expertos en temas epocales que asesoran constantemente a producciones audiovisuales. (Y tratándose de la BBC, más que más.) Otras elecciones se suman a la dirección de priorizar la dramaturgia del relato por encima del rigor histórico: Churchill no era Ministro del Interior en 1919 y la sindicalista Jessie Eden, de ideología comunista, todavía no era una líder relevante durante la huelga general del ’26. También es probable que Eden no haya tenido un romance tórrido como el que la serie le inventa con Tommy Shelby, o por lo menos no hay forma de probarlo: hasta los ’60, la vida privada de la gente se manejaba con discreción. Ofensivo hubiese sido si Knight la pintaba como una traidora, en vez de como militante sincera, pero no es así. Jessie Eden sigue siendo una brasa, y eso es lo que cuenta. ¿Existe alguien que todavía a esta altura se escandalice porque un personaje histórico —e incluso un personaje femenino— se eche un polvo?

La historia que puede ser documentada (y cuando hablo de documentos, excluyo a las declaraciones interesadas) es Historia con mayúsculas. La ficción, y en el mismo paquete aquella que se inspira en personajes y hechos reales, es simplemente ficción, y nada más que eso. Tarantino se dio el gusto de enviar a un comando aliado a asesinar a Hitler con éxito y salvó a Sharon Tate de las manos del clan Manson —cosas que en la realidad no ocurrieron, aclaro por las dudas—, pero nadie se rasgó las vestiduras por ello. Si Knight se permite distorsionar hechos menores es porque su meta no es hacer ficción histórica, sino emplear un pasado al que mitifica y estetiza como espejo deformante sobre el cual proyectar lo que ocurre hoy — y ante todo, lo que puede pasar.
Tommy Shelby es un exponente del arquetipo más popular de la narrativa audiovisual de estas décadas: el anti-héroe. En los ’70 el cine puso en primer plano a esa clase de personajes, a partir de la nueva generación de directores estadounidenses de la cual, por cierto, Coppola formaba parte. (Piensen en las películas de Hal Ashby, de John Schlesinger, de Sam Peckimpah, de Arthur Penn, de Sidney Lumet.) Ellos lanzaron a una generación de actores cuya principal característica, a diferencia de los Errol Flynn y los Jimmy Stewart de la tradición, era que podían interpretar una vez a buena gente y otra vez a tremendos hijos de puta sin que nadie frunciese la nariz: hablo de los Nicholson, los Hackman, los Pacino, los De Niro. Después se impuso el modelo blockbuster que diseñaron Spielberg y Lucas, y hubo que esperar muchos años hasta que la TV por cable inventase a Tony Soprano, a Jimmy McNulty, a Walter White.

¿Y por qué en la actualidad los personajes más populares son los anti-héroes? Porque todas las narrativas institucionales están en decadencia, se desintegran ante nuestros ojos como el señor Valdemar de Edgar Poe. Ya nadie cree en el fair play del capitalismo, ya nadie cree que la democracia sea democrática, ya nadie cree en guerras lanzadas por buenas intenciones ni en facciones que intervienen con el pretexto de ayudar al más débil. El tinglado que los poderosos levantaron para tranquilizarnos y convencernos de que había arribado la civilización reveló ser sólo eso: cartón piedra, telón mal pintado. Lo que hoy percibe hasta la gente de formación más elemental es que está a merced de los poderosos de turno, como en otros tiempos los pueblos se vieron sometidos al arbitrio de señores feudales, reyes, visires y emperadores.
Cambiaron las herramientas, eso sí. Ya no necesitan cadenas ni látigos, se chupan lo que producís por vía electrónica o a través de los préstamos internacionales, las devaluaciones y la inflación: pregúntenle a Federico Braun, que de esto la sabe lunga. Pero lo que no cambió es el fondo de la cosa. Si en verdad hay vida en el universo y se prolonga más allá de nosotros, las especies que sobrevivan nos recordarán como un pie de página en el libro de la historia cósmica: aquella gente que durante siglos mató, y se hizo matar, por papelitos impresos con un símbolo, que en el fondo no valían nada. Tampoco ha cambiado el límite: si los poderosos de la Argentina vuelven a apropiarse de los resortes del Estado como entre 2015 y 2019, irán más lejos que entonces y lo sostendrán con las herramientas propias del tirano, versión siglo XXI: espionaje, persecución política, encarcelamientos a destajo y represión al pueblo en las calles, con la delicadeza propia de los policías ingleses de Peaky Blinders.

¿Y cómo juega el anti-héroe en este contexto? Es quien entiende que el heroísmo convencional ya no funca, porque si intentás ir por ese lado te van a demonizar de todos modos —van a tildarte de corrupto, de terrorista, de totalitario, de subversivo, de autoritario, de delincuente, de villano: lo que les quede más cómodo— y vas a terminar en la cárcel o muerto. El anti-héroe es quien entiende que el set de reglas es doble, porque están las reglas con las que se manejan los poderosos y están las otras, las que sólo debemos respetar nosotros y por eso llenan las prisiones de pobres. Es quien entiende que los poderosos no te respetan en lo más mínimo, que van por vos y por todo lo tuyo, y que esa disparidad de poder e intenciones torna lógico plantearse cómo hacerles probar algo de su medicina.
Repaso la lista de personajes que tiré recién y reparo en que Tony Soprano y Tommy Shelby son gangsters y que el Walter White de Breaking Bad fabrica y vende metanfetamina. La única excepción sería el Jimmy McNulty de la serie The Wire, porque es un policía y muy bueno en lo suyo, hasta que entiende que ni al poder político ni a sus jefes les interesa contar con un buen policía, y por eso vulnera la ley, con el objetivo de lograr —¡una vez, al menos!— un efecto concreto en el mundo real. Por eso la figura icónica de The Wire no es McNulty sino Omar Little, el tipo que va de caño pero tiene códigos y sólo le roba a los narcos, que ya son tan parte del sistema como un senador, un empresario, un zar de los medios o un intendente. Esos son los personajes que adoramos hoy: delincuentes, en términos formales, y por lo tanto candidatos a terminar mal porque, más allá de la suerte ocasional, se enfrentan a fuerzas descomunales. Pero los admiramos de todos modos, ¡los preferimos sobre todos los demás!, porque se animan a hacer lo que nosotros no osamos hacer y al menos durante un rato le hacen la vida imposible a los hijos de puta a cargo del conventillo.
«Para sobrevivir —dice la Tía Polly, explicando por qué Tommy es como es y hace lo que hace—, tenés que ser tan malo como ellos». Algo de razón asiste a la grossa de Polly. Al menos en el sentido de que no hay lugar para la ingenuidad en esta brega nuestra. No podemos hacer frente a esta gente citando las leyes que ellos mismos no cumplen y los jueces no hacen valer. (Lo que viene perpetrando este Poder Judicial en los últimos meses es, sin duda, lo más ultrajante que hayan hecho jueces argentinos desde su complicidad con la dictadura del ’76.) A los señores que tienen poder y usan la fuerza hay que responderles con poder y con fuerza. Y ese poder y esa fuerza no los confiere mágicamente la institución presidencial, ni las victorias en el cuarto oscuro. Ese poder hay que construirlo y esa fuerza hay que usarla, con la misma impudicia con la que ellos usan la suya. De otra forma, mientras sigamos celebrando como una gran victoria el hecho de que no nos hagan retroceder aún más, estaremos perdidos.
La gran diferencia entre Michael Corleone y Tommy Shelby es que a Michael se lo comió la armadura que forjó para enfrentarse al mundo. El Corleone chico no quiere a nadie más que a sus hijos, de forma más instintiva que práctica. Nunca se enamora, no tenemos forma de convencernos de que lo que siente por Kay (Diane Keaton) es amor. Cariño, sí, afecto tal vez. Pero nada más. Michael usa la bandera de la familia como excusa para desarrollar su ambición. Durante tres películas, no vemos que nada sea más importante para Michael Corleone que él mismo y sus objetivos. (Aclaro, por las dudas, que no estoy comparando obras. El Padrino I y II son obras maestras, Peaky Blinders es una serie piola. Estoy cavilando sobre sus planteos, nomás.)
Tommy Shelby también se vende ante el mundo como un tipo blindado. Quiere ser cínico y calculador, porque entiende que es lo que necesita para salir adelante en este mundo donde las mentiras viajan más rápido que la verdad y un delincuente puede ser más honesto que un policía. (Estas dos últimas ideas no las inventé yo, son textuales de Tommy.) Pero todavía es capaz de enamorarse, de considerar que existe alguien que le importa más que su propia persona — alguien por quien vale la pena sacrificarse. En consecuencia, todavía es capaz de cambiar.
Durante las últimas temporadas lo vemos considerar que quizás su poder político sirva para algo más que incrementar negocios. Hay allí una puja con otro personaje tomado de la historia documental —con el cual Steven Knight también se permite infinitas licencias, a la hora de definir carácter y proclividades—: Sir Oswald Mosley, el noble inglés que creó la Unión de Fascistas Británicos (BUF). (Con lo cual retomo mi postulación respecto de que Knight no habla del pasado sino de hoy: a él no le preocupa Hitler, en este contexto, sino el fascista británico — el fascista que no está lejos, que no es parte de ellos, sino el que está entre nosotros.)

Cuando terminé de ver la temporada final —no sufran, no voy a spoilear nada—, me quedé un tanto insatisfecho. Aun siendo consciente de que la historia no acabó, porque la serie llegó al fin pero habrá un cierre con formato de película, me sentí inquieto. Por un lado, todos sabemos cómo prosiguió la Historia grande: la consagración del nazi-fascismo, la Segunda Guerra, los genocidios. (El judío, claro, pero también el llevado a cabo por Estados Unidos sobre los japoneses de Hiroshima y Nagasaki — que por cierto, tampoco fue su debut en esa arena. Pregúntenle a los espíritus de los pueblos originarios.) Y no creo que Knight pretenda ir para el lado de la ucronía —la reescritura de la Historia de los manuales—, al estilo Tarantino. Pero toda una línea argumental, la de Mosley y los fascistas ingleses y estadounidenses, ha quedado en el aire, irresoluta. Lo cual, como ya dije, me molestó al principio. Hasta que se me ocurrió que no era un mal punto en el que poner pausa, y dejarnos pensando.
Porque la pregunta con la que uno se queda es: ¿Qué va a hacer Tommy respecto de estos fachos, de esta gente inglesa de clase alta, de estos estadounidenses poderosos, que aplauden y apoyan a Hitler? Pero enseguida cae la ficha y entendés que esa es justo la pregunta que nosotros deberíamos formular y responder, porque se trata de una cuestión esencial, de vida o muerte: ¿qué vamos a hacer nosotros con nuestros fachos, con esta gente argentina de posición dominante que aplaude y apoya lo que para el pueblo sería el peor de los resultados, un infortunio irreversible — un nuevo genocidio, por vía de la represión y del hambre?
Lo que uno da por sentado es que Tommy va a hacer algo, por más que parezca tener en contra a todos los libros de Historia del siglo XX. Porque es de esos personajes que entiende que en ciertas circunstancias hay que encarar lo que nadie más está dispuesto a hacer por uno; momentos en los cuales no cabe otra que tunear la gorra e ir al frente. Lo queremos por eso y porque tiene claro que, aún lanzado, no hay que perder nunca la elegancia, ese flair del cual los adversarios carecen y que no hay que resignar nunca.
Ni aunque vengan degollando.
Por Marcelo Figueras