


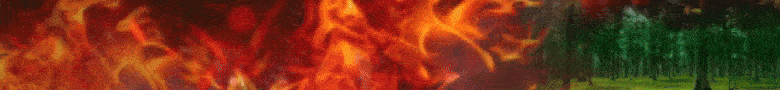
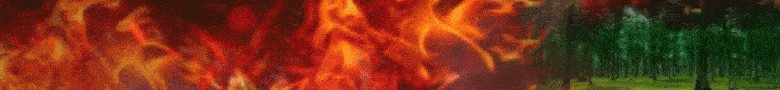

La guerra contra Chile ya había comenzado cuando el jueves 21 de diciembre de 1978 a las 16 un funcionario de la Cancillería interrumpió una reunión entre el general Jorge Videla y los tres miembros de la junta militar de la dictadura, en el edificio Libertad, la sede de la Armada. Traía un cablegrama del Vaticano en el cual el flamante papa Juan Pablo II ofrecía el envío de “un emisario” para intentar una mediación en el conflicto de límites en la zona del Canal Beagle. Los tres comandantes: el general Roberto Viola, el almirante Armando Lambruschini y el brigadier Orlando Agosti reaccionaron con enojo.
—¿Cómo llega ahora esta propuesta cuando la guerra ya está en marcha? —dijo Lambruschini.
—Las órdenes ya fueron dadas, no podemos volver atrás —lo respaldó Agosti.
Viola también se mostró molesto, pero menos que sus colegas.
Videla, que ya había pasado a retiro y era el “cuarto hombre”, es decir, el presidente, pidió la palabra. Desde un principio había estado en contra de la guerra con Chile, pero en los últimos meses había tenido una conducta vacilante, errática, seguramente porque su propia fuerza, el Ejército, había girado hacia una postura belicista, a tono con el discurso guerrero de los “halcones”, encabezados por los generales Luciano Menéndez, jefe del Tercer Cuerpo, y Carlos Suárez Mason, titular del Primer Cuerpo.
Cuarenta y seis años atrás la dictadura más sangrienta de la historia argentina atravesaba su mejor momento. Por un lado, las guerrillas estaban derrotadas en el plano militar; por otro, el plan económico de José Alfredo Martínez de Hoz, anclado a una tablita cambiaria que mantenía el dólar artificialmente bajo, gozaba del aprecio de buena parte de la población —la época de la “Plata dulce”—. Además, la Argentina había ganado su primera copa mundial de fútbol.
Por ese motivo, los militares estaban tan subidos al caballo que se daban el lujo de criticar la oferta del papa para frenar la guerra entre argentinos y chilenos. Como se ha visto tantas veces en la historia argentina, los militares o políticos de turno toman sus peores decisiones cuando más respaldados se sienten por la opinión pública. Obviamente, no fue el caso del conflicto con Chile porque la mediación papal fue finalmente aceptada, pero esos ímpetus belicosos se concretarían luego, en 1982, con la desastrada decisión de declararle la guerra nada menos que a Gran Bretaña, respaldada por Estados Unidos y la OTAN.
En una de las entrevistas que le hice a Videla cuando estaba preso por delitos de lesa humanidad, que dieron origen a mi libro Disposición Final, el exdictador me señaló que en aquella reunión les dijo a los miembros de la junta militar que “no iba a hablar de la parte militar, que era un asunto de ellos, de la Junta. Pero que entendía que el ofrecimiento del papa era un hecho político y que había que analizarlo como tal; que nosotros lo que queríamos era precisamente eso: que el papa mediara, pero sin un pedido formal de nuestra parte para que luego, si el resultado no nos satisfacía, pudiéramos rechazarlo o no aceptarlo. Y que ese cablegrama era el principio de una mediación”.
Viola cambió de posición y respaldó a Videla: “La oferta del papa es una oportunidad que no habría que perder”, dijo. Lambruschini seguía en una postura intransigente, en línea con la política trazada por su antecesor, Emilio Massera, quien, si bien ya se había retirado, seguía siendo el hombre fuerte de la Armada. La Fuerza Aérea quedó en una posición intermedia.
Como no había consenso, la reunión se suspendió para “consultar a los altos mandos” de cada fuerza, según la propuesta de Lambruschini.
“A la mañana del día siguiente —aseguró Videla—, el viernes 22 de diciembre, se reanudó el encuentro; los tres comandantes a cara de perro, con total desagrado, me dijeron que aceptaban la propuesta del papa. Viola dejó claro que las órdenes de repliegue habían causado mucho malestar. Chile ya la había aceptado, media hora después de recibir el telegrama”.
Videla afirmó que “estuvimos en guerra”: la flota de mar ya navegaba hacia el Océano Pacífico, los aviones habían cambiado sus bases y patrullas del Ejército operaban en territorio chileno.
“Hubo un Día D, Hora H; ya habían sido determinados. La invasión sería el sábado 23 de diciembre. No queríamos que coincidiera con la Navidad. Yo, si de algo estoy conforme, fue de no haber ido a la guerra con Chile. De eso, me felicito todas las noches. Si hubiéramos insistido en esa guerra, todavía hoy estaríamos peleando y llorando. Y no fuimos a la guerra por la participación decisiva del delegado del papa, el cardenal (Antonio) Samoré, y de la Iglesia”.
El Conflicto del Beagle venía de 1888; en 1971, los presidentes Alejandro Lanusse y Salvador Allende acordaron someter las diferencias al arbitraje de la reina de Gran Bretaña, Isabel II. El 2 de mayo de 1977 se conoció oficialmente el laudo arbitral, que otorgó a Chile las tres pequeñas islas en conflicto: Lennox, Nueva y Picton, y otros siete islotes que no estaban en discusión. La dictadura chilena aceptó rápidamente el fallo. En cambio, luego de un arduo debate interno, los militares argentinos optaron por declararlo nulo con el argumento de que el árbitro se había excedido en la zona a definir.
Las relaciones entre Argentina y Chile se deterioraron vertiginosamente entre mayo de 1977 y diciembre de 1978; tanto fue así que en nuestro país todo 1978 estuvo marcado por dos hechos: el Mundial de Fútbol y los preparativos para una guerra con los vecinos.
A principios de 1978, hubo dos reuniones reservadas entre Videla y el dictador Augusto Pinochet; la primera en la base aérea de El Plumerillo, el 18 de enero, y la segunda en Puerto Montt, al mes siguiente.
Videla afirmó que fue Pinochet quien pidió el encuentro en Mendoza, que duró tres horas: “Fue una reunión a solas, él y yo, nadie más. Pinochet comenzó dramatizando sobre la posibilidad de una guerra entre dos países que, dijo, tenían todo para ser complementarios. Yo le contesté que tampoco nosotros queríamos la guerra y que el rechazo del laudo apuntaba a crear las condiciones políticas para llegar a una solución pacífica, negociada. En un momento, Pinochet se levanta y va hasta un mapa que estaba colgado en una pared; vuelve y hace un croquis, traza una línea y me lo muestra: ‘¿Qué le parece?’. ‘Me parece interesante’, le dije. Es que la línea era de norte a sur y partía a dos de las islas, Evout y Barnevelt, la mitad del oeste para Chile y la mitad del este para nosotros. Repartía esos dos territorios, era un avance porque impedía que Chile tuviera proyección hacia el Atlántico. Agregué: ‘En principio, me gusta por la dirección norte a sur, pero ¿cómo seguiría esta línea?, ¿cuál sería el comienzo y cuál sería el final?’. ‘No avancemos, por ahora estas dos islas', me contestó”.
En simultáneo, negociadores de ambos países acordaron la creación de una comisión para intentar un acuerdo, que sería ratificada con la firma de un documento bilateral el 20 de febrero en Puerto Montt.
Videla viajó a Chile muy confiado, pero se encontró con que Pinochet había cambiado de idea.
“Lo primero que me dijo fue: ‘El dibujo ése que yo le entregué y que firmamos los dos no va más. La Junta no lo acepta. Olvídese’. Me pareció un gran mentiroso porque el poder en Chile era él, la Junta no contaba. Y me informó que había alterado el programa del acto. ‘Yo voy a decir unas palabras al término de la firma del documento de creación de la comisión de trabajo’. Le contesté que, si bien eso no estaba previsto en el cronograma acordado, él estaba en su casa”.
Pinochet se despachó con un discurso en el que, con sofisticados argumentos jurídicos, negó toda posibilidad de que Argentina pudiera acceder a posesiones terrestres en la zona del conflicto. Esas palabras chocaban con el sentido de la comisión negociadora que acababa de crearse. ¿Fue una trampa del astuto Pinochet al crédulo Videla? También es posible que el dictador chileno las haya pronunciado para contentar a los “halcones” de su gobierno, que, como ocurría con su colega Videla en la Argentina, lo estaban empujando a la guerra. Lo cierto fue que colocó a su visitante en un dilema.
“Me planteó un problema: ¿Qué hacer? ¿Retirarme al frente de mi delegación y romper la posibilidad de una negociación que, más allá de ese discurso inesperado, había quedado plasmada en el documento firmado? ¿Replicar con argumentos jurídicos de igual nivel y profundidad? En aquel momento no los tenía a mano, no había preparado un discurso así. Opté por una respuesta de circunstancia sobre la hermandad entre ambos países, la complementariedad comercial... Me pareció lo mejor: no quise romper todo. La comisión que me acompañaba se enojó conmigo; consideró ese discurso como una aflojada. Acá también cayó muy mal: los comandantes se sintieron todos ‘halcones’; Menéndez era el más enojado”.
El episodio aceleró la escalada bélica y pareció consagrar la victoria de los “halcones” criollos. Las “palomas” eran, fundamentalmente, Videla y Viola. Cuando llegó el cablegrama vaticano, los estados mayores del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea ya habían cumplido con todos los aprestos finales para la guerra, desde el desplazamiento de tropas y equipos hasta el traslado en tren de miles de féretros.
Los “halcones” o los “duros” del Proceso estaban convencidos de una rápida victoria; el más sonoro era Menéndez, amo y señor en diez provincias que incluían buena parte de la frontera con Chile, desde Jujuy hasta Mendoza. “Si nos dejan atacar a los ‘chilotes’, los corremos hasta la Isla de Pascua; el brindis de fin de año lo haremos en el Palacio La Moneda y después iremos a mear el champagne en el Pacífico”, fue una de sus frases más provocativas.
 Martínez de Hoz y Videla
Martínez de Hoz y Videla
“Cachorro” Menéndez sería la punta de lanza de una operación para partir por la mitad a Chile. En cambio, cuando lo entrevisté, entre 2011 y 2012, Videla seguía convencido de que Menéndez estaba equivocado: “Menéndez era un verdadero soldado; un comandante con control de su territorio; un hombre que mandaba con autoridad y con el respeto que imponía su sola presencia. Pero estaba obnubilado con Chile, quería la guerra a todo precio. Pensaba que sería un paseo militar. Yo entiendo que un comandante de cuerpo debe ser un poco así, optimista, voluntarioso, pero eso era exagerado en extremo”.
“Esa guerra —agregó— no iba a andar rápido: había una paridad entre Argentina y Chile en la Fuerza Aérea y la Marina, y en el Ejército sí había una superioridad nuestra de tres a uno desde el punto de vista numérico, pero estaba el escollo natural de la Cordillera de los Andes para la fuerza de ataque, para nosotros. Iba a ser una guerra de desfiladeros en la cual lleva ventaja el defensor. Y Chile había tenido todo el tiempo para organizar su defensa fortificando todos los pasos de la Cordillera. Un principio táctico básico indica que la fuerza que ataca debe ser superior en por lo menos una proporción de tres a uno, siempre que el defensor no haya tenido la oportunidad de organizarse en el terreno; si eso sucede, la proporción para la victoria salta a cinco a uno u ocho a uno o más, dependiendo del grado de reforzamiento en el terreno. Además, Estados Unidos no iba a permitir que le armáramos bochinche en su patio trasero: iba a intervenir y los platos rotos los íbamos a pagar nosotros por haber sido los invasores. Nuestra única esperanza era un éxito rápido, antes de la intervención de Estados Unidos, como decía Menéndez, pero eso era muy difícil de lograr. Iba a ser una guerra de un desgaste tremendo”.
Videla revela cuáles eran los planes bélicos de los militares argentinos, elaborados bajo la influencia de los “halcones”. “La idea no era recuperar las tres islas por la fuerza. No, se trataba de llevar la guerra al territorio chileno; de cruzar la Cordillera de los Andes, dar la batalla decisiva en la llanura chilena y, a partir de la derrota chilena, imponer nuestras condiciones”.
Pinochet tenía un plan parecido: penetrar con sus tropas hasta Bahía Blanca cortando el territorio argentino en dos. En un libro de entrevistas, Pinochet afirmó en 1999 que había alistado a 10 mil soldados en el sur, aunque admitió que un triunfo chileno habría sido muy difícil. Afirmó que, en ese caso, el conflicto habría derivado en “una guerra de montonera, matando todos los días, fusilando gente tanto por parte de los argentinos como por nuestra parte, y al final, por cansancio, se habría llegado a la paz”.
Los jefes militares argentinos terminaron aceptando, aunque a regañadientes, la mediación papal por dos motivos principales. Por un lado, ya habían rechazado un laudo arbitral que la propia Argentina había solicitado, una decisión poco usual en la diplomacia internacional; no había ninguna duda de que, si insistían en ir a la guerra, Argentina sería condenada en forma prácticamente unánime como el país agresor. Otra razón fue la tradicional alianza entre la Iglesia y las Fuerzas Armadas y el peso de la figura del papa, que era, no sólo para los militares argentinos, el mejor mediador posible en un conflicto entre dos países mayoritariamente católicos.
¿Cómo fue que Juan Pablo II decidió involucrarse en ese conflicto? Hacía poco más de dos meses que Karol Wojtyla se había convertido en el primer papa polaco de la historia, a los 58 años, cuando llegó a Buenos Aires el cablegrama que literalmente paró la guerra. Videla confirma que su gobierno no hizo ninguna gestión para que el papa ofreciera el envío de un emisario.
“El mejor candidato era el papa; en eso estábamos todos de acuerdo, tanto los chilenos como los argentinos. Pero nosotros no queríamos hacer un pedido de mediación conjunto, de ambas partes, porque teníamos miedo de que el resultado nos fuera desfavorable. ¿Qué íbamos a hacer en ese caso? ¿Aceptarlo sólo porque lo habíamos pedido? La solución era que el papa ofreciera su mediación sin que nosotros se la pidiéramos, así, si el resultado no nos satisfacía, podríamos rechazarlo”.
Según Videla, la oferta papal llegó de la mano del nuncio en Argentina, monseñor Pío Laghi, con la ayuda del titular del Episcopado, cardenal Raúl Francisco Primatesta. Diez días antes, Laghi le pidió una audiencia urgente y Videla lo recibió por la noche en la residencia de Olivos.
—General, me he enterado de que la posibilidad bélica es una realidad inminente. Si esto es así, quiero decirle que me parece una locura.
—No me lo cuente a mí, monseñor. A mí también me parece una locura, pero ¿sabe las presiones que tengo de los sectores más duros de las Fuerzas Armadas? La verdad es que la guerra ya está decidida y el reloj del Día D, Hora H comenzó a funcionar y está marchando.
—De ser así, ya me pongo a hacer todo lo posible para lograr una intervención urgente del papa. Hay que parar esto. El cardenal Primatesta acaba de regresar de Roma. ¿A usted qué le parece si le cuento lo que pasa y lo invito a que me acompañe en esas gestiones?
—Me parece muy bien, por supuesto. Pídale de parte mía al cardenal que haga todo lo que esté a su alcance porque la situación es dramática.
Veinte años después de aquellas gestiones, el cardenal Laghi recordó en una entrevista con el diario Clarín que la información de la inminencia de la guerra se la habían proporcionado en una cena Viola y el ministro de Economía, José Martínez de Hoz, “que no querían que estallara el conflicto. Fui a verlo a Videla a Olivos y le dije que había que hacer lo imposible para evitar la guerra. Pero Videla se sentía debilitado ante los ‘halcones’ y me pidió que el papa no le escribiera otra vez. Hacía falta una intervención más fuerte. El presidente me confió que había firmado ya el decreto de invasión”.
—¿Y usted qué hizo?, le preguntó el periodista Julio Algañaraz.
—Bueno, el cardenal Primatesta, que acababa de regresar de Roma, donde había hablado con el papa, pero sin darse tampoco cuenta de la extrema gravedad de la situación, aceptó firmar un despacho AAA (cifrado y que por su característica de emergencia debía ser puesto de inmediato en conocimiento del pontífice), en el que en nombre del Episcopado respaldaba mis informaciones y pedía la intervención del papa porque la guerra era inminente. Por otro lado, con el embajador norteamericano, Raúl Castro, acordamos enviar cables urgentes. Castro, que tuvo un gran comportamiento, pidió la intervención del representante del presidente Carter, Robert Wagner, quien se encontraba en esos momentos en Roma, ante Juan Pablo II. Los norteamericanos informaron al papa que lo que yo decía era exacto. La situación era gravísima y ya no quedaba casi tiempo para evitar la guerra. El papa finalmente lanzó por propia iniciativa su propuesta y se logró a último momento detener el comienzo de la guerra.
Laghi, que murió el 11 de enero de 2009, ya había enviado cables al Vaticano alertando sobre la escalada bélica vertiginosa, pero en la Secretaría de Estado, equivalente a la jefatura de Gabinete del papa, “no se daban cuenta de la gravedad de la situación. Como es lógico, se esperaba que los gobiernos de los dos países enviaran cartas pidiendo la mediación del papa. Pero los gobiernos no se ponían de acuerdo y la situación derivaba hacia la guerra”.
—¿Habló usted con Juan Pablo II sobre esto?
—Tres o cuatro meses después, me dio una audiencia y me dijo: “Yo no podía dejar de intervenir para frenar una guerra entre dos naciones católicas”. Se daba cuenta de que la mediación condicionaba el pontificado que recién iniciaba. Tuvo una visión que lo mostró no sólo como un gran líder y un gran pastor, sino también como un gran profeta.
El martes 26 de diciembre llegó a Buenos Aires el cardenal Samoré, un hábil y persistente diplomático vaticano de 73 años. Estuvo un par de días en Buenos Aires hablando con Videla y con cada uno de los jefes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, por separado. Cruzó la Cordillera, se entrevistó con Pinochet; volvió a Argentina, regresó a Chile, y en esos viajes de un país a otro fue alumbrado una alternativa a la guerra, que justificó la recordada frase con la que enfrentó los micrófonos de los periodistas al principio de su espinosa misión: “Veo una lucecita de esperanza al final del túnel”.
Esa primera etapa de su gestión terminó el 8 de enero de 1979 con la firma en Montevideo de un acta donde los cancilleres de Argentina y Chile solicitaban en forma oficial la mediación de Juan Pablo II y acordaban un marco flexible para las negociaciones.
El día anterior, en una reunión en Olivos con Videla, los tres comandantes y monseñor Laghi, Samoré apeló a su fina ironía para criticar el complicado mecanismo de toma de decisiones en la dictadura argentina, donde el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea actuaban como facciones que se habían loteado el aparato estatal y que muchas veces tenían ideas y propuestas diferentes sobre un mismo tema. Además, dentro de cada fuerza, en especial en el Ejército, había grupos enfrentados. Todo esto derivaba frecuentemente en vetos recíprocos y en contradicciones que fueron rápidamente advertidos por el agudo enviado del papa.
“Fíjense lo que me ha pasado estos días. Cada vez que tengo que cruzar la Cordillera hacia Santiago me pongo tenso porque la posición chilena es muy dura. En cambio, cuando vengo a Buenos Aires es distinto: me relajo; aquí todos me reciben muy bien, son muy simpáticos, hasta me invitan a tomar el té. Pero cada uno de mis interlocutores me da un enfoque distinto sobre el mismo problema, el conflicto en la zona del Canal de Beagle. Incluso, después de hablar con cada uno de ustedes me visita el comodoro tal y me completa la posición del brigadier; el general tal con el mismo mensaje, que no siempre es coincidente, y también el contralmirante tal. Entonces, yo me pregunto: ¿Cuál es la voz de Argentina? Porque Chile tiene una posición clara: la que expresa Pinochet; es dura, pero es unívoca. ¿Dónde está parada, en cambio, Argentina?”.
Sus interlocutores sonrieron nerviosos, pero nadie dijo una palabra: Samoré lo había dicho con tanta cortesía y fingido sentido del humor que nadie se sintió en la obligación de responder.
El 12 de diciembre de 1980, Juan Pablo II hizo una propuesta a ambos países, que tampoco satisfizo a la dictadura argentina: “No nos daba tierra, pero sí mucho mar. Era desfavorable, pero no tanto como el laudo arbitral. La junta militar lo analiza y no lo acepta; algunos proponen contestar la propuesta del papa, cuya aceptación no era obligatoria, pero ¿qué íbamos a contestar? Me pareció mejor no hacer nada, aunque les dije a los comandantes: ‘Si quieren, hagan un documento, pero yo no lo firmo’. Lo fundamental era preservar la paz y el costo que había que pagar no era excesivo”, dijo Videla.
El conflicto limítrofe recién fue saldado en el retorno a la democracia, en el gobierno de Raúl Alfonsín, el 29 de noviembre de 1984, con la firma del Tratado de Paz y Amistad por parte de los cancilleres de ambos países. La ceremonia se realizó en El Vaticano, con la presencia de Juan Pablo II, quien, al evitar la guerra entre Argentina y Chile, había logrado el primer éxito diplomático en su largo papado de 26 años. Antes, una consulta popular no vinculante había respaldado el acuerdo en Argentina con el 82 por ciento de los votos.
Por Ceferino Resto * Periodista y escritor. / Perfil
























