La democracia como agravio
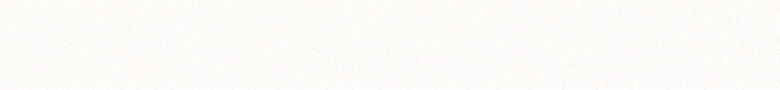
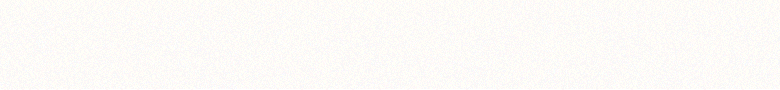



La democracia liberal era el único modelo posible…
Son tiempos infértiles para la democracia. Al menos para la democracia liberal tal como la conocimos hasta ahora. Todas las mediciones que periódicamente se hacen sobre las “lealtades” democráticas en varios continentes muestran una creciente desafección de la ciudadanía. El número de países con gobiernos llamados “poco democráticos” o autoritarios ha aumentado en la última década (EIU, 2020; Our World In Data, 2022; The Economist, 2023). Algunas investigaciones hablan de una “recesión democrática” en los últimos seis años, que incluye a los países anteriormente considerados con “democracias saludables” (International IDEA, 2023; Repucci y Slipowitz, 2021). Los estandartes de la democracia liberal sólida, como Estados Unidos y Europa, no solo están asediados por el crecimiento continuo de fuerzas políticas iliberales, sino que además sus propias instituciones, antes pulcras y estables, ahora son objeto de escarnio y violencia, como sucedió durante el asalto al Capitolio de los Estados Unidos en 2021. El “paraíso” al que hace referencia el representante de asuntos exteriores de la Unión Europea (Ayuso, 2022) al hablar del Occidente blanco, católico y liberal, cada vez se parece más al quinto círculo infernal de Dante, hundido en el fango del odio y la polarización.
Incluso el mando del mundo, antes previsiblemente con Estados Unidos a la cabeza, hoy parece confuso y en riesgo frente al ascenso de un “asiatismo” no liberal capaz de realizar en cuatro décadas proezas de industrialización y movilidad social ascendente que en Occidente tardaron dos siglos en alcanzarse (World Bank, 2021).
Algunas investigaciones hablan de una “recesión democrática” en los últimos seis años, que incluye a los países anteriormente considerados con “democracias saludables”.
El propio debate académico en las universidades del Norte respecto al estado de la democracia también está atravesado por un pesimismo desenfrenado. Ya no se trata solo del perpetuo debate sobre la “crisis de representación” de las democracias modernas. Hoy los títulos de las investigaciones son cada vez más catastróficos. Desde el “desencanto democrático” de Przeworsky (2022), la “regresión democrática” de Piketty y Cagé (2023), cómo “mueren las democracias” de Levitsky y Ziblatt (2018), el “fin del siglo democrático” de Mounk y Foa (2018), la “crisis del capitalismo democrático” de Wolf (2023), hasta el “fin de las democracias” de Runciman (2019) o, más lúgubre aún, el “fin de los tiempos” de Turchin (2023), todas hacen gala de un apesadumbrado balance del estado actual de la democracia global. El mismo debate sobre el populismo, en la mayoría de los casos, es tratado como una anomalía (Rosanvallon, 2020) o una degradación de algún modelo de democracia que solo existe –y ha existido– en las cabezas de algunos escritores.
¿Y es que cuál es la “verdadera democracia” desde la que se pueden medir los sistemas de gobierno? Está claro que no se trata de la Atenas antigua en la que la democracia directa se combinaba con el sorteo de los cargos de gobierno (Manin, 2018). ¿Es entonces la de Francia, donde el presidente gobierna por decreto sin tener en cuenta al parlamento a la hora de tomar decisiones estructurales, como las que involucran al sistema de jubilación? (France 24, 2023). ¿O la de Alemania, donde el presidente ha sido elegido por tan solo el 19,4 % de las personas con derecho a votar? ¿O la de Canadá, donde combatientes nazis de la Segunda Guerra Mundial son homenajeados por un parlamento de pie? (BBC News Mundo, 2023) ¿O la de Estados Unidos, donde el presidente no es elegido directamente por los votantes y la censura de medios de comunicación extranjeros se mueve en función de las guerras en las que este país se involucra? No hay pues una verdadera democracia en la cual mirarse de manera inequívoca. Lo que hay son democracias múltiples, diversas, que tienen en común la búsqueda del ejercicio de la soberanía por parte del pueblo y la ilusión respecto a que cada una de ellas es la mejor forma de esa soberanía.
Cada práctica democrática concretamente existente, en este sentido, construye intelectualmente su propia legitimación narrativa como universal en una pugna discursiva de fuerzas políticas desplegadas de la que cierta academia dominante debería asumirse parte, a la par que debería abandonar el pensamiento mágico que pretende ajustar la realidad a sus “verdades” imaginadas.
Así, llegamos a una primera conclusión sobre la democracia: hoy en día, este concepto ha adquirido el rango de un valor social normativo y prescriptivo en la constitución de los poderes públicos. Cualquier enunciación discursiva sobre el campo político, para adquirir legitimidad y reconocimiento social, debe referirse de alguna manera a la “democracia” como bien sustantivo de la interacción colectiva. Pero, a la vez, los contenidos atribuidos a esta son fruto de una competencia de significaciones dirimida en las últimas décadas en múltiples libros, conferencias, investigaciones y debates. Es decir, no existe una “verdadera” y concluyente definición de democracia, en un sentido transhistórico y objetivo. Lo que se entiende por democracia en un momento dado es siempre un producto provisional de intersubjetivaciones entre distintas correlaciones de fuerzas de la acción comunicativa e institucional, pero –no lo olvidemos– de acciones comunicativas en las que los poderes de enunciación no están distribuidos de forma igualitaria entre los concurrentes a la producción de la definición. Dado que la distribución de la capacidad para nombrar las cosas es siempre desigual, existen, en un momento dado, definiciones dominantes, consideradas válidas, y definiciones subalternas, consideradas ilegítimas. Y, a la vez, se produce una homología entre la definición dominante de democracia y las condiciones de existencia de las clases dominantes de la sociedad.
La validez de una definición, su rango de verdad es, así, una contingencia histórica resultante de la estructura de fuerzas discursivas, organizativas y económicas dentro del campo político y del campo intelectual. Lo que hoy es considerado como la definición aceptable y moralmente superior de una categoría es probable que mañana sea tomado como irrelevante y sustituido por otro sentido hasta entonces considerado marginal.
En teoría social, las “verdades”, las evidencias, las legitimidades son arbitrariedades culturales resultantes de la trayectoria histórica de la estructura y el funcionamiento de las luchas del campo intelectual, de sus procesos de acumulación, verificación y competencia interna, que han consagrado cierto modo de entender, investigar y nombrar el mundo. Cuando se trata de categorías que afectan o son utilizadas dentro del campo político, la construcción del régimen de validez del concepto combinará una arbitrariedad cultural con una arbitrariedad política, en correspondencia, a su vez, con las fuerzas del campo económico.
Así, la fuerza apodíctica que durante varias décadas tuvo la definición liberal de democracia se sostuvo, más que en la lógica argumental de sus defensores ideológicos, en la lógica práctica de una existencia institucional fusionada a la arrolladora expansión del libre comercio y la globalización. Con el derrumbe de la Unión Soviética y el desplazamiento de la economía estatal planificada, la potencia triunfante impulsó el llamado Consenso de Washington que, en lo sustancial, afirmaba que el libre comercio, con su correlato de democracia liberal, era el único destino inevitable de la humanidad que todos los países, tarde o temprano, tendrían que abrazar. Cualquier otro debate sobre otras formas de democracia distintas a la liberal no pasaba de ser una marginal excentricidad académica. Había que leer a Dahl o Rawls y dejar en el baúl de los arcaísmos a Marx o Gramsci.
Ya sea en su versión minimalista, como método competitivo “mediante el cual unos individuos adquieren el poder de decidir” (Schumpeter, 1983, p. 343), o en su lectura procedimental, como conjunto de reglas para la solución pacífica de conflictos (Bobbio, 1986, p. 136), la democracia liberal se presentaba como un perfecto mercado autorregulado, solo que en versión política. Cualquier asociación política podía ofertar sus propuestas y disputar periódicamente las preferencias del voto, que dirimía quiénes eran ganadores y quiénes perdedores. Los votantes escogían del escaparate de ofertas variadas la que les resultara de su preferencia, entregaban su voto y, a cambio, el partido mayoritariamente elegido ejecutaba sus propuestas. Había una compraventa de productos políticos en la que todos recibían lo que querían. Y funcionó, con fluctuaciones normales y regulables: mientras la economía se estabilizaba, los mercados se ensanchaban gracias a las privatizaciones de lo público y el “goteo” de la riqueza salpicaba a la gran mayoría de los “perdedores”. Era solo cuestión de tiempo para que también ellos fueran parte de los “ganadores”. Incluso el propio orden político global podía ser visto como una extensión de este mercado. El libre comercio intensificaría la interdependencia de los mercados de todos los países, de las cadenas de suministros, reduciría al mínimo los riesgos de conflicto y garantizaría así la seguridad global. Y, como parte de ella, la natural supremacía militar norteamericana.
Pero, de pronto, el mundo cambió
La orgía privatizadora global devino en resaca. El crecimiento económico, que durante veintiocho años tuvo un promedio mundial del 3,1 %, entre 2010 y 2022 nuevamente cayó a un escaso crecimiento del 2,7 %. El Banco Mundial calcula que entre 2023 y 2030 la situación empeorará aún más, pues el crecimiento caerá a un 2,2 % en promedio (World Bank, 2023). Hemos entrado en una nueva década perdida.
La fuerza apodíctica que durante varias décadas tuvo la definición liberal de democracia se sostuvo (…) en la lógica práctica de una existencia institucional fusionada a la arrolladora expansión del libre comercio y la globalización.
Paralelamente, las desigualdades se han profundizado obscenamente, lo que redunda en mayor malestar social. Las clases medias se estancaron y, en algunos lugares, se redujeron. El libre comercio convirtió ciudades industriales de Occidente en basureros y a sus clases trabajadoras en emprendedores precarizados. Los mercados comenzaron a devorarse a sí mismos y tuvieron que ampararse en el denostado Estado para salvarse. Primero, los bancos en 2008; luego, las bolsas de valores y las empresas en 2020; finalmente, la supremacía geopolítica norteamericana desde 2021. No han pasado ni cuarenta años del “fin de la historia” y el Estado ya está de regreso. El orden liberal ha comenzado a corroerse y, desde el 2018, las leyes del mercado que reinaban en las economías más desarrolladas iniciaron una lenta y vergonzosa retirada. Desde entonces, están siendo sustituidas por guerras de aranceles, entre Estados Unidos y China primero (Bown, 2023); luego, entre Estados Unidos y Europa y, como lamenta el FMI, ahora en el mundo entero. Las restricciones al libre comercio que durante décadas apenas alcanzaban a doscientas por año, de tipo marginal y en países asimismo marginales, en 2022 han saltado a más de dos mil quinientas, en sectores de gran consumo y a la cabeza de las economías occidentales más grandes (IMF, 2023, p. 77). El proteccionismo industrial ha sustituido la eficiencia de los proveedores. La Unión Europea, en 2021 y 2022, ha destinado más del 3% de su producto bruto anual a subvencionar y proteger a su industria continental (Criscuolo et al., 2023). Estados Unidos ha decidido subvencionar con US$ 400.000 millones sus autos eléctricos, su industria de microprocesadores y todo lo que tenga que ver con la “seguridad nacional” (The White House, 2023). Europa ha lanzado al basurero la ley de la oferta y la demanda para su consumo energético al subvencionarlo con € 651.000 millones en el último año y medio (Sgaravatti, Tagliapietra Trasi y Zachmann, 2023). El libre mercado ha dado lugar al mercado de amigos, las cadenas de valor globales a las cadenas de valor seguras o, en el lenguaje de Von der Leyen (2023), “sin riesgo”. El mercado global ha devenido mercado geofragmentado y la utopía del mercado autorregulado se hinca ante la evidencia del mercado estatalmente producido.
Si este caos reina en la economía, en el mercado político triunfa la sensación de apocalipsis. No es casual que en la última década se haya pasado del debate del emergente populismo, considerado como una extraña enfermedad transitoria de la democracia, al horror de la muerte de las democracias. Ciertamente, la democracia liberal está en un mal momento. Ya no es una excepcionalidad latinoamericana el surgimiento de líderes que rechazan consensos con los opositores, que plantean desconocer las viejas instituciones y que echan la culpa de todos los males que agobian al común de los ciudadanos a una minoría pervertida de ricos, mentirosos y abusivos que deben ser castigados. El hecho de que este discurso reclute masivamente adeptos en muchos países, comenzando por Estados Unidos, Italia, Francia, Hungría, Brasil o España, y por largos períodos de tiempo, es una demostración fáctica de que no estamos ante una desviación circunstancial ni un arrebato puntual de enceguecimiento político. La democracia liberal-representativa, nacida de las revoluciones francesa y norteamericana del siglo XVIII, está en decadencia. Esta crisis es el final de una deriva natural e inevitable producto de la propia democracia liberal, en el corazón de cuya vinculación prostituida con la economía de libre mercado se halla la fuente del problema.
Por Álvaro García Línea * Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Autor de La potencia plebeya, Prometeo, Buenos Aires, 2008. / Le Monde diplomatique, edición Cono Sur












