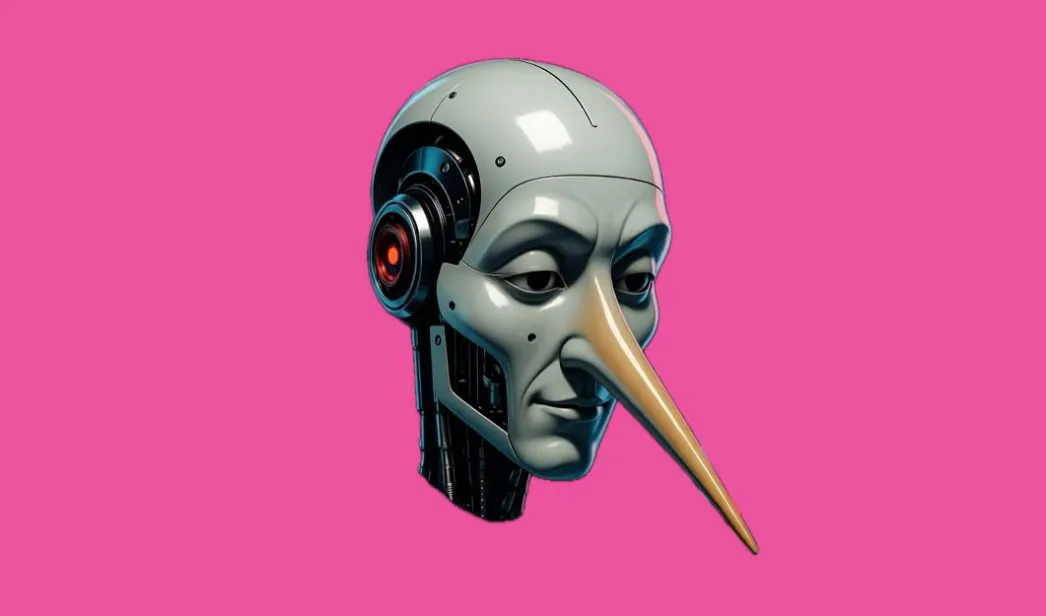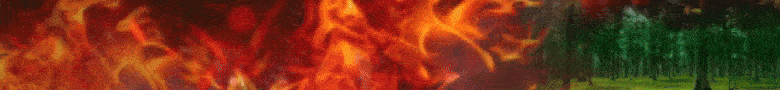
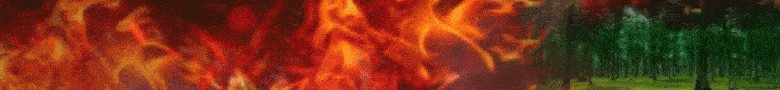

El Presidente autodenominado liberal libertario viene impulsando la sanción de la llamada Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, declamada como la norma necesaria para asegurar los beneficios de la libertad a la gran nación Argentina, oprimida por 30, 50, 70, 100 años de estatismo asfixiante. Paradójicamente (o no), este proyecto lleva como propuesta central el planteo más antiliberal posible.
La simbología es más que obvia: una alusión a la obra más conocida del padre del liberalismo —jurídico— argentino, Juan Bautista Alberdi, en cuyas Bases y puntos de partida para la organización política de la República de Argentina se inspiraron quienes sancionaron la primera Constitución argentina, en 1853.
Con todo ello en mente, parece increíble que el primer capítulo del proyecto de ley presentado por Milei sea, justamente, el de una amplísima delegación legislativa; quizás de las más extensas que se tenga memoria.
¿Y por qué es increíble? Porque pocas cosas pueden ser consideradas más antiliberales —por sobre todo, en el sentido clásico, Alberdiano— que realizar una delegación legislativa.
Recordemos algunas cuestiones elementales. Nuestra Constitución nacional original (la de 1853 y su reforma de 1860) plasma las ideas de vanguardia de la época: el liberalismo clásico y el republicanismo. Es, sin lugar a duda, una Constitución liberal. Como fuente material y jurídica tiene de base la sanción de la Constitución estadounidense de 1787 y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, producto de la Revolución francesa de 1789.
Más allá de las múltiples causas que llevaron a la producción de estos hechos, lo cierto es que consagraron como nuevo paradigma constitucional y jurídico el conocido como “principio de legalidad”. En términos llanos, este principio implica que cualquier autoridad sólo puede emanar de la ley, lo que crea una igualdad (meramente formal) entre todas y todos. Es el imperio de la ley o “Rule of Law” en el derecho anglosajón. Esto, que en pleno siglo XXI parece una obviedad, no lo era tal en las postrimerías del siglo XVIII, donde el movimiento liberal justamente da sustento ideológico a la reacción política en Occidente contra el absolutismo monárquico.
Es muchísimo lo que podría decirse sobre esta noción de primacía de la ley por sobre la autoridad absoluta unipersonal, pero pongamos el foco en otro concepto también completamente liberal: el “principio de concurrencia”. Bajo esta premisa, el óptimo del orden social se logra dejando desenvolver a los individuos según sus libertades, y la autoridad pública sólo debe ceñirse a establecer límites mínimos a estas libertades, para “que la libertad de uno no se meta en la libertad de otro”.
Dicho en términos simples, las personas deben regularse solas, y la autoridad pública (el Estado) sólo puede limitar estas libertades como último recurso.
Y de aquí es que nuevamente cobra particular valor el principio de legalidad. Si lo más sagrado en esta lógica es el desenvolvimiento de las libertades individuales, sólo la ley, en cuanto expresión de la “voluntad general”, es apta para limitarlas. Y, va de suyo, la ley en cuanto norma obligatoria de alcance general, dictada por el único poder público habilitado al efecto: el Parlamento.
Es que la división del poder público en tres ramas (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) responde, también, a la aversión ante el poder absolutista contra el cual el liberalismo clásico combatió.
El principio de legalidad fue plasmado en el artículo 19 de la Constitución argentina, en cuanto establece que “ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”. Y por si hubiese alguna duda de quién es el único poder del Estado habilitado por la Constitución a sancionar leyes limitantes de la libertad, el artículo 29 aclara: “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”. Es decir, solo la ley formal del Congreso puede limitar lo más sagrado que custodia la ideología liberal clásica: las libertades individuales.
En muy resumidas cuentas, estos son los pilares sobre los cuales se construyó el primer andamiaje jurídico argentino, las verdaderas “bases y puntos de partida” de Alberdi.
¿Y la delegación legislativa? Tajantemente prohibida en su origen, la crisis de los postulados liberales y la necesidad de dotar al Estado de mayores y más ágiles herramientas jurídicas para implementar políticas públicas llevaron a la necesidad de aceptar el ejercicio —en condiciones de emergencia y extraordinarias— de estas delegaciones en el Poder Ejecutivo.
¿Y cuándo comienzan a utilizarse estos mecanismos? Desde 1920 en adelante; o sea, digamos, con los 100 años de estatismo que tanto odia el Presidente liberal libertario. Luego de un amplísimo desarrollo jurisprudencial, en la reforma constitucional de 1994 se recepta la posibilidad de que la Administración dicte decretos de necesidad y urgencia y ejerza facultades delegadas.
Por ello es tan increíble cómo Milei hace uso de las alegorías y simbolismos del más acérrimo liberalismo argentino del siglo XIX mientras solicita, ordena y urge la aprobación de herramientas jurídicas propias del estatismo, colectivismo, populismo, que tanto dice aborrecer. “Cosas veredes, Sancho, que non crederes”.
Por Julian Besio Moreno * Docente de UNDAV, integrante del Instituto de Pensamiento Administrativista. / El Cohete