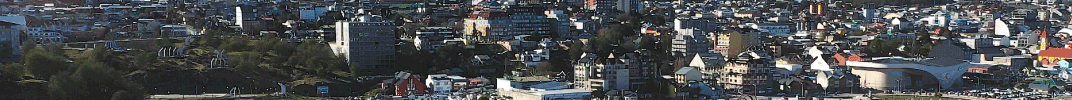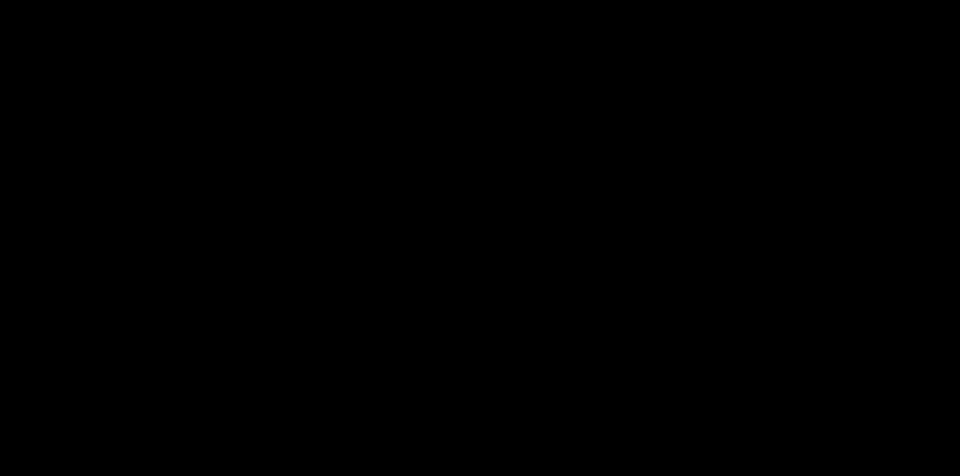Experimento Milei





Poder y verdad. Entre opresores y oprimidos, la asimetría constitutiva que así nos los hace nombrar está obturada y negada por los primeros, porque de ello depende la eficacia de la sujeción. Aun en tiempos de oscuridad como los actuales, en que se ostenta la crueldad hacia los más vulnerables y el goce que embarga de modo exhibicionista a quienes así proceden, nunca tales significantes se propalan de manera que alguien que apoye este horror se sepa concernido de modo explícito. La clave es siempre: la crueldad es contra el otro. En la medida en que los hechos van desmintiendo tal exención emerge una nueva escena acerca de la cual solemos albergar un optimismo injustificado. No es prudente ni cierta la espera respecto de que cuando se vean perjudicados directamente entonces van a reaccionar. No lo es porque el daño efectivo no se correlaciona con las representaciones. No hay un límite que defina cuándo el daño determina la decepción. Esto es inherente a la relación entre el embargo fascista de las masas y el modo en que el curso de los acontecimientos les afecta. Es tan falso que el daño enajene voluntades que antes apoyaban, como que cuando apoyaban antes de llegar a la actualidad hubiera habido solo un engaño. Hubo un engaño, pero no lo explica todo, o no era el que se cree. El engaño describe una condición heterónoma, ajena, para los engañados. El engaño vale como descripción de quien no participa de la falacia. Quien es engañado no se sabe engañado y no lo quiere saber. Ese no querer saberlo no es posterior al instante del engaño sino incluso anterior, se quiso ser engañado. Hubo deseo, pulsión, atracción hacia el engaño. El engaño autoinfligido es perseverante, se autorreproduce.
Es un serio error, en parte causado por las narrativas circulantes de modo hegemónicamente victimista, el supuesto de una relación directa entre padecimiento y conciencia. Esto nunca fue así y por ello se explica la historia misma, contempladora de padecimientos seculares irredentos. No obstante, esta creencia equivocada, en tanto alegación sobre lo real, contiene una valencia utópica irrenunciable sobre la emergencia de una conciencia emancipadora. El propio deseo utópico la favorece, la motiva, la enciende. Porque la conciencia emancipadora, a diferencia de los emprendimientos del mercado que se nos ofrecen como nueva moral, no se incentiva, no se rige por las oportunidades, no calcula el rédito, y es por eso que se llama entre tantos otros nombres: estallido. Los negocios no estallan, sino que son pasiones tristes disciplinadas frente al cálculo contable, ante el cual representan escenas de falsa felicidad solo perceptible como lo hace el discurso publicitario que late en la vigilia estuporosa de nuestros días.
Monopolio. El actual auge totalitario no surge de un destitución directa y explícita contra la sustancia democrática, aunque tales erosiones también suceden. Un deterioro de mayor magnitud y menor transparencia de la condición política de las multitudes tiene lugar por un desplazamiento, una derivación de la condición subjetiva de ciudadanía, deseante, demandante, opinante. Tal condición se orienta hacia una subyugación inmanente a una interfase metabólica funcionante como un régimen de intercambio asimétrico. Las tramas digitales encarnadas en redes sociales y plataformas no son “medios” de comunicación, porque no mediatizan, no establecen una conexión entre dos puntos, sino que articulan un tejido denso en el que las subjetividades son asimiladas a un régimen funcional sin perder una conciencia superestructural de presunción libre. La conciencia es continuamente interrogada sobre opiniones, consentimientos y deseos, y se ve compelida de un modo que parece voluntario a elegir entre opciones que no son sino calles de un laberinto que no conduce a ninguna parte, sino que conforma un móvil perpetuo, circular, en el que la extracción de materia significante ocurre a la manera de la minería, sin retribución a la matriz de donde es obtenida. Permiten tales disposiciones acumular una riqueza ilimitada sin costo alguno. Es pura ganancia para el propietariado (término propuesto por Úrsula K. Le Guin).
El monopolio como exclusivismo economicista que definía economías de fases anteriores del capitalismo vacila como término para describir la contemporánea acumulación de riqueza en pocas manos. Antes, las grandes corporaciones traficaban con bienes materiales como combustibles y alimentos. Ahora estos bienes están en curso de desmaterialización, aunque aún mantienen su conflictiva vigencia, conflictiva porque están irremediablemente destinados a mutar por otras formas en ciernes, tanto unos como otros. Los combustibles fósiles, por otras formas de producir energía no destructiva del ambiente, y los alimentos también, aunque resulte menos obvio para el conocimiento público. La agroindustria ya se esboza en modo “artificial” en el laboratorio, promesa de una futura obsolescencia del “campo”. Nuestras principales riquezas, energías convencionales y agroindustria tienen fecha de vencimiento, fuera por completo de toda inscripción en las agendas políticas corrientes. Habitamos un territorio con fecha de caducidad para sus principales producciones, además susceptible de manera vulnerable a ser afectado por el cambio climático.
La noción de monopolio se encuentra en trance de trasformaciones pronunciadas. Si antes era una noción peyorativa hacia formas desleales de competencia en el mercado, ahora se instala como una forma virtuosa de administrar la revolución tecnológica en curso. Los nuevos bienes producidos no son materiales tangibles sino informáticos. Las principales acumulaciones mundiales de riqueza lo son. Tal intangibilidad le es conferida a los bienes antaño tangibles. Baste mencionar aquí solo la impresión 3D o algunas funciones de la IA.
Todavía no hemos incorporado a los debates el hecho de que aparecen modalidades de producción y consumo consistentes en tramas relacionales más eficaces cuanto más concentradas. No rinden varias plataformas digitales o redes sociales que ofrezcan lo mismo, Facebook I, Facebook II, Facebook III. Estas nuevas corporaciones miden su valor en tanto sus cuentas usuarias representen una proporción lo mayor posible de la población mundial. Tendencialmente, en su totalidad. No nos sirve estar en una plataforma y no en otra, sino en una que abarque todo el planeta. Sí puede haber diversas redes sociales o plataformas que compitan entre sí de manera indirecta, aunque de hecho se complementan, mimetizan o combinan, pero cada una debe abarcar todo el globo sin ser excluyentes entre sí. La gramática de la revolución urbana, aunque se inscribe en las revoluciones anteriores, radicaliza su carácter urbano. Urbanizar implica adoptar modalidades de homogeneidad, continuidad y concentración, porque lo urbano es sistémico, no discreto como lo eran antes las mercancías. Lo urbano se plasma en relaciones, no en objetos como alfileres o manzanas.
Se instala en la intuición multitudinaria un escepticismo acerca de que el monopolio pueda ser indeseable por una ética comercial de igualdad de oportunidades. Lo que sucede con redes sociales y plataformas va ocurriendo con otras tecnologías, como el transporte aéreo, las universidades y la investigación científica, los regímenes de traducción de las lenguas, la propia huella de carbono como articuladora de lo que se produce; luego la moneda; desde hace ya un tiempo, incluso los derechos humanos. Los estados proliferaron, hay más de dos centenares, y en cambio pocas corporaciones globales disponen de poderes inéditos, no solo por la necesidad de que sus productos sean homogéneos y generalizados sino porque esos productos consisten en dispositivos extractivistas de la subjetividad a la que eslabonan de manera subyugada y no consciente. Multitudes sedentarias, existencialmente enclaustradas en tramas informáticas, bien pueden ser físicamente móviles y aun así constatar el encierro de las conciencias y los cuerpos en filigranas binarias mientras recorren superficies e interfases conformes con ese orden de cosas. Las corporaciones pretenden no necesitar de los Estados, cuyos recursos territoriales y administrativos son sistemáticamente ridiculizados por caducos e ineficientes, por obstaculizadores de la vida virtual en ciernes. Todo ello en devenir de sensibilidades impotentes para toda reflexión que trascienda el laberinto algorítmico que se nos traza, para deambular imaginariamente por aventuras infinitas en cuyo carácter de rueda de cobayo reside el hastío que nos conduce a la desesperación, la ira y el odio.
No es cierto que se vaya a abolir la estatalidad ni tanto que se la aminore o reduzca como se pretende. El propósito no es ese sino prevalecer sobre la estatalidad en términos de poder totalitario. Instaurar tramas desenvueltas como matrices de sujeción que nos enreden de manera subrepticia e irreversible.
Asumir un poder ejecutivo y emprender una destrucción torrencial de las tramas societales imbricadas en el estado no solo sirve para negocios financieros inmediatos, sino para arrasar con toda competencia que erosione la entrega generalizada del mercado a las corporaciones globales. Donde prosperaban innumerables pymes y profesionales, así como también grandes empresas, arruinados sus medios de vida, se habrán de convertir en un proletariado asalariado por las corporaciones, cuando pueda emplearse y no sumarse a la parte cancelada de la población, o en adquisiciones de empresas por grandes corporaciones globales. Esto no es nuevo, sino un impulso aceleracionista en aprovechamiento de la oportunidad por la que un voto masivo incauto puso a un país entero en subasta.
 Ilustración: Maurizzio Cattelan.
Ilustración: Maurizzio Cattelan.
Estado y sociedad. Lo que nos agobia no viene a abolir, ni a suprimir, ni a atacar al estado. Al contrario, lo necesita más fuerte que nunca para reprimir y controlar a las poblaciones. Viene a atacar a la sociedad en su relación con el estado. Porque todo lo que suprimen como regulaciones del estado son prácticas y normas en su mayoría logradas como condiciones de existencia de la sociedad según propias conveniencias e intereses, eventualmente de carácter parcial, aunque se trate de poderes locales, o de derechos humanos, sociales, laborales, previsionales, etc. etc. Todos los movimientos de la índole de que se trate, que han luchado por reconocimiento, derechos, amparo, todo lo que abarcan miles de “regulaciones” proceden de la sociedad civil a través de la acción social y política, y se imbrican en el plexo normativo de la estatalidad. Todo ello colosalmente trabajoso, esforzado, sacrificado durante cien años, que es el lapso que se quiere clausurar, desde el sufragio universal. Claro que la institucionalidad democrática, sus interminables conversaciones, decisiones empeñosas de adoptar, con contradicciones, conflictos, idas y venidas, resultan contraproductivas para las grandes corporaciones, que se presentan frente a la sociedad como oferentes de bienes y servicios organizados de manera simple, directa, accesible y eficaz. Los bienes y servicios ofrecidos no son conflictivos, tienen delimitadas sus responsabilidades, no suscitan preguntas ni debates, solo habilitan lo que se nos dice cada vez que adquirimos algo de todo ello: “que lo disfrute”. No recuerdo si las casas de sepelios lo profieren también cuando venden ataúdes, pero deben tener algún equivalente funcional. Tales condiciones de fluidez y tersura tienen como trasfondo de sustentación las propias regulaciones estatales que se quieren demoler. Sin ellas los bienes y servicios circulantes adoptarían la calidad y seguridad de los bienes y servicios ilegales. Porque qué es la legalidad, en sociedades hipercomplejas, sino una garantía técnica de la calidad de lo producido, de la famosa confianza que tanto se proclama y que no existe en la ilegalidad, es decir en la libertad de vender y comprar cualquier cosa sin ninguna agencia que establezca criterios regulatorios universales, no acordados por las partes, sino establecidos normativamente.
La complejidad existente en el presente vuelve por completo irrealizable acordar todo lo que hay que acordar entre partes. Sin las normas interestatales IATA, subirnos a un avión sería una aventura arrojada al azar. Basta mirar alrededor para hallar miles o decenas de miles de ejemplos, de cómo la vida contemporánea sería inhabitable sin la estatalidad, o lo que sea que se haga responsable de lo que la estatalidad tiene la obligación de garantizar. Hay que tener la imaginación y la conciencia muy estragadas para pasar por alto el modo en que vivimos efectivamente. Sin decenas o miles de agencias de regulación de todo lo que nos constituye y habitamos en el mundo contemporáneo, la vida en común sería imposible. Todo se parecería a una distopía narcotráfico-terrorista. De resultar perjudicados por bienes y servicios solo podríamos vengarnos. La célebre seguridad jurídica que tanto proclaman implosionaría. Pero no pretenden tal cosa. Sus discursos son supersticiones para engañar mentes pasmadas. Aunque el canófilo mayor nos pretenda persuadir de su convicción falsamente inspirada. De lo que se trata es de que mediante esos discursos se acumule más poder y riqueza en pocas manos a expensas de la sociedad. En el experimento actualmente en curso en la Argentina, nuestra sociedad está desafiada para ver qué límites y defensas podrá oponer al ataque liquidador que se nos enfrenta.
Escena del consumo. El sustrato de la llamada antipolítica reside en la escena del consumo. La limpidez y premura con que las mercancías se presentan con sus publicidades y empaquetamiento físico y semiótico desmiente toda usura dada por la deliberación, la incertidumbre o el poder. Todo lo que constituye a la sociedad implosiona en la escena del consumo, en su temporalidad, en su falso otorgamiento de libertades decisorias, en la opacidad con que se omite la historia y las memorias sobre cómo ese bien, ese servicio, esa interfase digital han llegado adonde están y cómo permanecen, evolucionan y nos afectan. Todo ello reside como el secreto mejor guardado bajo la forma de la carta robada (fetichismo de la mercancía). El “cambio” era respecto del viejo mundo conversacional, decisorio, regulador, protector con todos sus defectos conocidos, por la dispensa del mundo corporativo del consumo radical. Sin la menor advertencia de que lo que hace posible deambular con tersura y fluidez por el shopping virtual o físico es un trasfondo denso, histórico, técnico, político de relaciones entre sociedad y estado sin las cuales el rédito hedónico sería inviable, o se parecería más al consumo de fentanilo, quien sabe si anuncio de lo que viene.
La escena del shopping es asimismo la escena de plataformas, pero también la del streaming, donde figuras humanas retórica y estéticamente desprovistas de materialidad representan un teatro de lo que se nos estructura como destitución intensiva de las subjetividades. Se cultivan nuevas modalidades de perplejidad hedónica en las que la responsabilidad por lo que sea se convierte en una palabra incomprensible. De eso se ocuparon las corporaciones. Su rasgo decisivo es la delimitación de la responsabilidad al contrato por el que tal producto o servicio codificado y empaquetado se consume en determinadas condiciones restringidas al mínimo. El apogeo fue dado porque todo lo que se compra se puede devolver sin motivo, con lo cual se cierra el círculo paradisíaco del goce lineal sin tropiezos, sin discusiones, sin incertidumbres y sin dudas. Por fuera de ello todo lo concerniente a la política, el amor, la poesía, la responsabilidad, la espera, todo queda interdicto, abolido, es superfluo, viejo, obsoleto e inservible. Cualidades todas que preceden al acto culminante: todo ello es delito, crimen, engaño, inmoralidad, y hay que terminar con ese estado de las cosas para habilitar una vida definitivamente feliz. El macrismo quiso ser una mixtura del viejo y del nuevo mundo. El mileísmo impone directamente la liquidación del viejo mundo. En ambos casos son alucinaciones, grandes fraudes, porque lo que esperamos que siga al imperio corporativo son nuevas formas de configurar luchas por la convivencia en un mundo al que no nos habremos de rendir. La pretensión distópica es muy dañina pero no puede prevalecer sin socavar su propia entidad.
El voto incauto al mileísmo tuvo lugar bajo la premisa de las mercancías del presente. Son inofensivas, están reguladas por controles previos y por un garantismo jurídico, están destinadas a ser elegidas como en un juego que solo tiene como regla el poder adquisitivo (el mismo que se promovió bajo gobiernos aspiracionales distributivos), y que finalmente se puede devolver sin costo alguno. Comprar lo que sea se torna, en una tendencia hegemónica, un acto meramente lúdico sujeto a la voluntad o al capricho. Si no se dispone de saldo hay crédito… Y además se puede devolver. Hay botón de arrepentimiento. De modo que tampoco hay que saber nada sobre el producto ni asumir ninguna responsabilidad. Eso significa el “cambio”, no me gusta, o me cansé, o simplemente quiero probar otra cosa: cambio. Puedo hacerlo sin la menor huella en la conciencia ni responsabilidad sobre el colosal sistema técnico, social, normativo y de control que garantiza la inocuidad de todo ello. Así es como votaron, igual que como se consume, y tal como no hay casi otra forma de proceder, salvo acción deliberada y consciente: política.
La crueldad que concierne a este orden de cosas procede desde afuera, como el clima helado que le quitaría la vida muy rápidamente a quien se expusiera a la intemperie pero que en el refugio calefaccionado es como si no existiera. Alcanza con no mirar por la ventana ni escuchar los gritos que puedan provenir del exterior.
 Ilustración: Maurizzio Cattelan
Ilustración: Maurizzio Cattelan
Justicia social. Bajo sus diversas interpretaciones y designaciones, la justicia social es el fundamento de la vida en común desde hace milenios. Siempre vulnerada, siempre motivo de conflictos e interpretaciones, su abolición en favor de un naufragio generalizado en que cada individualidad se oponga a las demás por su exclusivo beneficio, de modo que todos contra todos arrojen una suma cero, es simplemente una idea estúpida, irrealizable, que como gobierno solo puede redundar en una catástrofe, tal como vamos viendo su transcurso sin asumir que eso es lo que está sucediendo. Abolir la justicia social es algo que, en su sentido esencial, solo ha sido el núcleo decisivo del fascismo y del nazismo. No hay ninguna experiencia sociocultural histórica que haya procedido sobre esa premisa. Es una completa aberración enunciar tal atrocidad. Y es aberrante haber escuchado tal cosa en público durante un largo lapso sin réplica. Hay ahí un problema mayúsculo, en esa pasividad.
No vemos la emergencia de una nueva subjetividad política, como se obstinan en repetir algunas voces rutinarias y obtusas, porque no hay tal subjetividad política, sino que adviene su liquidación, la deriva a una condición de fentanilo, de zombis que deambulan en la oscuridad empujados por oligarquías acumuladoras de infinitos poderes y riquezas. Todo mientras mentes letradas permanecen en repositorios discursivos metafísicos laudando subjetividades políticas inexistentes, configuraciones culturales inventadas, todo lo cual también repiten como guión muchas otras voces, incluidas algunas de las involucradas en el sometimiento, la mortificación y el desprecio. “¿Y por qué tenemos que ser solidarios? ¿Y por qué no podemos ser egoístas? ¿Y por qué no podemos tener mujeres? ¿Y por qué no podemos aspirar a ser ricos? ¿Qué tiene de malo ser rico?”
Derechos humanos. Cifra de la nueva condición de implosión de subjetividades es la reducción de todo lo existente y concebible a apropiación y apreciación. Todo lo existente debe ser propiedad de alguien para que se le reconozca entidad, y debe tener un precio, y todos los precios se regularán entre sí en un equilibrio virtuoso. Entonces solo existe un derecho que es el derecho de propiedad, que abarca el cuerpo y la palabra como mercancías también susceptibles de intercambio. No existen los derechos humanos, dicen, porque solo hay derechos humanos, no hay otros derechos, ni animales, ni ambientales, ni de otredades. Hay una sola condición del derecho tal como tuvo vigencia en el “Occidente” antes de la modernidad y la Emancipación y es la concerniente al derecho de propiedad. La referencia a la vida y a la libertad, tal como se enuncian, están subordinadas a la propiedad. Tráfico de órganos y niños se infieren de esa reducción liquidadora de toda trama lingüística conversacional (pérdida de tiempo en hablar, luego robo de tiempo, y por lo tanto crimen). En ese mundo de competencia a muerte de todos contra todos el mérito viene determinado por la victoria, por la supremacía. Quien no acierta, quiebra, una de las primeras palabras que se instalaron con su inherente violencia y brutalidad en la esfera pública. Es superflua toda intervención estatal social porque quien no compita con ventaja sucumbirá y en ese drama darwinista todos los problemas se resolverán por desaparición y exterminio. Provincias y poblaciones podrán determinarse superfluas, inviables, habrán de quebrar. Es una fantasía nazi[1] alucinada sobre la cual necesitamos determinar su origen, genealogía y consecuencias mientras todavía estemos en condiciones de hacerlo.
El modelo conceptual que se erige como horizonte de sentido es el de la reducción de todo lo existente a precios en el mercado. Todo aquello que no se verifique en términos de apreciación no tiene porqué existir. La redención de lo viviente y de lo no viviente es mediante la apropiación de aquello que “no es de nadie” y su concurrencia al mercado determinante de “lo que vale” por la relación entre oferta y demanda. Se erige como cuasi religión, metafísicamente fundada y normativamente inspirada por una fuente sobrenatural. Nada que se infiera del juego oferta/demanda es objetable, porque en ello reside una verdad indiscutible. Extreman la noción “occidental” del derecho de propiedad, aniquiladora de cualquier otra cosmovisión o cultura ya sea comunitaria, de pobreza voluntaria, de valores no crematísticos, estéticos o de conocimiento. Solo el precio en el mercado concede legitimidad existencial a todo lo que hay.
Esta visión está condenada a la violencia social en términos de conflictos de supervivencia de las historias y las memorias consuetudinarias, así como de las formas de encarar el futuro. Proyecto o memoria se imputan como criminales, hacia el futuro o retroactivamente. Crímenes susceptibles de represalias punitivas. Todo aquello que interfiera con la renta del capital corporativo es inmoral, es un robo y debe ser suprimido. La mera formulación de estas nociones se erige como declaración de guerra contra la sociedad, lejos esta siquiera, en gran medida, de soliviantarse contra tales despropósitos. Como ha sucedido tantas veces en la historia, todo aquello, humano y no humano, viviente y no viviente, susceptible de apropiación bajo estas concepciones sucumbió casi siempre a la voluntad de poder así diseminada por el mundo, y ahora irradiada hacia otros mundos y otras condiciones de lo viviente, subjetividades, culturas, patrimonios genéticos, formas de vida, todo aquello que por disponer de materia y energía puede ser objeto de transformaciones acoplables al capital.
El peligro que se nos enfrenta no se encuentra en el futuro ni aun en el presente, viene desde atrás, y prevenirnos o superarlo implica tanto una mirada retroactiva, como una disconformidad radical en el presente, como una anticipación imposible sin el concurso de una imaginación activa.
Por Alejandro Kaufman * Profesor universitario, crítico cultural y ensayista. Es profesor titular regular en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de Quilmes e investigador del Instituto de Investigaciones Gino Germani, dependiente de la Facultad de Ciencias Sociales. / La Tecl@ Eñe)