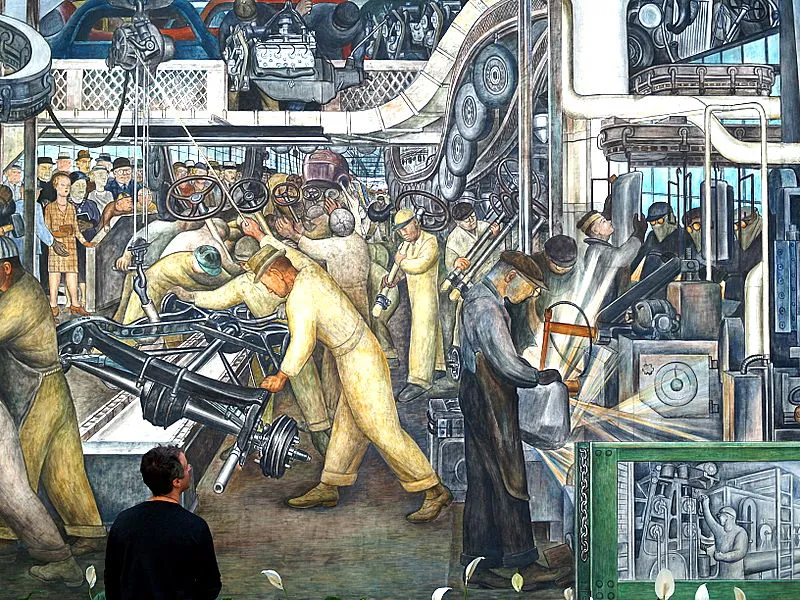







Febrero es un mes torpe. Las ciudades parecen, con los cambios bruscos de temperatura, inmensos campos de investigación climática que ponen nuestra moral a prueba. De los días castigados por el insolente gris, el frío y la lluvia machacona, saltamos a jornadas que se revelan primaverales, para las que no estábamos preparados. Es un mes casero, autoindulgente por encima de sus posibilidades.
Si uno sobrevive a febrero, aguantará el resto del año… O eso dice. Sin duda, una de las mejores formas de hacerlo es avivando la satisfacción. La satisfacción sexual, entiéndase. No por nada, hicimos del día 14 de este extraño periodo la fecha de los enamorados. Una noche de encuentro lujurioso, donde abandonarse a los poderes de un deseo cada día más auspiciado por la tecnología.
Hace nada, hablé de las novias IA y el escabroso asunto de su consentimiento frente a nuestros devaneos. En esta ocasión, quisiera generalizar poniéndonos a nosotros, a los sujetos deseantes de impulso erótico en el centro de la reflexión. Cosa que es muy nuestra. Muy humana… Porque el erotismo es esa expedición por los placeres y desplaceres del sexo, donde se topa uno con la dialéctica física y sensitiva de un partenaire. Ese extraño lugar en el que quienes protagonizan el diálogo se olvidan, no sólo del sexo como medio para la procreación, como diría George Bataille, sino incluso de ellos mismos.
Poco importa el mes en el que nos encontremos, los cuatro impulsos primigenios y básicos que nos someten son alimentarnos, huir, luchar y foll… alto, seamos profesionales; tener sexo. Así lo diagnóstico el neuropsicólogo Karl H. Pribram, quien en 1958 puso a punto esa conclusión sin saber que la tecnología, en especial la digital, dispondría a nuestro alcance las mayores facilidades para culminar, con creces y falta de esfuerzo, esas cuatro ineludibles propulsiones.
¿Acaso no disponemos de aplicaciones para pedir comida y transporte, foros iracundos y redes sociales donde empacharse a discutir y, bueno, millones de páginas donde regalarnos la vista con la sexualidad ajena, participar indirectamente de ella o, ya puestos, facilitar su encuentro en persona? Huelga decir, ya sólo por el creciente interés de la sociedad civil, de los medios de comunicación y los organismos públicos, que la masificación cotidiana de la pornografía digital se está poniendo en tela de juicio.
No por nada, el nuevo Reglamento europeo de Servicios Digitales ha decidido poner el foco sobre ella, cortándole las alas a la indomable industria porno. Esta estrategia normativa pretende parar la fábrica de erecciones online y su inminente obsesión global de efectos en absoluto recomendables. Secuelas como hordas de tecnoadictos fetichistas de un tag pornográfico violento sin el que el orgasmo se vuelve imposible, o zombis aletargados que dependen del consumo regular de la silicona audiovisual, tan incómoda como falsa, para alcanzar la dicha
Todos podemos tener más o menos claro que, independientemente de que el consumo de pornografía en ordenadores, smartphones, etcétera, represente el nexo destacado entre los transhumanos digitales en los que nos hemos convertido y la sexualidad, esto no encarna intimidad recíproca alguna. Dejando de lado, por supuesto, el diminuto percentil de individuos que gozan de un consumo pornográfico en compañía y como material de estimulación compartido. En cambio, el asentamiento social al que han llegado las aplicaciones de citas como Tinder, Bumble y Grindr, si han hecho del entremés, de la primera toma de contacto antes de culminar en lo erótico, algo mediado por las máquinas.
Y no sólo la previa al revolcón empieza a estar domesticada por la tecnología, la cópula, el casquete en sí, también. De los desfasados anillos vibradores, hasta las versiones clásica, Pro, Penguin, Masculina o Curvy del Satisfyer, los chismes han serpenteado ágilmente hasta conquistar el centro de la cama. Tenemos succionadores de clítoris, sistemas de ondas de presión, aparatos sin y con vibración… Básicamente, a la siguiente generación de aparatos ya sólo le falta hacerte tortitas mientras te corres y llevar teléfono incorporado para llamar a tu madre contándole la jugada. Porque lo que es Internet y Bluetooth, por ejemplo, ya lo tienen casi todos. Y eso, claro, dejando de lado a los robots sexuales (una excentricidad aún más discreta en consumo que las Apple Vision Pro), y otras fórmulas eléctricas que pululan en el mercado.
¿Nos hemos transformado en pequeños cíborgs sexuales? Separar nuestra sexualidad de la tecnología comienza a tornarse complicado. Y ni siquiera hemos tenido que llegar a la temida singularidad. Sin habitar la mente humana (intermediarios físicos aparte), en el universo virtual, ya estamos naturalizando los muchos gadgets existentes como una parte más del sexo. Al fin y al cabo, hace años hablábamos de “citas por Internet” para lo que actualmente son sencillamente citas. Y quienes usaban juguetes en el lecho para prodigarse carantoñas orgiásticas eran tomados por liberales desatados; carne de comuna hippie tecnoactualizada. Ahora se habla de parejas sanas.
¿Se ha convertido nuestra sexualidad en un brillante árbol de navidad, plagado a sus faldas de los más variopintos regalos tecnológicos sin los que la presencia del arbolito perdería el sentido? ¿Hemos desarrollado cierta dependencia de elementos mecánicos externos? ¿Quién es el mayor beneficiado de todo esto? Bueno, esperemos ser nosotros, ¿qué gracia tendría haber peleado por la liberación sexual, para pasar a ser esclavos de otros amos?
Laura, estudiante de Ciencias de la Información que pidió ser identificada sólo por su nombre, afirma no reflexionar mucho sobre ello: “Nos pasamos el día pegados al móvil, o con el ordenador, usar algo tecnológico en la cama no se me hace raro. En el caso del Satisfyer, sí que me he encontrado con chicos a los que no les gustaba. Se sentían como… sustituidos. Pero, como soy de la generación Z, supongo que me resulta más normal”. Pero la tecnología puede ser un arma de doble filo. Se habla reiteradamente de una bajada de la actividad sexual en la juventud.
La revista, The Atlantic, en un profuso reportaje, trata este descenso como una “recesión sexual” en toda regla, extendida por los países desarrollados, y la empresa Control destaca que, en España, el 64% de los jóvenes tiene, como mucho, una relación sexual semanal. Los motivos son de lo más diversos; desde la presión de las redes sociales, el desinterés a tenor de la atención que acapara la oferta de ocio existente, el alto consumo de pornografía o a la multitud de herramientas más prácticas que la interacción humana. Algo sobre lo que Laura dice: “Ahí no me mojo, porque no tengo datos”.
La experta en salud y bienestar sexual en España de las marcas de Lovehoney Group, Ana Lombardía, preguntada al respecto, opina: “Creo que la tecnología no nos hace más o menos sexuales, sino que cambia nuestra sexualidad. El ser sexuales es algo propio de la naturaleza humana, y la tecnología no aumenta o disminuye eso. Lo que sí que creo es que la tecnología a veces nos distancia del resto de personas, más que unirnos, si las utilizamos mal. La tecnología debería servirnos para facilitarnos el contacto en persona y construir vínculos, no para mantener una conexión irreal que se sostiene y mantiene únicamente a través de la pantalla… o que fomenta un modelo de vínculo que no es aplicable en la vida real”.
Pero ¿no será ese uno de los espurios objetivos, quizás no directos, pero seguro bien hallados, del mercado de la tecnología sexual? Identificar los escollos dentro de la industria y las demandas del consumidor es una de las dinámicas más diseminadas empresarialmente. No sólo produciendo material de “juego” cada vez mejor, sino navegando las pantanosas aguas de la inteligencia artificial y la realidad virtual, materializando así la extraña pesadilla de un reemplazo de los humanos.
En este sentido, Lombardía afirma: “La tecnología puede hacer que todo sea mucho más fácil, rápido y sin complicaciones: el porno o la IA son claros ejemplos de la tecnología al servicio del placer de una manera controvertida, pues simplifican mucho el proceso, crean un tipo de sexualidad que no es realista, cuyas normas no sirven lejos de las pantallas. Eso es algo que debemos aprender a manejar y limitar para no pervertir la sexualidad. Esta simplificación de los procesos puede generar habituación, es decir, que no disfrutemos sin pornografía o IA de por medio, e incluso dependencia. Si nos habituamos a los estímulos muy fáciles, rápidos, en los que no tenemos que interactuar o que las interacciones no responden a procesos de vínculos humanos reales, nuestro cuerpo y cerebro se vuelven ‘cómodos’, y luego cuesta más disfrutar. Es como el alcohol: yo puedo salir de fiesta y emborracharme con cuatro copas, pero si estoy habituado a consumir alcohol, necesitaré ocho para notar el efecto de la embriaguez, perder el control, soltarme y desinhibirme, pasármelo bien”.
Esto me recuerda, paralelamente, a la práctica del BDSM. Una modalidad sexual que no ha parado de crecer desde los años 90, convirtiéndose en una actividad promocionada incluso por películas mainstream, y, hasta cierto punto, normalizada. Sin embargo, muchos advierten del torbellino en el que uno entra cuando pone en práctica un ejercicio tan extremo de satisfacción fetichista. Más o menos, la misma adicción de la que se habla con la pornografía y demás.
La dueña y gestora de un club de BDSM en Barcelona Aries Sosa tiene antes en cuenta la sensación de realización de estas prácticas, que su posible dependencia: “Las personas están la mayor parte del tiempo coartadas. Muchas necesitan de una liberación, bien sea sumisa o dominante, para experimentar placeres a los que, de otra forma, no accederían. ¿Puede haber quien, una vez descubiertas estas prácticas, tenga dificultades con el sexo conservador? Sí, claro. Pero eso sería como decir que alguien por probar otra posición que no sea el misionero, va a estar impedido de ponerlo normalmente en práctica. La clave es convertir esto en un placer añadido”.
Laura matiza: “No sé si compararía el BDSM con la pornografía o el uso de juguetes sexuales. El porno o los juguetes, aunque los puedas disfrutar en compañía, suelen ser cosas más individuales. Eso, supongo, puede crear más adicción… Con el BDSM, o tienes a otra persona que acceda, o no sé qué opciones te quedan. Imagino que hay más interacción humana”.
Lo que queda patente es que, en el punto medio, en el equilibrio, se encuentra un lugar común. La tecnología, como el sexo, las drogas y hasta la bollería, en dosis controladas, satisface, pero azuzada, la dependencia se vuelve peligrosa.
En esta línea, Felipe Rico, un joven desarrollador de big data e inteligencia artificial, considera: “Cualquier herramienta que la tecnología proporciona al ser humano, si es usada con criterio y mesura, puede ser muy beneficiosa, y puede llegar a traducirse en un impacto positivo en el individuo, y un avance significativo a nivel social. Mientras que, si las nuevas tecnologías se emplean como parece que suele hacer la mayoría durante los últimos tiempos, con un uso abusivo de ellas y haciéndose dependientes en variedad de facetas, tanto cotidianas como extraordinarias, considero puede repercutir de forma negativa, especialmente en términos sociales, encaminando a la población humana a un nuevo nivel de hermetismo, deshumanización y desvinculación del grupo”.
Y no es baladí hablar de hermetismo y deshumanización, pues si vemos que algo tan intrínseco a la condición humana como el sexo queda sometido a gastos sensoriales hiperestimulantes, la línea entre lo real y lo ficticio puede ir difuminándose insalvablemente, con consecuencias como la ya citada bajada en el porcentaje de relaciones sexuales.
No obstante, si abrimos el angular, y tomamos perspectiva, quizás las nuevas generaciones pongan menos en práctica la actividad sexual carnal, pero, sin duda, gozan de una intimidad virtual (mensajes de texto, videollamadas, etcétera) impensable para generaciones pasadas. Si bien la sexualidad en persona decae, la sexualidad mediada se eleva. Y, por lo tanto, no nos deshumanizamos, sino que readaptamos nuestros impulsos naturales.
Sosa concluye: “El sexo es un territorio de exploración. Un lugar donde jugar, experimentar, ser originales y estimularnos de cualquier forma que se nos ocurra. Por supuesto, siempre poniendo el consentimiento en el centro. Si más personas se dejasen llevar por el BDSM y conocieran la red que tenemos creada alrededor, habría muchas menos frustraciones sociales y, con total seguridad, menos violencia sexual”.
En definitiva, habernos convertido en pequeños cíborgs sexuales quizás sea, sencillamente, un paso más en nuestra evolución. Bien por un apetito desatado enfocado en la novedad y los estímulos (en vista de que nuestra supervivencia está, relativamente, a salvo), bien porque participamos de una ociosidad incansable o, sencillamente, porque nos aburrimos con facilidad, el vals entre tecnología y sexo es parte de nuestro presente. Ahora, como de costumbre, sabe Dios lo que nos deparará el futuro…
SOBRE LA FIRMA: Galo Abrain
Nota:retinatendencias.com
























