

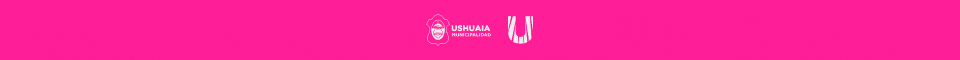
La tragedia de la que todos salieron caminando: el día que un avión de Aerolíneas Argentinas se estrelló en un monte de eucaliptos
Historia04/04/2023
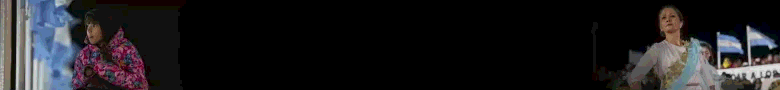
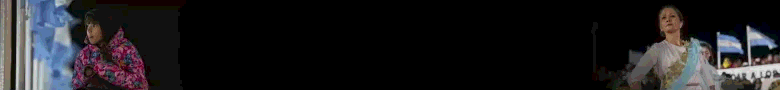
A Raúl Schinder no lo embarga la angustia sino la impaciencia. Está en el aeropuerto Comodoro Pierrestegui de la ciudad entrerriana de Concordia. Los impulsos nerviosos lo dominan. La noche del sábado se acerca a la frontera de la madrugada del domingo. El servicio meteorológico anuncia tormentas aisladas y acierta. El avión Fokker F-28, matrícula LV-LOB y propiedad de Aerolíneas Argentinas, había partido de Aeroparque a las 23:17 del sábado 15 de noviembre de 1975 bajo la identificación del vuelo AR-718. Transporta a cuatro tripulantes y a 56 pasajeros. La aeronave pasa valiente por el cielo hostil del aeropuerto y se pierde en la oscuridad de la noche. Raúl la ve llegar y la ve desaparecer. Elabora una teoría simple: el avión estará por girar para retomar el ángulo de descenso. La maniobra se demora, la desesperación no.


Sube a la torre de control. Lo sorprende a José María Oneto, a quien conoce. El operario se imagina por qué lo aborda así, con el gesto extraviado y el pulso acelerado. “Mirá Raúl, lo vi pasar y lo perdimos en aquel ángulo -señala-. No veo llamas, pero el avión no vuelve”. Lo de las llamas lo desencaja. Lo del avión que no vuelve lo constata. Se asusta y vuelve al auto. Decide no esperar más en las salas del aeropuerto. Cruza la avenida Monseñor Ricardo Rösch. Pregunta en el Aeroclub. Las respuestas no lo serenan: lo vieron pasar a baja altura. La impaciencia ya se viste de angustia. El torrero no se lo confesó pero perdió contacto radial con el avión.
En la pista, el maletero de Aerolíneas Argentinas, Marcos Ruiz Díaz, que también espera la llegada de la nave, dice algo que después escuchará en boca de otros: “Se cayó el Fokker”. Dramatiza: sus sensaciones se tiñen de tragedia. Recuerda, al instante, que hace unas semanas otro Fokker F-28 se precipitó en un país africano. La historia lo corregirá. Ocurrió en Indonesia, un país asiático: el miércoles 24 de septiembre de 1975, en aproximación al aeropuerto de Palembang, un avión igual al que ahora se esfuma en el horizonte de Concordia había caído mientras se disponía a aterrizar. 25 personas murieron esa noche de lluvia y niebla.
A Marcos hay algo que le genera desconfianza: a la tragedia en ciernes le falta una dosis de parafernalia, de estridencia, de caos. No hay ruidos, no hay humo, no hay llamas, no hay rastros de una catástrofe. La noche del domingo en el norte de Concordia es igual a otras. Lo único que la distingue es una percepción de escozor, un estado de alerta general, un movimiento vehicular infrecuente. Él se sube a una camioneta. Se dedica a seguir la estela del avión. Va por la ruta antigua hacia el portón de acceso a las obras de Salto Grande (el primero de abril de 1974 había comenzado la construcción del complejo hidroeléctrico, que quedará oficialmente inaugurado el 27 de mayo de 1983). Desde esa vía visualiza un camino. Penetra en campos y pastizales.
No está solo. Hay otros trabajadores de la aerolínea que lo acompañan. Llevan provisiones: matafuegos, hachas, barretas, linternas. Personal del obrador de Salto Grande -quienes también presenciaron la desaparición de la aeronave- se suma a la campaña de rescate. Un grupo de personas que regresa de un hotel, alertado por el desgraciado accidente que circula con la fuerza de un rumor de pueblo, se pliega al operativo. Se acerca el auto de Raúl Schinder, que se cuela por un terreno. Hay vecinos de la ciudad, curiosos de turno. Hay dos monjas también. Son las hermanas Sofía y Haydée, ahora socorristas improvisadas. “En la noche, casi sin rumbo, atravesaron montes de eucaliptos y pajonales. Caían en el barro y volvían a levantarse, mientras cargaban camillas y cajas con elementos de auxilio”, dirá la crónica del diario El Heraldo.
Llueve y graniza en Concordia. La tormenta, además de ser un componente audiovisual en el drama, sirve: los relámpagos combaten la oscuridad del área donde desapareció el Fokker. Hay quien, valiéndose del alumbramiento fugaz, distingue una luz intermitente. Es una lucecita blanca, que se enciende automáticamente en caso de emergencia. Está en la cola del avión. A su paso, ya no solo se distingue el destello sino el sonido de voces. Son los sobrevivientes que se dispersan, que huyen, que se autoevacúan.
“Empezaron a salir todos los que estaban en el avión. Cuando mi papá llega, un conocido le dice: ‘Mirá Raúl, ahí viene tu esposa con la nena’. Recién ahí se enteró de que habían sobrevivido”, relata Ileana Schinder, arquitecta de 46 años recibida en la Universidad Nacional de Córdoba, residente de Washington, donde cursó una maestría en Comunicaciones de la American University, nacida en Concordia en 1976, meses después del siniestro aéreo en el que su madre, embarazada de ella, y su hermana de un año y medio sobrevivieron sin sufrir un rasguño. “Como los uruguayos en Los Andes no, si nosotras salimos caminando”, contará Alicia, a sus 75 años, lo que le pasó aquella noche en la que apenas tenía 25.
No tiene mucha experiencia en aviones. Viajó unas semanas antes a Buenos Aires para asistir al parto de su primer sobrino, Guido. Ese era el motivo del vuelo. Nacida en Villaguay, en el corazón de Entre Ríos, casada con Raúl, oriundo de Concordia. Ella, psicóloga. Él, trabajador en una empresa constructora. Habían vivido en La Plata. Se instalaron en Concordia, donde hace catorce meses había nacido Guillermina, donde nacerá Ileana, donde esa noche cae un avión del cielo y nadie muere. “La anécdota más graciosa -narra Ileana- es que ese domingo a mi tía Graciela la habían invitado a tomar un helado unos amigos y no pudo ir. Esos amigos escucharon por la radio que un avión se había estrellado en Concordia: sabían que ahí viajaba su hermana. No sabían si llamarla o no para avisarles. Eligieron no decirle nada”. Se enterará esa madrugada cuando Alicia la despierte y le cuente que el avión en el que viajó de regreso a su ciudad se había caído.
Lo relata como una anécdota, no como un suceso. Sus heridas fueron superficiales. Su experiencia fue liviana. Nunca se constituyó como un drama, como algo que la traumara o la condicionara. Volvió a viajar en avión sin ningún compromiso con la memoria emotiva.“Tampoco fue gran cosa”, suele repetir Alicia. Lo narra con gracia, con la cadencia con la que alguien repasa un hecho insignificante, “como si caerse de un avión fuera como chocar con un auto”, compara. Lo recuerda apenas como un incordio, como un evento desafortunado que la incomodó: quedó enojada por el ruido de la máquina al “aterrizar” y porque el avión había quedado lejos de la pista.
“La aeronave sufrió daños de consideración estimados en un 85 por ciento”, concluye el boletín informativo de la junta de investigaciones de accidentes de avión publicado en un diario local. “En recto final y a una distancia aproximada de 2300 metros de la cabecera de pista -detalla-, la aeronave hizo impactos en una zona boscosa y de bañados, contra la copa de los árboles, que tienen unos veinte metros de alto, produciéndose en su trayectoria descendente, mientras proseguían los impactos contra la arboleda, el desprendimiento de diversas partes del avión hasta que se produjo el contacto final con el terreno, donde se produjeron sucesivos choques contra los troncos de los árboles, originando desvíos violentos de la aeronave hasta que ésta se detuvo con un cambio de rumbo de 180° con respecto a la trayectoria que llevaba, luego de recorrer unos 450 metros desde el primer toque con el terreno y a unos 1850 metros de la cabecera de la pista 21″.
El avión quedó apretado por árboles, al borde de un monte de eucaliptos que rodea un descampado pantanoso. El lugar: al norte del arroyo Ayuí, en la zona del obrador argentino de Salto Grande”, describe una crónica de la época. “Voló talando árboles”, apunta. Desde la posición final del Fokker, se visualiza el surco de su paso voraz. A 400 metros del siniestro, se advierten los árboles decapitados: son troncos sin copas. Más cerca, en una estepa llena de barro, la aeronave regó sus fragmentos: piezas del fuselaje, un trozo de un ala, un freno.
“El aparato mira al norte, en sentido contrario al que llevaba -dice una nota de El Heraldo-. Su ‘trompa’ desapareció. La parte de abajo, destrozada, deja ver el interior. Una ventanilla de la cabina del piloto está astillada, la otra rota. Del lado izquierdo, de arriba a abajo, se abre una brecha de la que sale un tronco, incrustado como si fuera un enorme mondadientes. Sigue la puerta izquierda, totalmente abollada. Luego una de las partes donde el avión se fracturó parcialmente, que permite ver de lado a lado”.
Hay un avión destrozado en medio de un campo entrerriano, a kilómetros de la pista del aeropuerto donde debería haber descendido. El esqueleto del Fokker queda rodeado por rescatistas y por los sesenta sobrevivientes. Las alas están destrozadas. Las puertas de emergencia, abiertas. Las ventajas de las cabinas, rotas. En el interior se percibe una extraña sensación de cotidianeidad: hay asientos sanos, revistas intactas, carteras olvidadas. Las turbinas se confunden entre hojas y ramas. Las partes completas del fuselaje están abolladas o rasgadas. Los otros componentes de la aeronave se distribuyen por el paisaje sin limitación. Entre las huellas del desastre, la vegetación siniestrada y las piezas rotas, una peluca de mujer cuelga de un tronco. La flora contiene unos zapatos negros y unos anteojos de sol.
“No me animaba a llegar al avión, creí que me iba a encontrar con una mortandad…”, dirá Marcos Ruiz Díaz, el maletero devenido a rescatista. Lo que encuentra el grupo de personas que vuelve de un hotel es a un hombre desatado, con un maletín en la mano. Lo hallan entre las picadas del monte haciendo ademanes desesperados. “Soy un pasajero, tienen que llevarme al aeroparque de inmediato para avisarle a mi familia”, les pide -según relata la crónica del medio local-. La insistencia es tal que obliga a algunos ocupantes a descender del vehículo. El conductor lo lleva a la base aérea. Los acompañantes siguen a pie campo traviesa.
No hay muertos. Hay pasajeros que tienen hematomas, traumatismos de costillas, de abdomen, de rodilla, de cráneo. Uno tiene la muñeca fracturada. Otro la nariz. Otro la clavícula. El copiloto, Roberto Gazzera, tiene una fisura de costilla. Su hermano, el piloto Rubén Gazzera, es el herido más grave: tiene fractura expuesta de tibia. Es el único responsable del accidente. Las causas son diversas: un plan de vuelo errado, una tormenta incómoda y las luces del obrador de Salto Grande que pudieron haberlo confundido. Es, también, el único responsable de que su aterrizaje de emergencia entre árboles y pastizales simulara un descenso turbulento en pista. Tiene la lucidez de cortar el paso del combustible para disminuir el riesgo de incendio.
Pero no logra evitar que se derrame algo de gasoil. Lo comprueba Carmelo López, gerente del Banco de Italia y Río de la Plata sucursal Concordia, quien viajó en el asiento número 6, cerca de las puertas de emergencia, cerca del ala, desde donde saltó para pisar suelo entrerriano. “Sentí un fuerte olor a querosén y lo que hasta entonces creí que era un charco de agua sobre el cual me encontraba parado, resultó ser combustible”, relatará.
Dirá que no entra en pánico: “Sentimos la presión en los oídos y el traqueteo en la mayor parte del viaje. Íbamos con los cinturones de seguridad abrochados”. Dirá que solo hay algunos pasajeros que producto de los nervios no pueden desajustarse los cinturones. Quienes colaboran con esa tarea son las azafatas Elvira Angulo y Mónica Fitz Simon: “Estábamos ubicadas en los últimos asientos, en la cola. Creíamos que estábamos carreteando en la pista. Luego supimos que en realidad era entre los árboles”, contarán las auxiliares de vuelo, ahora sanas entre la maleza, con un cigarrillo encendido y una sensación de paz.
En el asiento número 1 iba Salvador Carubia, presidente del Centro del Comercio, Industria y Trabajo. “Veía venir feo el vuelo. Cuando la máquina comenzó a saltar entre los árboles vi caer enfrente mío el tabique que separa el espacio para pasajeros de la antecabina. Luego para mayor sorpresa cayó la pared de la cabina de mando y quedaron a la vista los pilotos. ‘¿Por dónde salgo?’, les pregunté. Me respondieron ‘por donde pueda’, indicándome las puertas de emergencias abiertas. Yo estaba lejos y opté por salir por la cabina”. En su ruta de escape, trepa por la ventana de la cabina, saca una pierna y pierde un zapato. Debajo hay quienes lo guían en su descenso. Saca la otra pierna y pierde el otro zapato. De la cabina salta al piso: la distancia es corta. A los vehículos de rescate llegará en medias.
El doctor Alfredo Givré, profesor de la facultad de Medicina de la UBA y director del Instituto Neurológico Argentino, tiene fisurada una costilla, un golpe en la cabeza y las piernas lastimadas pero no siente dolor. La adrenalina lo calma. Esa misma noche dará en Concordia un congreso médico de neurocirugía pero ahora debe ocuparse de otros menesteres: “Me preocupé en atender a los heridos, recuerdos que eran tres o cuatro a los que pude atender, especialmente a uno que había quedado apretado por el hundimiento del fuselaje”.
Uno de los tripulantes busca una cajita que contiene una pieza preciada para dejar en una joyería de la ciudad: “Estaba como atontado y repetía a cada rato el asunto”, describirá un artículo. Un pasajero trae un lechón en una valija. “Un bebé que dormía en un asiento delantero fue despedido a través de una ventanilla rota y cayó suavemente entre las hojas que hicieron de improvisada cuna”, contará la crónica del accidente. Hay tres menores en el avión. Ninguno reviste heridas. Uno de ellos es Guillermina, la hija de Alicia, la hermana de Ileana, quien aportará que esa noche en los altoparlantes del gimnasio de Estudiantes de Concordia interrumpieron un partido de básquet y en el club hípico detuvieron una cena para solicitar la asistencia de médicos en un siniestro aéreo al norte del aeropuerto. “En cada uno de los habitantes de la ciudad hay algo para contar de esta historia”, resume.
La historia de su familia, además del relato superficial de su mamá, la reproduce una manta. En la evacuación del monte de eucaliptus, una de las azafatas ve a una mamá con una bebé a upa y le entrega una manta. “Señora, para la nena”, le dice. Es una frazada de líneas escocesas, corta, negra y roja, con la insignia de Aerolíneas Argentinas. “Siempre estuvo en mi casa. Es casi un objeto mitológico, el único bien material que nos quedó de esa experiencia. Es una manta diferente a todas las que tenemos”, retrata.
Nota:infobae.com

























