
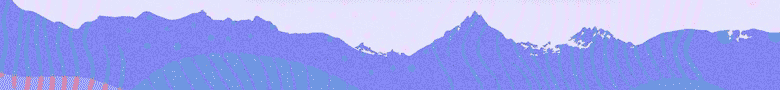
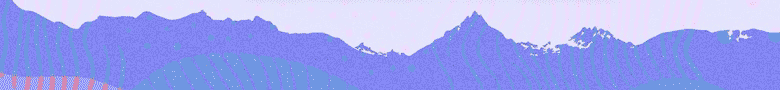
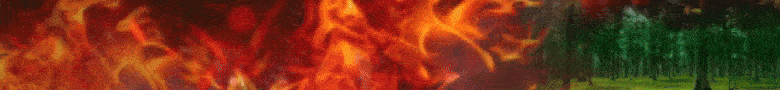
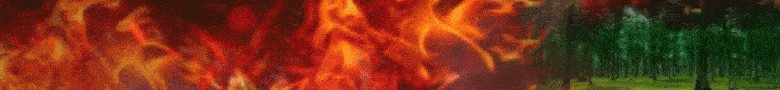

Las convocatorias al diálogo por parte de los gobiernos siempre presentan una paradoja: si el gobierno está fuerte no precisa de ningún pacto, administra a través de la potencia de sus decisiones; si el gobierno está débil, el que no necesita dialogar es su adversario. Lo sufrió Fernando de la Rúa cuando su administración estaba incendiada por fuera y por dentro en el diciembre caliente de 2001: convocó al peronismo a un gobierno de unidad nacional y quedó boyando en el aire como el hombre que está solo y espera.
Cuando esos pactos tienen lugar, simplemente legalizan una correlación de fuerzas que viene dada por las luchas políticas (o de otra naturaleza) que acontecieron fuera de la mesa de negociación. Porque no es del todo cierto que en un acuerdo “todos ceden algo”. Todos ceden algo, pero algunos –en general, los más débiles– ceden más que otros.
Breve repaso de pactos fallidos
El abrazo de Juan Domingo Perón y Ricardo Balbín antes de las elecciones de 1973 fue simbólicamente muy rimbombante. Sin embargo, nada históricamente relevante se jugó en ese acercamiento entre el viejo caudillo y el histórico dirigente radical que se desgorilizaba al compás de la desgorilización de amplios sectores de las clases medias. El verdadero enemigo íntimo de Perón era Alejandro Agustín Lanusse, el último presidente de facto del régimen libertador. La pulseada entre Perón y Lanusse duró casi dos años y el diálogo nunca fue. Lanusse –como tantos otros militares después de Perón, incluido Emilio Eduardo Massera– soñaba con transformarse en un nuevo caudillo con apoyo popular (y electoral), la continuidad de la Libertadora por otros medios. No se daba cuenta del ocaso del régimen que lo había llevado al poder, cuyo principio del fin comenzó en las calles de Córdoba en 1969 y terminó en la Masacre de Trelew. Perón jugo varias cartas, pero sobre todo una: la carta del tiempo. “El tiempo suele ser en política un auxiliar valioso cuando se lo juega en la incertidumbre de los enemigos”, dijo por esos días. Lanusse se quedó con las ganas del GAN (Gran Acuerdo Nacional), de su continuidad política y de todo lo demás también.
En su primer acto para liquidar al alfonsinismo como corriente histórica, Raúl Alfonsín fue a pactar con los militares carapintadas lo que los militares carapintadas ya habían impuesto con su alzamiento: la impunidad. Fue vestido de pueblo y –como Walt Whitman– podría haberle dicho a Aldo Rico: “Yo soy inmenso… y contengo multitudes”, pero la negociación fue un trámite porque la capitulación ya estaba escrita.
El mismo Alfonsín fue al Pacto de Olivos con la derrota en la cara para consumar el segundo acto de rendición y lapidación del alfonsinismo. La autonomía porteña y el tercer senador fueron el vuelto que el vendaval menemista concedió para llevarse el premio mayor: la reelección de Carlos Menem.
Los Pactos de la Moncloa en la Transición española fueron –según la famosa definición de Manuel Vázquez Montalbán– el producto de una “correlación de debilidades”. Sin embargo, hubo una película antes de esa foto: un trabajo de relojería realizado por las direcciones políticas y sindicales (que ya adherían al credo “eurocomunista”) para contener al radicalizado movimiento obrero ibérico, condición necesaria para lograr que los pactos impongan la regulación del principal conflicto de la época: las luchas de fábrica. “Su propósito consistía en restaurar lo antes posible la paz en las empresas –escribe Emmanuel Rodríguez López en Por qué fracasó la democracia en España – controlar los salarios y ofrecer un marco de recuperación a los deprimidos beneficios industriales; en otras palabras, devolver a la economía su orden, para luego entregar a la política –la parlamentaria, la de los partidos– sus verdaderas prerrogativas”. Porque el “núcleo de coincidencias básicas” de los famosos Pactos de la Moncloa, en esencia, no fue muy diferente a lo que hoy llaman “planes de estabilización”, y su caja negra encerró un objetivo nodal: bajar los salarios y contener el desafío obrero.
Democracia de la resignación
La tan publicitada intención de diálogo entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri después del repudiable intento de magnicidio no entra en ninguno de estos “tipos ideales”. Para un acuerdo con claros vencedores y vencidos hay demasiado empate, y un Pacto de la Moncloa no es racional porque no es necesario.
Sobre el primer aspecto, un asesor de Patricia Bullrich sintetizó su pensamiento brutal: “Primero les bajamos los dientes y cuando los veamos chorreando sangre nos sentamos a dialogar”. A su manera, la presidenta del PRO reconoce que no cree que su adversario esté lo suficientemente derrotado desde el punto de vista político como para tenderle la mesa para la conversación amistosa.
En relación a la posibilidad de un modelo “Moncloa”, primero con la hoja de ruta de Martín Guzmán y luego con el ímpetu de Sergio Massa ocupando el Quinto Piso, se torna innecesario porque el Frente de Todos lleva adelante por voluntad propia un programa económico de tinte cambiemita que es respaldado por todas las “sensibilidades” de la coalición. Frente a lo que presentan como un eventual “mal mayor” o directamente como una catástrofe que nos amenaza, todos los partidos tradicionales adhieren al programa del partido del Estado que coincide exactamente con el que reclama el establishment y el Fondo Monetario Internacional.
En ese sentido, Cristina Kirchner se ubicó más como estadista que como líder de fracción. En su primera aparición pública después del atentado, rodeada de representantes de la iglesia católica que realizan trabajo social, adoptó un tono dialoguista, descartó una eventual candidatura presidencial hacia el año que viene y habló de la necesidad de acuerdos “con los que piensan diferente”. Lo llamativo es que, desde hace bastante tiempo, siempre se siente interpelada “por los que piensan diferente” desde la derecha de la pantalla, nunca desde la izquierda en la que, evidentemente, hace rato que no está la pared, si es que alguna vez estuvo.
Su narrativa y la de sus voceros o seguidores fundamenta, luego del atentado y los oscuros vínculos de la banda de atacantes con los sótanos del poder o con el sottogoverno, que lo que está realmente en peligro es la democracia misma. Por lo tanto, es necesario un acuerdo que fije límites a la ruptura del “consenso post 1983” que estaría en riesgo.
Ante esta jerarquía en la gravedad de las encrucijadas que enfrenta el país, la cuestión económica no debería ser materia de grandes controversias porque “si la economía tiene problemas hay que discutir de números y ponernos de acuerdo discutiendo de números. Es lo más fácil de poder discutir números (…)”, afirmó la vicepresidenta. La asiste la razón en el presente porque las massanomics que Cristina Kirchner apoya sin condiciones, a lo sumo tienen diferencia de grados (“de números”), y no de paradigma, con las propuestas de Juntos por el Cambio.
Alguna vez se dijo que la ultraderecha más que un partido era una agenda porque cumplía la función de correr todo el escenario a la derecha. La misteriosa “banda de los copitos” y su temerario accionar no escapa a esta regla. En estas horas aciagas que vive la república, no queda otra que aceptar las reglas del poder económico y sólo se puede aspirar a defender la arquitectura institucional del régimen democrático.
El ensayista Alejandro Horowicz llamó “democracia de la derrota” al régimen instituido en 1983; en la actualidad existe una especie de deja vu de los años ochenta.
En su biografía no autorizada sobre Massera, el periodista Claudio Uriarte fijó los límites estructurales del régimen surgido después del genocidio examinando el acontecimiento sin dudas más audaz y más importante de la década: el Juicio a las Juntas. La nueva película de Santiago Mitre puso al Juicio nuevamente en el centro del debate público. Escribió Uriarte: “La paradoja del Juicio consistía en que se juzgaba a los ejecutores del Proceso pero no a los procesistas, a los jefes militares, pero no a los beneficiarios económicos y políticos directos o indirectos. Un Nüremberg en regla habría requerido el triunfo del bando enemigo, pero en la Argentina el único triunfo contra los militares lo había obtenido Gran Bretaña. Por eso el único juicio posible era el que las clases dominantes podían permitir: el que se hacía a una corporación que había permanecido en el poder mucho más tiempo de aquel por el cual había sido bienvenida, y cuyo independentismo y pretensión de protagonismo habían puesto a la Argentina al borde de ‘saltar del mapa’ con respecto a la pertenencia geopolítica a Occidente. No se juzgaba a la dictadura, sino al independentismo militar.”.
En el best seller más loco del mundo (por tratarse de un libro que narra los años en el Ministerio de Economía), el Diario de una temporada en el Quinto Piso, Juan Carlos Torre, entre muchas otras cosas, revela que la fundamentación última para aceptar todas las prerrogativas económicas residía en no poner en riesgo la democracia recién conquistada. Cualquier forma de resistencia mínima se emparentaba con la irresponsabilidad y la provocación que podía retrotraernos a los años más oscuros. Todo lo que cuestionara el “núcleo de coincidencias básicas” ponía en riesgo no solo la economía, sino a la misma democracia. La paradoja: la hoja de ruta que presuntamente buscaba evitar los enfrentamientos que pongan en riesgo la institucionalidad fue la que condujo más rápidamente a la catástrofe final de la experiencia alfonsinista.
En la actualidad, la primera contradicción que surge de este sensible cambio de posicionamiento político de Cristina Kirchner es que, según su propia narrativa, la razón de ser de su tendencia política fue la distribución de la riqueza o del ingreso. La épica democrática o el “resistiendo con ajuste” es una ecuación de suma cero. Hasta la gestión de Martín Guzmán venía sosteniendo una diferenciación discursiva de dudosa eficacia, pero diferenciación al fin. Con Massa al frente de Economía, el kirchnerismo se pasó “con armas y bagajes” al campo del ajuste.
El segundo aspecto fundamental es que el reclamo de un nuevo “pacto democrático” con independencia de las razones que condujeron al malestar profundo con la democracia o, peor aún, profundizando las medidas que produjeron ese malestar, puede contener todos los vicios del consenso anterior y ninguna de sus condiciones. La crisis orgánica o de representación no se explica por una falta de adhesión de determinadas fuerzas políticas (incluidos los nuevos fenómenos aberrantes) a una arquitectura institucional, sino a razones socioeconómicas de largo arrastre que no empujan a los pactos, sino a la lucha.
Por Fernando Rosso



















