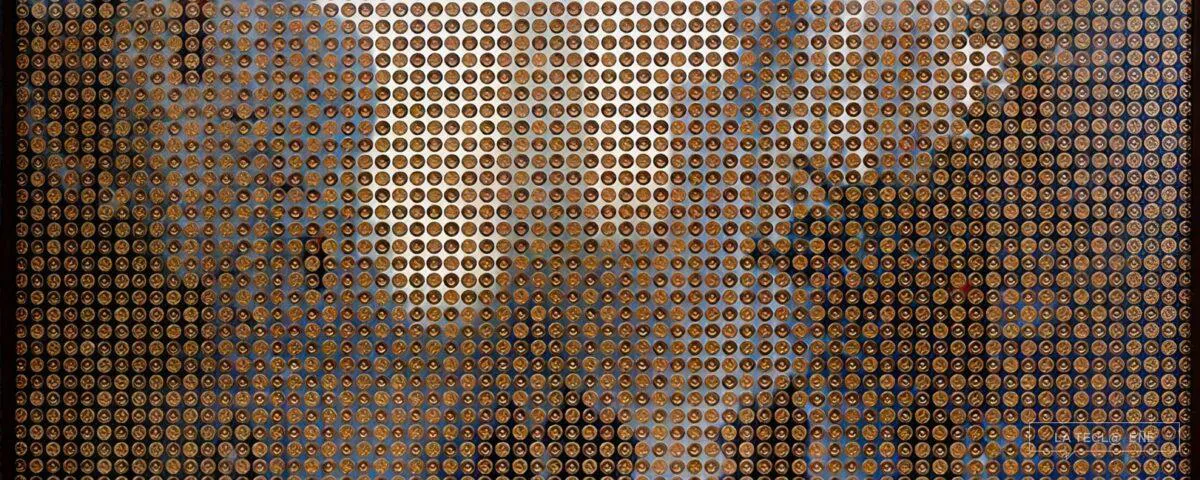Hacia fines del siglo XX, comunidades bolivianas fueron atacadas en Escobar, un proceso que no logró escalar pero que actualizó recuerdos de los ataques a comunidades agrarias judías a fines del siglo XIX o los más letales pogroms contra la comunidad judía del Once y sectores de la militancia política radicalizada en los festejos del Centenario de la Revolución de Mayo y en la Semana Trágica de 1919. Estos fenómenos de agresión a pueblos originarios, judíos, anarquistas, sindicalistas, inmigrantes, homosexuales, mujeres, entre otros grupos, fueron una constante en Argentina, pero igual de constante fue cierta impermeabilidad de la sociedad ante estas incitaciones a implementar una violencia discriminatoria.
Hacia la segunda década del siglo XXI, sin embargo, comenzaron a aparecer en el país intentos de linchamiento ante robos o hurtos cometidos en la vía pública, ataques a comunidades originarias o campesinas vinculadas a la lucha por la tierra, reacciones xenófobas ante la toma del Parque Indoamericano, declaraciones estigmatizadoras y discriminatorias de líderes importantes de los partidos políticos con mayor intención de voto (la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el senador Miguel Pichetto, el ex secretario de Seguridad Sergio Berni, entre otros), campañas sociales de intervención autoritaria en las escuelas públicas y privadas bajo el lema “Con mis hijos no” (para denunciar a aquellos docentes que buscaban discutir la gravedad del caso Maldonado) o “Con mis hijos no te metas” (buscando impedir la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral), entre otras iniciativas preocupantes.
El centramiento de la discusión política alrededor del triunfo de Jair Bolsonaro en las elecciones presidenciales en Brasil de algún modo bloquea una discusión más relevante, alienando la comprensión de procesos sociales más profundos. En lugar de preguntarse quién podría ser el Bolsonaro argentino o qué chances electorales tendría, parece más productiva la pregunta acerca de si existe la posibilidad de que las prácticas fascistas logren el apoyo social que las masas argentinas una y otra vez les negaron.
¿Qué es el fascismo?
El término “fascista” se utiliza generalmente como insulto descalificador. También como sinónimo de dictadura, régimen autoritario, opresión, reacción, totalitarismo. En un sentido más teórico, el término “fascismo” remite a la posibilidad de caracterizar una ideología, un modo de funcionamiento institucional o un conjunto de prácticas sociales. Esta última mirada siempre ha resultado ser la más productiva, en tanto tiene mayor potencial para analizar críticamente el presente político.
Entendido de esta forma, el fascismo es la movilización activa de grandes colectivos y la estigmatización de grupos de la población (identificados a partir de su origen nacional, su diversidad étnica, lingüística, cultural, política, religiosa, de género o identidad sexual, etc.), la proyección de las frustraciones socio-económicas hacia dichos grupos estigmatizados, el cuestionamiento al igualitarismo democrático desde un comunitarismo excluyente, la denuncia de la corrupción de las instituciones como expresión de la decadencia del espíritu nacional.
La Alemania nazi o la Italia de Mussolini serían así claras expresiones del fascismo en tanto que no lo serían las dictaduras latinoamericanas bajo la Doctrina de Seguridad Nacional, ya que su poder se basó en la parálisis social y en la organización de fuerzas de choque de carácter estatal con apoyo aristocrático, a diferencia de la búsqueda de un involucramiento activo de los sectores populares en la implementación de prácticas de hostigamiento, persecución, ataque o aislamiento de grandes grupos de población. Lo que no las hace menos graves.
Argentina no experimentó durante sus dos siglos de existencia al fascismo como una práctica social hegemónica, más allá de haber atravesado dos procesos genocidas (uno constituyente a fines del siglo XIX, otro reorganizador a fines del XX) y de haber contado con grupos ideológicos identificados con el fascismo que nunca lograron anclaje real en las fuerzas populares.
Los dilemas del siglo XXI
El fascismo surgió como una respuesta del capital concentrado ante la amenaza revolucionaria europea y cayó en descrédito a partir de la derrota del nazismo en la Segunda Guerra Mundial.
Las transformaciones de los equilibrios de poder internacionales, la aparición de nuevas confrontaciones coloniales por la apropiación de recursos o zonas geopolíticas en África, el Golfo de Bengala, Medio Oriente o en las ex repúblicas soviéticas, la transformación de las lógicas migratorias, la tercerización de la violencia vía el narcotráfico y/o el fundamentalismo, el surgimiento de nuevos comunitarismos han comenzado a generar condiciones muy distintas. La aparición de lo que Enzo Traverso ha llamado “las nuevas derechas” requiere poner en cuestión las viejas certezas.
El fascismo ha tenido a lo largo de la historia distintas condiciones de emergencia. Algunas claramente se dan en el contexto actual argentino, aunque se dieron en otras circunstancias históricas sin que el fascismo pudiera levantar cabeza: la crisis económica, la inestabilidad de la moneda, el aumento de los niveles objetivos y subjetivos de inseguridad y la afectación de todo ello en amplios sectores medios y medio-bajos. Pero hoy existe un elemento más que no se encontraba en situaciones previas: el empobrecimiento del modo en que el progresismo (entendido en sentido amplio) intenta pensar (o más bien no pensar) algunos de los ejes que estructuran la respuesta fascista contemporánea. Vale la pena detenerse en tres de ellos, como fundamentales en el contexto actual: la corrupción (y su deriva antipolítica), el aumento y transformación de las formas de criminalidad, y el rol del narcotráfico en el quiebre de lazos sociales.
Corrupción y antipolítica
Una de las denuncias clásicas del ideario fascista se vincula a la decadencia de la sociedad, producto del “vicio” encarnado en la corrupción. La idea de que “todos los políticos son iguales” ha alimentado a lo largo de la historia las iniciativas para desarmar la mediación política y reemplazarla con un liderazgo fuerte (por lo general encarnado por miembros de las Fuerzas Armadas) que se propone restituir el orden y la “moralidad”. En este sentido, pueden observarse dos tendencias problemáticas en las fuerzas del campo popular: la primera ha sido la persistente ceguera o minimización ante el daño producido por la corrupción en las propias filas, el obstinado silencio o negación ante los casos denunciados, la convicción de que se trataría de un mal necesario a tolerar en aquellas figuras que comparten un proyecto político o la justificación del “roban pero hacen”. Otros grupos, más conscientes de dicho daño, han asumido sin embargo el discurso de la “antipolítica”, sin percibir que la destrucción de la mediación política en la historia de nuestro país siempre funcionó como estrategia de los sectores golpistas y que, cuando el contexto no lo permitió, quienes ocuparon el lugar de los políticos han sido los tecnócratas o los empresarios, como en este último ciclo (el del macrismo) en el que sin alterar el funcionamiento institucional la antipolítica y la denuncia de la corrupción han permitido la emergencia de un país “manejado por sus propios dueños”, con las consecuencias que estamos sufriendo. El fascismo ha encontrado un terreno muy fértil tanto en la tolerancia o negación de los efectos de la corrupción como en la aceptación de un carácter vergonzoso y culposo con respecto al ejercicio de las prácticas políticas y una condena global que indistingue a una casta corrupta y minoritaria de los miles y miles de militantes que luchan por una mayor justicia en la sociedad que habitan. Comprender esto resulta imprescindible en las disputas por el sentido común.
La cuestión de la inseguridad
Las formas de la criminalidad han ido mutando, generando profundos efectos en la vida cotidiana. Como producto del agravamiento de las condiciones estructurales de exclusión y de la corrupción sistemática de las fuerzas de seguridad (vinculada al financiamiento policial y político a partir de la connivencia con bandas criminales), el delito común ha crecido significativamente y ha transformado sus modos, involucrando niveles de violencia que no se corresponden con la lógica utilitaria de la apropiación de un bien.
El odio que emerge de la acelerada profundización de la desigualdad (pero que también es producto del quiebre de lazos sociales en los sectores populares) se abate muy en particular sobre aquellas zonas más abandonadas por el Estado, ausentes de todo registro estadístico. A las horas de viaje en un transporte público, hacinados y con costos cada vez mayores, grandes contingentes de trabajadores deben sumarles estrategias para minimizar el impacto del robo en condiciones de violencia tanto en la vía pública como en sus propias viviendas, con el consiguiente efecto en la destrucción de sus condiciones objetivas y subjetivas. El viejo código de la criminalidad (no ejercerla en el propio barrio) se ha quebrado hace tiempo y el control de la vida cotidiana ha quedado en manos de estrategias comunitarias (cuando se puede) o del narcotráfico, que va logrando apoyos a partir de su control punitivo del delito menor en sus territorios, práctica con la que construyó su poder político en experiencias como las de México, Colombia o Brasil.
Ante esto también el progresismo ha hecho silencio, atribuyéndolo a una conspiración (se lo ha llegado a bautizar “criminología mediática”): negación de la realidad que se hace desde la comodidad de los barrios más protegidos por las fuerzas de seguridad, donde la afectación de la vida cotidiana es menos significativa, aunque también comienza a producir efectos. Ya hace más de una década, los reclamos se articularon en las marchas organizadas por el “ingeniero” Juan Carlos Blumberg o en las propuestas de gatillo fácil de Carlos Ruckauf, Francisco de Narváez o Sergio Massa, que han leído un reclamo que encuentra oídos sordos en la mayoría de los partidos políticos del campo popular y que, por tanto, sólo recibe respuestas seudo-fascistas. El único intento proveniente de un espacio distinto, el del entonces secretario de Seguridad Sergio Berni, terminó claramente alineado con estas soluciones represivas, sin animarse a una propuesta distinta.
El enfrentamiento con la salida punitiva no alcanza si no se asume la problemática –en lugar de minimizarla– para proponer políticas realistas que permitan enfrentar el sufrimiento cotidiano en el “mientras-tanto” de una lucha por una distribución más igualitaria y justa de la riqueza.
El narcotráfico y el quiebre de los lazos
Un tercer elemento negado por la narrativa de las fuerzas populares se vincula al rol del narcotráfico en la transformación y quiebre de las relaciones sociales. Esgrimido por el actual gobierno como fantasma y utilizado para construir un “enemigo interno” y perseguir a organizaciones sociales (que paradójicamente luchan en los barrios contra esta disolución de los lazos sociales y ven mucho de lo que el progresismo no logra identificar, como es el caso de La Garganta Poderosa o la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, entre otras), no ha sido asumido explícitamente en el discurso político, con algunas notables excepciones como la de Juan Grabois, quien declaró que Mauricio Macri es un adversario pero que “mi enemigo es el narcotráfico”.
El narcotráfico quiebra los lazos sociales de varias maneras articuladas: destrucción de cualquier previsibilidad de la acción a partir de los efectos de la adicción, reclutamiento de jóvenes de barrios populares al ofrecer alternativas de empleo (vidas cortas compradas a precios más altos que los del mercado) en contextos de desocupación y miseria, capacidad de articular con cuadros políticos o fuerzas de seguridad a partir de negocios compartidos y un control del territorio que expulsa o aniquila las redes comunitarias y/o cualquier presencia estatal, sea asistencial o punitiva.
El huevo de la serpiente
El discurso fascista busca aglutinar las frustraciones en una propuesta simplista pero efectiva, que desvía el odio desde los problemas reales (la desocupación, la desigualdad, la inflación, la deuda externa, la inseguridad, la corrupción, el narcotráfico) hacia un enemigo más fácil de enfrentar (los inmigrantes, los pueblos originarios, los musulmanes, los homosexuales, las mujeres, los “troscokirchneristas” y siempre, aunque algunos crean que esta vez no les va a tocar, los judíos). Fue precisamente la lucidez de los grandes movimientos políticos argentinos la que constituyó un dique para su avance, que mantuvo encapsuladas a las corrientes fascistas aun en los momentos más graves de nuestra historia.
Un conjunto de prácticas sociales, declaraciones políticas y campañas mediáticas parecen recurrir una vez más a la amenaza del fascismo como recurso del capital concentrado pero, a diferencia de otros contextos históricos, las fuerzas populares no encuentran estrategias para desactivarlo y, por primera vez, comienza a ganar aceptación en amplios sectores de la sociedad. A ello comienza a sumarse una acción represiva letal (cuyo último caso ha sido el de Rodolfo Orellana a fines de noviembre), que busca naturalizar el asesinato de los líderes sociales o comunitarios.
La pregunta más relevante es si podremos impedir que se desarrolle el huevo de la serpiente de las prácticas fascistas allí donde empieza a emerger. Y para ello hay que comprender las frustraciones de las que se alimenta y ofrecer propuestas no fascistas para enfrentarlas, en lugar de negar su existencia o minimizarlas. Nada genera mayor impotencia que el ninguneo de nuestro dolor. Y la impotencia es uno de los caldos de cultivo fundamentales de la amenaza fascista.
Por Daniel Feierstein para Le Monde Diplomatique