¿Por qué ya nadie coge?
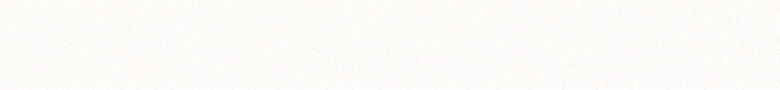
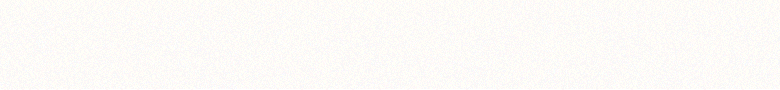



Los bares están vacíos y las aplicaciones de citas, bugueadas. Hace meses viene bajando el poder adquisitivo de la clase media de Buenos Aires y salir a tomar un trago se convirtió en un lujo. Quisiera poder salir a dar una vuelta por la ciudad en minifalda y stilettos, como hacían Carrie Bradshaw y sus amigas, levantarme a algún chongazo y tres días después darme cuenta de que era un pelotudo.
Pero salgo y los bares están vacíos, las amigas trabajan hasta los fines de semana y a los chongos, que a la tercera cita te dicen que no flashees porque no quieren nada serio –asumiendo que vos sí, porque qué otra cosa queremos las mujeres que un músico muerto de hambre que nos de un poco de atención–mejor perderlos que encontrarlos.
No, no quiero ser Carrie; quiero ser Samantha y tener una caterva de tipos libidinosos haciendo fila en la puerta de mi casa. Pero estoy más cerca de la protagonista de Mi año de descanso y relajación, la novela de Ottesa Moshfegh donde una chica en sus veintis –Nueva York, año 2000– está deprimida y decide tomarse un año de contacto mínimo con el mundo. Su libido está apagada casi por completo y lo único que quiere es dormir.
Ambas ficciones nos hablan de la época en que se escribieron, más específicamente de la sexualidad. En los noventas no había incels ni femcels y era rarísimo que la gente eligiera el celibato. Había erotismo en el aire, coger se trataba más sobre sensualidad que pornografía. En Sex and the City las chicas salen fin de semana por medio a los bares fabulosos de Manhattan simplemente a levantar. Y lo consiguen.
Treinta años después, nos encontramos con una sociedad asexual y desapasionada, donde en países como Japón los hombres eligen dejar de tener sexo y en todo el mundo la gente coge menos. Incluso surgió una patología llamada Hikikomori en la que los jóvenes deciden encerrarse por más de seis meses en su casa, viviendo una suerte de depresión ermitaña donde no hay lugar para interacciones físicas con el otro.
Parece que ser Hikikomori es medio edgy, cool; si leemos los síntomas no suena tan mal teniendo en cuenta el estado de cosas cuando salimos a la calle. Entre los síntomas, Google enlista: aislarse o confinarse de forma voluntaria, evitar cualquier acto que implique relacionarse en persona, dormir por el día, descuidar la salud, utilizar medios digitales como sustituto de la vida social. Bastante parecido a nuestra vida en pandemia.
Volviendo a Ottessa Moshfegh, puedo decir que entendió la época bastante bien. La protagonista deprimida de su novela decide retirarse casi por completo de las relaciones sociales durante un año, drogarse con ansiolíticos y dormir. En estos hábitos hay una suerte de germen de rebelión anticapitalista, donde consumiríamos lo necesario, nos replegaríamos de las distintas esferas económicas de la vida y evitaríamos tener que sociabilizar en persona, además de amortizar los gastos de las salidas, y los jóvenes se ahorrarían el alquiler por vivir crónicamente con sus padres.
¿Cómo pasamos entonces de admirar la desfachatez de Samantha, una treintañera superpoderosa que derrocha sexo identificarnos con la protagonista sin nombre de la novela de Ottessa? Primero habría que diferenciar el sexo del erotismo: ambos recursos limitados en nuestro desabrido siglo XXI.
Octavio Paz nos ilumina en este sentido. En La llama doble escribe que “el erotismo no es mera sexualidad animal: es ceremonia, representación. El erotismo es sexualidad transfigurada: metáfora”. Paz nos recuerda que aquello que nos distingue de los animales es la cultura. Los animales también tienen sexo pero al hacerlo con fines reproductivos y al no tener cultura, prescinden del erotismo.
Lo que nos atrae de Samantha es su personalidad erotizante: sus miradas, sus outfits, la valentía descarada de sus mecanismos de seducción y no el hecho de que pueda cogerse a quien quiera –incluso a mujeres en una serie profundamente heteronormada– sino la sensualidad divertida, carente de preocupaciones que la caracteriza. En una palabra: su vitalidad. Erotismo es impulso de vida. Paz dice que “el erotismo es ante todo y sobre todo sed de otredad”.
Para que haya sed de otredad tiene que haber deseo. ¿En pleno siglo XXI? ¿Quién de nosotros puede decir que tiene un deseo –hacia cualquier cosa, ya no sexual– auténtico, genuino y no preestablecido por el algoritmo o el mercado? En La agonía del Eros, Byung-Chul Han diagnostica la salud de este animal enfermo que es el deseo en el capitalismo tardío: “el neoliberalismo lleva a cabo una despolitización de la sociedad, y en ello desempeña una función importante la sustitución del Eros por la sexualidad y la pornografía”.
El Eros agoniza, en parte, por culpa del porno. En La pérdida del deseo, el psicólogo italiano Luigi Zoja nos dice que “una sexualidad en la cual el hombre está siempre listo y la mujer siempre sometida y la relación se reduce a mecánica e hidráulica no sólo es inexistente en la realidad, sino que impide la presencia de los dos componentes, libido y ternura, necesarios para la relación sexual”. Esto nos lleva a mirar a los ojos a otro animal que el capitalismo atropelló y abandonó al costado de la ruta: la libido.
Para que haya libido tiene que haber ganas de vivir, por mínimas que sean. Ganas de fundirse en otro, conocerlo, seducirlo. Si todos somos la protagonista de Ottessa que le inventa excusas a su psiquiatra idiota para que le dé cada vez más ansiolíticos, es que se están extinguiendo las ganas de estar despiertos.
De esto también habla el filósofo coreano. Diagnostica un “sujeto del rendimiento” (nosotros), agotados por una rutina que exige más de lo que podemos dar e inmersos en un sistema capitalista agonizante que busca alterarnos para luego llenarnos de psicotrópicos. Dice que hoy día “el cuerpo, con su valor de exposición, equivale a una mercancía (…) No se puede amar al otro como objeto de su alteridad, solo se puede consumir”. Consumimos personas, cogemos como quien va al gimnasio.
En este punto vuelvo a la génesis de este ensayo: las charlas con mis amigos. Más de una vez, entre birras, porro y videos de youtube, nos preguntamos ¿por qué nos da cada vez más paja coger? Surgieron varios ensayos de respuesta. La más popular culpaba a las redes sociales.
Entramos a Instagram y nos encontramos con un catálogo amplísimo de personas a las que podemos acceder a través de un like en la story o, si somos muy atrevidos, un mensaje directo. “Está difícil el mercado” dicen mis amigas y sí, hay un mercado después de todo y está difícil. Elegimos a quienes nos cogeríamos bajo una lógica de oferta y demanda: el producto es nuestra propia imagen y la del otro, la digital persona bidimensional sin olor ni sufrimiento que existe solo en la virtualidad.
Las apps de citas se convirtieron en el status quo de las formas de conseguir gente para coger hace al menos diez años. Pero no puedo dejar de preguntarme ¿es realmente más fácil conocer gente por apps? ¿Hago mal en añorar las formas analógicas de levantar de las chicas de Sex And The City, con aliento a alcohol y los pies cubiertos por un par de sandalias Manolo Blahnik? Zoja sugiere que quizás no tanto:
“La espantosa inversión de tiempo, energía y ansiedad que hacen los usuarios ante las «infinitas posibilidades» siempre abiertas, se parece a nadar sin tener un horizonte de llegada. Los casos en los cuales la «inversión» rinde y se forman parejas son una minoría. La búsqueda representa más bien una compulsión, en la cual muchos usuarios quedan atrapados, como el workaholic en el ritmo acelerado de un trabajo cuyo sentido ya no percibe y cuyas ganancias ya no calcula; o el animal acostumbrado a la jaula, que no intenta salir cuando se le abre la puerta”.
Como adelanta Zoja al cruzar sexualidad y trabajo –y como si el mercado no se hubiese metido lo suficiente en todas las áreas de nuestra vida–, coger se convirtió en una de las tantas tareas que hay que cumplir junto con trabajar (autoexplotarnos porque somos nuestros propios esclavos y verdugos), tener amigos, pagar el alquiler y asegurarnos la supervivencia. No queda libido, es decir energía para intercambiar con el otro, y por tanto se extinguió el impulso erótico. No tenemos tiempo ni ganas de conocer a alguien del mundo real, con sus propios deseos, contradicciones y particularidades y no ya un producto exhibido en la vitrina de las aplicaciones de citas.
Quizás mis amigos tengan razón y es la forma de engullir vínculos lo que nos llevó a este decrecimiento histórico de la libido. El sujeto deseado –si es que nos queda algo de deseo– está mediado por el algoritmo que circunscribe nuestro deseo a un rejunte de respuestas de un cuestionario que pretende sacar en limpio alguna verdad sobre nosotros a través de la interfaz de Tinder, OkCupid, Inner Circle, Happen, Grindr, Bumble. Y es ahí donde se cruza con la pornografía: este modo de consumir a quienes nos cogeríamos es totalmente pasivo, voraz y voyerista.
En este sentido hay que retomar otra definición de erotismo de Octavio Paz: “El erotismo es invención, variación incesante; el sexo es siempre el mismo (…) En todo encuentro erótico hay un personaje invisible y siempre activo: la imaginación, el deseo”. Nuestra imaginación, asfixiada por individualismo neoliberal, la autoexplotación y la pornografía, no admite pensar en otro ni tiene lugar para imaginar de qué forma seducirlo.
Byung-Chul Han está de acuerdo con Paz: la imaginación –parte fundamental en el juego erótico– está en crisis. “La alta definición (High Definition) de la información no deja nada indefinido. La fantasía, en cambio, habita en un espacio indefinido. Información y fantasía son fuerzas opuestas (…) La hipervisibilidad no es ventajosa para la imaginación”.
Es esto lo que extrañamos de las épocas en que el porno se veía en VHS y no existían las redes sociales. No necesitábamos estar como nuevas pasados los cuarenta, era raro que las mujeres que no estaban en la industria del espectáculo se inyectaran bótox, la sexualidad estaba en la calle y no había acceso a primeros planos en HD de pijas descomunales entrando en conchas depiladas al punto de borrar el recuerdo del folículo piloso. La sensualidad pasaba por otro lado: incluso Samantha se vería demasiado humana si la comparáramos con cualquier influencer adicta al bótox y al gimnasio.
Por otro lado, Chul Han habla del sujeto narcisista –y deprimido– al que “el mundo se le presenta solo como proyecciones de sí mismo”. Se vuelve cada vez más difícil perderse en el otro, recorrerlo y sentirlo si solo estamos buscando proyecciones de nosotros mismos. “El otro funciona como un espejo” escuchamos decir a nuestros amigos más yoístas después de dos copas de vino. No. El otro no es un espejo, y justamente eso es el rasgo más interesante que estamos perdiendo de vista.
Es contradictorio el hecho de que encontrándonos en una época tan anónima y abierta sexualmente, donde a nadie le importa tu orientación sexual, cojamos menos que nunca. ¿Por qué pasa esto? Zoja nos dice que hay hombres que culpan al feminismo:
“A pesar de que han caído los tabúes de la sexualidad, en el siglo XXI asistimos al fenómeno de los INCELS (célibes involuntarios), punta del iceberg de un malestar masculino colectivo. Se trata de hombres que se consideran víctimas del feminismo y del poder ejercido por las mujeres: afirman que quieren una pareja pero no logran encontrarla o piensan que las mujeres le exigen demasiado al varón”.
Como mujer que sale sobre todo con hombres me pregunto: ¿realmente les exigimos demasiado? No creo. Parece que a algunos no entienden de grises: es el acoso o ni siquiera intentarlo. Obsesionarse con las mujeres o negarse a tratarlas como seres humanos. Ser abusadores o reaccionarnos las stories a todas a ver dónde la pueden poner. Estar con la pija parada todo el día o tenerla totalmente muerta.
Por otro lado están las femcels, un grupo de mujeres que decidió dejar de tener sexo con hombres porque no pueden establecer una conexión genuina. Sin embargo, a diferencia de los incels, suelen autoculparse por su imposibilidad para tener sexo –se consideran demasiado feas, poco deseables.
Indagando en el surgimiento de los incels y las femcels –que se distinguen de los asexuales porque su falta de sexo es involuntaria– podemos ver qué alienados estamos y cuán destrozada está la autoestima tanto de hombres como mujeres: salvo que los hombres heterosexuales, que hacen de todo menos ir a terapia, necesitan culpar al feminismo.
Si juntáramos a la protagonista de Ottessa y a Samantha sería como unir a dos personas que no entienden el idioma de la otra. ¿Será que la primera está tan hastiada del mundo, del neoliberalismo salvaje y sus estándares imposibles de cumplir que se echó a dormir sin siquiera pensar en el sexo? Hiposexualidad e hipersexualidad se enfrentan ¿Quizás Samantha se conformaba con muy poco? ¿O también formaba parte del mercado de las citas, solo que capitalizaba su sex appeal (sexo transformado en mercancía) levantándose a medio Manhattan? Lo que es seguro es que de los noventas hasta hoy, las reglas del
juego cambiaron.
La verdadera incapacidad de Samantha –hasta que conoce a Smith Jerrod– es la de amar. Ese es otro problema de nuestro siglo: amar nos pone tan fuera de nosotros mismos que nuestros egos individualistas no lo pueden tolerar.
La sexualidad contemporánea, agonizante en sí, desterró todo resquicio de amor. Sin empatía –lo mínimo que le podemos pedir al erotismo–, no hay posibilidad de ver a otro. Y si finalmente nos dignamos a tomarnos el tiempo de conocer al otro, pretendemos que la relación “fluya” –otra de las forradas que escuchamos en nuestra época y ciudad– sin dar lugar a lo negativo.
Dice Byung-Chul Han: “el amor se positiva hoy como sexualidad que está sometida, a su vez, al dictado del rendimiento. El sexo es rendimiento. (…) el cuerpo, con su valor de exposición, equivale a una mercancía (…) no se puede amar al otro despojado de su alteridad, sólo se puede consumir”.
No podemos tolerar la diferencia: como un objeto de consumo, el amor tiene que llenarnos como si fuéramos recipientes vacíos y la pretensión de positividad se traduce en una intolerancia profunda a la mínima de cambio. En otras palabras, si el chongo nos aburre o dice algo fuera de lugar, lo ghosteamos. A la crisis de la creatividad se le suma la pretensión de fluidez y este funcionamiento mercantil de las relaciones humanas deja cada vez menos lugar para la demora y la paciencia. Dice Paz que:
“La doble faz de la sexualidad reaparece en el amor: el sentimiento intenso de la vida es indistinguible del sentimiento no menos poderoso de la extinción del apetito vital, la subida es caída y la extrema tensión, distensión. Así pues, la fusión total implica la aceptación de la muerte. Sin la muerte, la vida –la nuestra, la terrestre– no es vida”.
No podemos aceptar la muerte porque estamos demasiado empobrecidos y obsesionados con la supervivencia. No soportamos sentir la vida en la muerte la petit mort– que alimenta al Eros. Dice el filósofo coreano que “el superviviente equivale al no muerto, que está demasiado muerto para vivir y demasiado vivo para morir”.
Nuestra libido, impulso vital por excelencia, está puesta en hacer plata, es decir perpetuar la sociedad del consumo. Quizás dejamos de coger porque le tenemos tanto miedo a la muerte física que terminamos cediendo a la muerte simbólica. Recordemos que “la sociedad positiva de la que se ha retirado la negatividad de la muerte es una sociedad de la mera vida, que está dominada tan sólo por la preocupación de «asegurar la supervivencia en la discontinuidad». Y esa vida es la de un esclavo”. Después de todo, parece que el capitalismo logró su objetivo: seguimos siendo sus esclavos más fieles, aún muertos por dentro.
Por Martina Pawlak / Revista Urbe












