


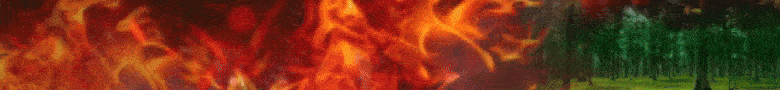
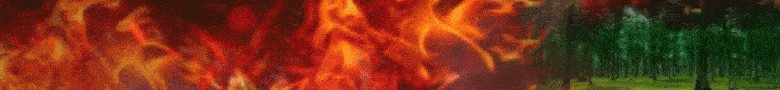

Después del 7 de octubre pasado, con la sangrienta incursión de Hamas en territorio israelí y las terribles masacres cometidas por sus tropas, inmediatamente seguidas por una respuesta israelí de una amplitud, una duración y un costo humano inéditos, el conflicto palestino-israelí cambió de escala y de naturaleza. Tal vez cambió también de porvenir. Más que en cualquier otra situación colonial, la dimensión pasional de este enfrentamiento sigue siendo, desde la creación del Estado de Israel en 1948, un factor político. Se ha citado mucho el odio. A menudo es el miedo el que lo engendra. De ambos lados, tanto israelí como palestino, el segundo, más que el primero, es el que estructura la memoria colectiva y sus relatos.
Conocemos los motivos del miedo judío, anclado en una historia multisecular de persecuciones que en Europa condujeron al judeocidio nazi. Antes de este, esta preocupación ancestral estuvo nutrida por la violencia antisemita que terminó engendrando al sionismo, ese nacionalismo que debía ofrecer a los judíos una patria que los protegería. A partir de 1948, y sobre todo a medida que Israel se afianzó como potencia militar capaz de desafiar el derecho internacional gracias a sus Fuerzas Armadas y al apoyo sin fisuras de Estados Unidos, ese ethos del miedo pareció disiparse: Israel era fuerte, el Estado podía defender a sus habitantes y no tenía nada que temer ante la hostilidad recurrente pero controlada de su entorno inmediato. Para una gran parte de los judíos del mundo, incluso si no se instalaban allí, Israel –posible refugio en caso de resurgimiento antisemita– era una garantía de seguridad, una suerte de seguro de vida. De hecho, esa es una de las razones por las cuales algunos de ellos dieron muestras de una gran indulgencia con respecto a su proyecto de colonización y de sabotaje de toda posibilidad de construcción de un Estado palestino, no obstante estar incluido en el plan de partición de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de 1947. Pero el 7 de octubre alteró aquello que se había convertido con los años en una cómoda certeza. Dado que, por primera vez, Hamas golpeó el interior del territorio israelí internacionalmente reconocido; dado que pudo masacrar cientos de civiles antes de que un ejército considerado invencible fuera capaz de intervenir. Así pues, ya no hay más refugio, y los israelíes vuelven a padecer ese miedo judío que ya les era desconocido.
Pero lo que muchos de ellos no quieren ver es el miedo que provocaron en reflejo, el miedo de enfrente. Está atado a la memoria de cada palestino desde la Nakba, esa catástrofe que significó la expulsión sin retorno de unos 800.000 palestinos. La limpieza étnica perpetrada en 1948 por el Estado que apenas nacía, consustancial a su formación, no puede ser olvidada, menos aun cuando se mantiene bajo diversas modalidades. En junio de 1967, la conquista por parte de Israel de la totalidad de la antigua Palestina del Mandato y el proyecto sistemático de colonización que le siguió, así como la judaización de Jerusalén, proclamada “capital eterna” de Israel, mantuvieron vivo el temor de los palestinos de ser privados de lo poco que les quedaba de territorio. En 2021, la llegada al poder de la facción más extrema de la derecha israelí, que tiene como base electoral a los colonos de Cisjordania, hizo de ese miedo una compañía cotidiana de los habitantes palestinos, sometidos a los abusos de las milicias coloniales y a los desposeimientos que los acompañan. La guerra de la cual Gaza es escenario desde el 8 de octubre transformó ese miedo en pánico. En efecto, el proyecto israelí de desmantelamiento de Hamas, que se traduce en la destrucción metódica de toda posibilidad de vida en el enclave, va de la mano de un deseo de vaciarlo, al menos parcialmente, de sus habitantes. En un momento se consideró su deportación hacia el Sinaí, pero por ahora esta se enfrenta con el rechazo egipcio de albergarlos en su suelo. El desplazamiento forzado de cientos de miles de ellos en el interior mismo de Gaza da una idea de cómo podría ser su expulsión masiva de ese territorio si se le permitiera a Israel ejecutar el programa de sus extremistas. Las imágenes de esas multitudes empujadas hacia las rutas reavivan las desgarradoras heridas del primer exilio y, con toda razón, generan el temor de un segundo.
Paradoja sin solución
Cada uno de esos dos miedos tiene su parte de verdad, que emana de las respectivas experiencias históricas de los dos pueblos enfrentados. Sin embargo, en el actual contexto, no son equivalentes. Porque no todo comenzó el 7 de octubre, como quieren convencernos los dirigentes israelíes y quienes los respaldan. No puede olvidarse que en el enfrentamiento en curso hay un ocupante y un ocupado. Y que, mientras el ocupado palestino no está protegido por nadie, el ocupante israelí dispone de un arsenal que por el momento protege a su Estado de cualquier peligro para su existencia, a pesar de lo que digan los apologistas. Si bien su Ejército y sus servicios de inteligencia no vieron venir el ataque de Hamas, el aluvión de disparos que golpea a Gaza demuestra sin embargo que su fuerza no fue mermada y que pretende usarla más allá de toda razón hasta que un cese el fuego definitivo no sea alcanzado.
La soberbia israelí se asoma a un abismo en el cual el país podría caer.
Ahora bien, el Estado israelí se enfrenta a una paradoja sin solución: debe mostrar que su potencia no tiene límites, como única manera de sembrar el terror en su adversario, pero a la vez debe mantener vivo el miedo de sus ciudadanos. Debe ser invencible, pero sus ciudadanos tienen que sentirse nuevamente amenazados por un peligro mortal. La única herramienta encontrada para conciliar esas exigencias contradictorias es recurrir al recuerdo del nazismo y del genocidio. Los responsables israelíes siempre lo instrumentalizaron. Los dirigentes árabes y palestinos hostiles a Tel Aviv o a su política, desde Gamal Abdel Nasser hasta Yasser Arafat, uno tras otro, fueron tratados de “Hitler”. Incluso dentro del país, los dirigentes, cuando tomaron conciencia de la necesidad de hacer concesiones para construir la paz, recibieron ese infame calificativo; antes de ser asesinado por los antecesores de los que hoy están en el poder, Isaac Rabin vio cómo su imagen disfrazada del Führer era paseada por las calles. Desde el 7 de octubre, esta instrumentalización está en auge. No hay ninguna declaración israelí que no utilice el término pogromo para describir las masacres de Hamas o que no haga referencia a las horas más trágicas de la historia judía europea para unir, ante el terror de una catástrofe inminente, a una sociedad por lo demás profundamente fracturada. El colmo fue la decisión del embajador de Israel ante la ONU de vestir la estrella amarilla en el recinto de la Organización para denunciar una suerte de complacencia genocida de Naciones Unidas con el antisemitismo. En definitiva, toda actitud que se aleje de un apoyo incondicional a la política israelí consistiría en un comportamiento nazi.
En lugar de buscar calmar las aguas, la mayor parte de los responsables y de los formadores de opinión occidentales, como es habitual en ellos, también abusan de ese vocabulario que hace un uso sesgado del pasado. Por más inaceptables que sean, las matanzas cometidas el 7 de octubre por parte de un movimiento fundamentalista con un programa totalitario no constituyen un pogromo, así como el trauma padecido ese día por Israel no puede ponerse en el mismo plano que el recuerdo de la Shoah. La historia nunca se repite idénticamente. Ahora bien, los europeos siguen intentando exonerarse de un genocidio que fueron los únicos en cometer, desplazando el cursor de su vocabulario hacia Hamas, elevado a la categoría de avatar contemporáneo del nazismo. Entre las entidades del judaísmo europeo o estadounidense, nadie se levantó contra esta instrumentalización del martirio del pasado de los judíos, que linda con la indecencia. La única voz que la criticó provino –¿será casualidad?– del presidente del Memorial de la Shoah de Jerusalén, Dani Dayan, que se expresó en estos términos: “Lamentamos ver a los miembros de la delegación israelí ante la ONU vistiendo una estrella amarilla […]. Este acto deshonra a la vez a las víctimas del Holocausto y al Estado de Israel. La estrella amarilla simboliza la impotencia del pueblo judío y su dependencia de los demás. Hoy tenemos un país independiente y un Ejército fuerte. Somos dueños de nuestro destino”.
También podría haber dicho que esos ultrajes podrían conducir a un resultado contrario al esperado. Esa retórica alcanzó proporciones tan delirantes que ahora está a punto de autodestruirse, porque actualmente los dirigentes israelíes y sus pares occidentales ya no son los únicos en utilizarla. El cruel asedio de Gaza, los miles de muertos civiles y los bombardeos que no dejan a salvo ningún lugar incitan macabras comparaciones, y algunos no dudaron en aludir al recuerdo del Gueto de Varsovia para calificar el tratamiento impuesto a los gazatíes. Así, desde la perspectiva de la opinión internacional, Israel está a punto de salir del bando de las víctimas para unirse al de los verdugos. Ciertamente, sus dirigentes no se dan cuenta de la gravedad de ese vuelco que puede incluso comprometer su futuro. Porque, hasta ahora, la única legitimidad de la que podía presumir ese Estado era ser el de un pueblo perseguido y de su descendencia. Al menoscabar ese capital, la soberbia israelí se asoma a un abismo en el cual el país podría caer. El desarme verbal es también una condición no sólo de la paz sino de su supervivencia.
Por Sophie Bessis * Historiadora / El Diplo
























