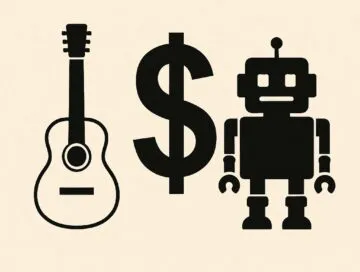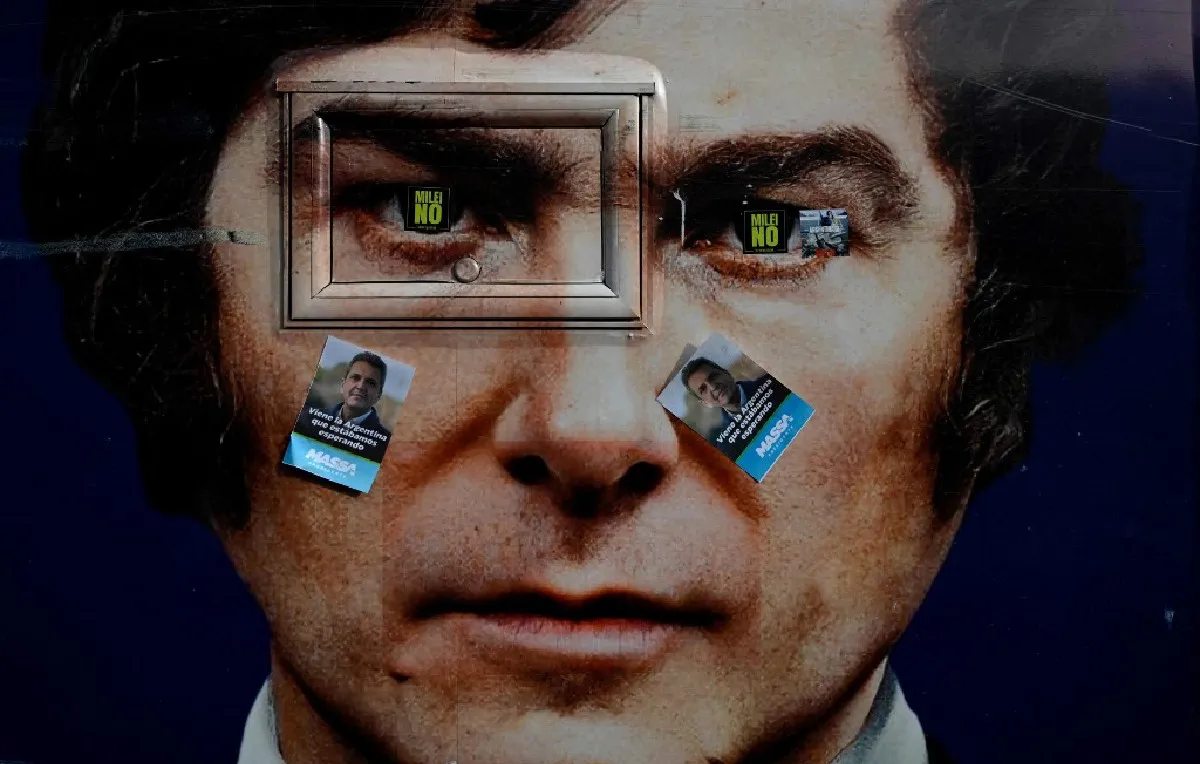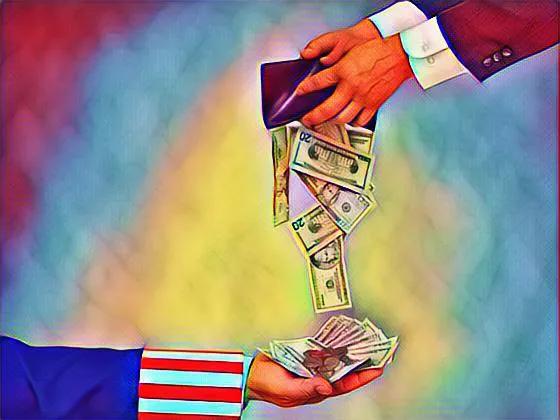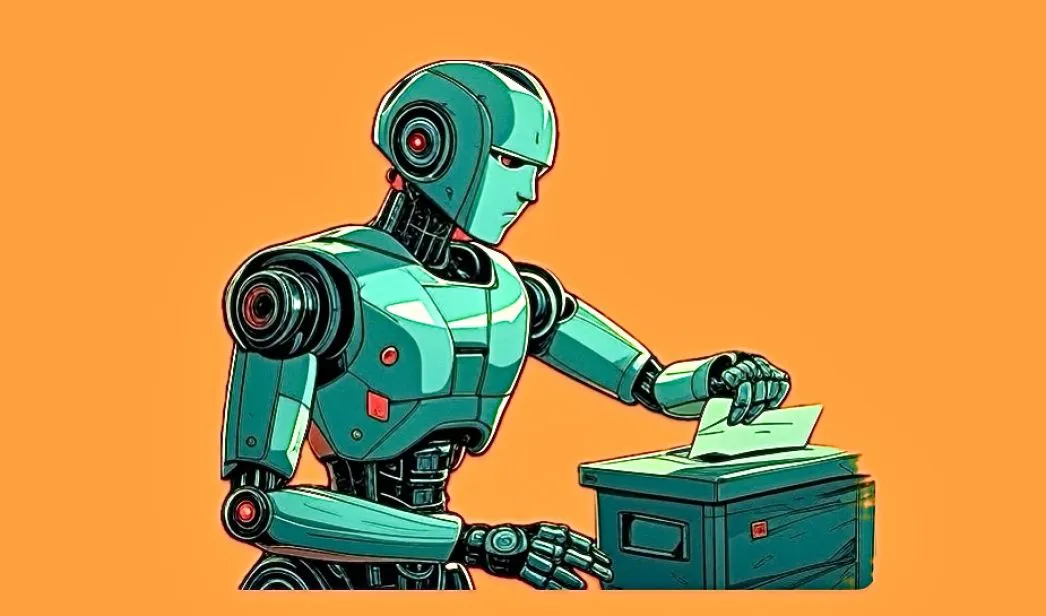

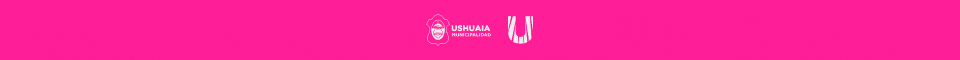

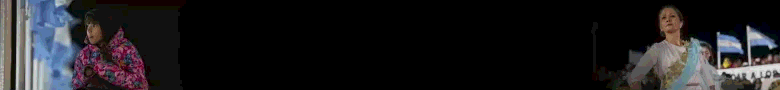
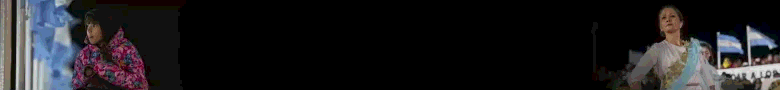
Los problemas económicos y sociales crónicos de Argentina vienen de la mano de un Estado nacional quebrado. Una situación de larga data, que podemos ver reflejada en sus elevados niveles de endeudamiento, déficit e inflación. Para colmo, la productividad argentina es baja y el crecimiento económico nunca alcanza para pagar lo que falta. Pero sería injusto atribuir la quiebra a líderes malintencionados, irresponsables o adictos a gastar lo que no hay. De centroizquierda y de centroderecha, populistas y antipopulistas, todos los presidentes tropezaron con la misma piedra de la economía política argentina. Detrás de todo esto hay un problema de fondo: la forma en que se organiza el Estado argentino, que hace que su economía sea ingobernable. Los ocupantes de la Casa Rosada, por más que lo vean, no lo pueden cambiar. Apenas han podido adaptarse a él.


Ese problema de fondo tiene nombre: el federalismo argentino. Es un federalismo muy argentino, porque no hay otro igual. Más del 80% de los países son unitarios, aunque el selecto club de los federales tiene otros miembros prominentes, como Estados Unidos, Rusia, Alemania o Brasil. Sin embargo, a diferencia de la nuestra, el resto de las federaciones tienen al menos una de estas dos características fundamentales: los estados (provincias) que las componen recaudan sus propios impuestos y administran sus propios recursos, o hay una autoridad nacional fuerte, por encima de todas las provincias, que define la macroeconomía. La singularidad argentina consiste en que carecemos de ambas. Y lo compensamos, tristemente, con un AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires).
Formalmente y de hecho, la autoridad política argentina es compartida. Hay un Estado nacional gestionado por el Presidente, y hay también otras 24 jurisdicciones autónomas, administradas a su vez por otros 24 minipresidentes (23 gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad). Veinticinco constituciones –y 25 presupuestos– para un mismo país. No obstante, los minipresidentes recaudan muy pocos impuestos, y la mayoría de sus recursos proviene de la famosa coparticipación federal, que es solidaria (no distribuye según la población sino con una fórmula que favorece a las provincias más pequeñas) y automática (apenas ingresa el dinero de la recaudación a las arcas del Estado nacional, se transfiere rápidamente a los tesoros provinciales, sin intermediación presidencial). El nexo entre tributación y servicio público es poco menos que imaginario.
El principal problema de este sistema es que la Nación y las provincias, aunque comparten el poder, no coordinan. El gasto público argentino se divide en dos: una mitad corresponde al Estado nacional y la otra está en manos de los minipresidentes. Pero a Alberto Fernández, al igual que a todos sus predecesores, les corresponde garantizar el financiamiento y el buen funcionamiento de toda la economía… pese a que solo tienen autoridad de aplicación sobre el 50% del gasto. Y sobre el otro 50% no pueden ni opinar, porque a los minipresidentes no solo los asiste la ley, sino que además tienen poder político real.
Para colmo, en el 50% nacional está la parte más difícil de “tocar” del gasto: jubilaciones, pensiones, planes sociales, universidades nacionales, subsidios… Este modelo produce malos resultados para el conjunto: si todos actúan racionalmente, se impone el interés del distrito. Pero es un resultado cortoplacista, porque la quiebra nos afecta a todos. Sin embargo, la lógica política lleva a los minipresidentes a provincializarse cada vez más, y al Presidente a correr en círculos detrás de una macroeconomía que nunca termina de conducir. El Estado nacional, como Tupac Amaru, resulta tironeado por todos lados. El federalismo deriva en un anárquico conjunto de provincialismos.
Basta observar una campaña electoral de cualquier provincia para ver en qué se convirtió el federalismo argentino. Los candidatos se pelean entre sí para mostrarse como los más habilidosos a la hora de obtener réditos del gobierno nacional. Algunos prometen negociar duramente con la Casa Rosada. Otros, al contrario, anuncian que se van a amigar todo lo posible con el gobierno de turno para obtener beneficios. Un poco más allá, los que forman parte del oficialismo del momento aseguran que lo más conveniente es votarlos a ellos, porque son los que verdaderamente consiguen cosas en “la Capital”. Ninguno tiene problema en reconocer abiertamente que su trabajo es ir a Buenos Aires a buscar recursos.
El paroxismo del fracaso del federalismo argentino es la política basada en el AMBA, esa nueva entidad geográfico-política que fusiona a la Capital con los municipios del Gran Buenos Aires. Hay quienes sostienen que el AMBAcentrismo sería lo contrario del provincialismo, donde pululan los cordobesismos, misionerismos, rionegrismos y otros ismos localistas. La dominación que ejerce el AMBA, ese sistema político agrietado conformado por gobernantes porteños, intendentes conurbanos, periodistas palermitanos y movimientos sociales, sería, para algunos, la exclusión de los provincianos. Pero visto desde otro ángulo, el AMBAcentrismo es el hermano mayor del provincialismo y la muestra más patente del fracaso federal. Como el porteñismo de las primeras décadas posteriores a la independencia patria, el AMBAcentrismo es un localismo de masas, que a fuerza de votos logra colonizar al Estado nacional con su agenda metropolitana de negocios, medios de comunicación, intendentismo, planes sociales y hegemonías culturales.
El fracaso del federalismo argentino genera dos pesadas consecuencias. Ya mencionamos la primera: la fragmentación institucional de un federalismo amorfo hace ingobernable a la economía argentina, que desborda constantemente por la puja de intereses locales sin regulación. La segunda, más intangible pero no menos grave, es la ausencia de una visión nacional. Ni la política ni el mercado proveen soluciones de escala nacional para los problemas argentinos, porque todo se piensa a nivel local. Setenta años continuos de un federalismo mal concebido convirtieron a lo “nacional” en el cesto de los residuos compartidos, en el recipiente de los pasivos financieros y sociales. El proyecto colectivo argentino se esfumó.
Sí: son setenta años –y no doscientos, como en general se cree– porque el modelo federalista que nos rige nació en la segunda mitad del siglo XX.
La última vaca sagrada
Solemos creer que en Argentina no hay vacas sagradas. Al contrario, parecemos una picadora de carne. Aquí todo se puede discutir, se trate de un Papa, el mejor futbolista de la historia o los derechos humanos. Y sin embargo, nadie se atreve a cuestionar al sistema federal. Lo “federal” goza de una alta legitimidad social, mientras que lo “unitario” es un insulto. Una explicación posible es que los argentinos estamos convencidos de que nuestra sociedad, lo más profundo del Estado argentino, es esencialmente federal. Y que nuestras más duraderas tradiciones políticas también lo fueron. A lo federal, en las culturas políticas dominantes, se lo asocia a lo genuinamente nuestro. Pero eso es parcialmente cierto, o directamente falso. Los mejores años de Argentina tuvieron lugar cuando el país se organizó alrededor de proyectos nacionales que pusieron en caja a los localismos. Nacional y federal no son sinónimos.
La fórmula federal fue la solución encontrada en la Constitución de 1853 para terminar con décadas de violencia y enfrentamientos entre oligarquías provinciales. El modelo federal de soberanía compartida, que copiamos de Estados Unidos, dejaba conformes a las partes que acordaron la unión tras derrotar a Juan Manuel de Rosas en Caseros en febrero de 1852. Sin embargo, la Constitución tenía una llave secreta: el poder presidencial. Un liderazgo nacional, que se fortalecería en el futuro gracias al poder democrático, sería la herramienta para construir una Argentina moderna y ciudadana.
Por esa razón, el modelo de 1853 no congeló para siempre el sistema vigente en ese momento, sino que sentó las bases para un diseño que nacería poco tiempo después. Desde la sanción de la Constitución, en efecto, comenzó a consolidarse un régimen político nuevo, una Constitución no escrita, que se proponía fortalecer al Estado nacional en desmedro de los poderes provinciales originarios. Y fue dominante durante el siglo posterior a su entrada en vigencia. Esa corriente fue el nacionalismo.
Aunque la palabra está contaminada hoy por el abuso que hicieron de ella los fascistas y racistas en los siglos XX y XXI, en la Argentina de la segunda mitad del siglo XIX la idea tenía un sentido específico, pacífico y situado: construir la Nación, el sujeto político del país naciente, transfiriendo soberanía desde los poderes locales hacia el novísimo Estado nacional. La sintetizó Julio Roca en 1880, en el famoso discurso que pronunció cuando asumió su primera presidencia: “el imperium de la Nación se ha establecido para siempre, después de sesenta años de lucha, sobre el imperium de la provincia”.
Entre la década de 1870 (podemos poner un punto de inicio en la presidencia de Nicolás Avellaneda, en 1874) y el golpe de 1955, los presidentes fueron nacionalistas liberales o nacionalistas populares, y compitieron con sus respectivas ideologías durante décadas, las mejores de la historia argentina, sin poner nunca en duda que regía “el imperium de la Nación”. Ochenta años de construcción del Estado hacia el interior, paz regional, progreso económico, inmigración y apertura al mundo, democratización, conquistas sociales y soberanía política. Entre los grandes liderazgos nacionales de esos años podemos mencionar a Roca, Hipólito Yrigoyen y Juan Domingo Perón.
Una de las características principales de este período fue la notable ampliación de los servicios y prestaciones públicas, con el Estado nacional como agente principal. Fueron los años de creación del Ejército, el Registro Civil, la salud pública, la educación estatal en todos sus niveles, los servicios domiciliarios, las obras de transporte e infraestructura, la seguridad social, las grandes empresas nacionales. Y la titularidad de todas estas novedades era el Estado nacional. Pese a lo que rezaba su Constitución, Argentina se desfederalizó hacia una nueva entidad administrada por la Nación. Los gobernadores tenían pocas funciones, y menos poder aun. Y cuando se animaban a desafiar al Presidente sufrían inmediatas intervenciones. El Estado de Bienestar era nacional. De todos los líderes de esta etapa, Perón fue el que más lejos llevó este principio actualizando la Constitución de Alberdi de 1853: la reforma de 1949, aunque mantuvo la definición y la arquitectura federal del sistema de gobierno, reforzó los componentes nacionales de la autoridad política.
Su derrocamiento en 1955 trajo de regreso la “cuestión provincial” a la política argentina. Los antiperonistas triunfantes tenían que “desperonizar” el Estado nacional y para ello recuperaron del baúl de los recuerdos el ariete del federalismo, del que ya casi nadie hablaba, simplemente porque les resultaba útil. Tras derogar a la “Constitución centralista” de 1949, el gobierno militar convocó en 1957 a una nueva Convención, una de cuyas misiones era “restaurar el federalismo”. Hay que aclarar que esa Convención fue considerada ilegítima por muchos especialistas en derecho, ya que el voto en blanco obtuvo el primer lugar en la elección de constituyentes, por lo que varios convencionales se retiraron de las deliberaciones. En cierta medida, podemos decir que entre 1955 y 1994, los años de la controvertida “restauración federal”, Argentina no tuvo una Constitución legítima; recién en 1994, ya con una Argentina neofederalista, recuperamos la legitimidad constitucional. Y lo hicimos con una Carta Magna que formalizó el modelo disfuncional vigente.
En los años posteriores al derrocamiento de Perón, los sucesivos gobiernos –militares o democráticos de participación restringida– llevaron adelante una progresiva “devolución” de funciones a las provincias, de acuerdo a la “restauración federal” diseñada en 1957. Les dieron más poder político y electoral a los gobernadores, fomentaron los partidos provinciales, “provincializaron” las empresas de servicios públicos y las políticas sociales. Hasta que, ya en los 90, los acuerdos entre Carlos Menem, Eduardo Duhalde y Raúl Alfonsín terminaron de consolidar este modelo: durante esos años el Estado nacional transfirió a las provincias la educación secundaria, la salud y, a partir de la reforma constitucional de 1994, los recursos naturales. La reforma también creó la política porteña mediante la consagración de la autonomía de la Ciudad y la elección del jefe de gobierno y aceitó los aparatos electorales del Conurbano, que ganaron peso por la eliminación del Colegio Electoral y la instauración del voto directo al Presidente.
La transformación del Estado argentino fue total. Pero, a diferencia de las grandes reformas que llevaron adelante los conservadores, radicales y peronistas de la época de los grandes proyectos nacionales, la “restauración federal” fue gradual y en cuotas. Pese a ello, permeó fuertemente en la política actual. Los herederos de los antiguos partidos nacionales hoy son vanguardias del provincialismo. Peronistas y radicales se parecen más a una confederación de partidos provinciales que a una gran fuerza nacional.
Desde los 90, todos los presidentes se adaptaron al modelo vigente. Las gobernaciones producen presidentes y construyen poder con ellos. En el siglo XXI, las alianzas entre la Casa Rosada y los gobernadores atravesaron las fronteras partidarias: Néstor Kirchner se acercó a los gobernadores radicales, Mauricio Macri a los peronistas, y así. Ya no quedan defensores del Estado nacional, ni siquiera del mercado nacional. La gran paradoja es que hay pocas razones para defender al federalismo argentino, y que sin embargo la política nacional, atravesada por la lógica provincialista, no logra producir líderes o corrientes de opinión que lo pongan en tela de juicio. Eso solo cambiará cuando surja un proyecto presidencial que escape de la lógica provincialista dominante y, en nombre de la Nación perdida, proponga un horizonte de futuro en términos colectivos.
Por Julio Burdman * Politólogo * Le Monde Diplomatique