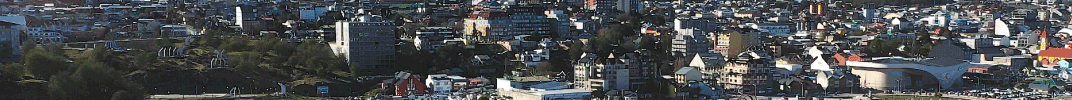La izquierda desarmada





Desde febrero pasado, el riesgo de una guerra nuclear irrumpió en nuestra actualidad cotidiana. No obstante, en la mayor parte de los países del mundo, los partidos políticos miran para otro lado. Algunos candidatos estadounidenses al Senado –la Cámara que trata más directamente la política exterior– se enfrentaron durante una hora sin pronunciar la palabra “Ucrania”; no se llamó a ninguna manifestación de importancia sobre ese tema; la diplomacia parece en un punto muerto; la casi totalidad de los medios de comunicación apuestan a que la amenaza nuclear no constituye más que un chantaje por parte de Rusia, destinado a hacer olvidar la cadena de derrotas militares de su Ejército. El oso está acorralado, nos explican, y por lo tanto ruge; está pataleando, así que es en vano preocuparse. En el campo de batalla, la intensidad de los combates aumenta, los bombardeos siguen a los sabotajes. Pero en otras partes, en la izquierda en particular, se obstinan en hablar de otra cosa.
Así es que, en la indiferencia más o menos general, el 3 de octubre pasado se llevó a cabo un debate sobre Ucrania en Francia, en la Asamblea Nacional. Por caridad, más valdría olvidarlo. Las palabras incómodas de los diputados preocupados por defenderse de toda connivencia pasada con el presidente Vladimir Putin rivalizaron con los discursos grandilocuentes sobre “el mundo libre” que huelen a naftalina y parecen sacados de los años 1950. Como en cada conflicto que involucra a Estados Unidos desde la Guerra de Corea, dirigentes políticos sin carácter y periodistas que no conocen de la historia de la humanidad más que los dos años 1938 y 1939 repiten sus sempiternas analogías: Munich, Daladier, Chamberlain, Stalin, Churchill, Hitler.
En estos últimos veinte años, “Saddam”, “Milošević”, “Gadafi”, “Assad” ya nos fueron presentados como reencarnaciones del Führer alemán; volvemos a empezar casi cada cinco años. Esta vez, “Putin”, “el amo del Kremlin”, cumple el rol asignado. Cada vez se nos exige luchar contra el diablo del momento, pero también castigarlo, arruinarlo, destruirlo, sin lo cual su proyecto criminal se ampliaría. Luego actuamos otra vez la misma escena cuando descubrimos, sorprendidos y desolados, que lo que sigue después del monstruo vencido no es siempre el modelo de democracia liberal e inclusiva que se había prometido: milicias mafiosas sucedieron a Muamar Gadafi, la organización del Estado Islámico prosperó en el semillero de los ex partidarios de Saddam Hussein.
En el caso de la guerra de Ucrania, la apuesta incierta por un “cambio de régimen” en Moscú no solamente está fomentada por neoconservadores, apóstoles de grandes presupuestos militares y de una guerra de civilización perpetua, sino también por militantes de izquierda que querrían que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) permita a Kiev reconquistar la integridad de su territorio, Crimea incluida. ¿Cómo remediar la confusión producida por tales posicionamientos?
“Maniqueísmo democrático”
En 1961, en plena Guerra Fría, George F. Kennan, el teórico estadounidense de la contención de la Unión Soviética (“containment”), advertía a sus compatriotas –y a algunos otros–: “No hay nada más egocéntrico que una democracia que libra una batalla. Se convierte rápidamente en la víctima de su propaganda de guerra. Tiende luego a atribuir un valor absoluto a su causa, lo que deforma su visión de todo el resto. Su enemigo se convierte en la encarnación del Mal. Su bando, en el centro de todas las virtudes. Su enfrentamiento llega a ser percibido de manera apocalíptica. Si perdemos, todo está perdido, no valdrá más la pena vivir la vida, no quedará nada por salvar. Si ganamos, todo se tornará posible, […] las fuerzas del bien se desplegarán sin encontrar obstáculo, las aspiraciones más nobles serán satisfechas”.
En el caso de Ucrania, la tentación de semejante “maniqueísmo democrático” es aun más irresistible porque los errores del gobierno ruso son arrolladores. Violó la integridad territorial de su vecino en sus fronteras internacionales reconocidas por todos; se obstina en pisotear el derecho del pueblo ucraniano a la existencia. Así, se tornó culpable de una transgresión tipificada por la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que prohíbe ese recurso a la fuerza. Además, siendo miembro fundador de la ONU, Rusia impide a esa Organización jugar su rol de garante de la paz internacional porque el Consejo de Seguridad, en cuyo seno dispone de un derecho de veto, es el único organismo habilitado para sancionar a un agresor. Así, actúa como Estados Unidos durante la guerra de Irak, pero con un factor agravante: no obstante haber reconocido las fronteras de Ucrania en el momento de su independencia en 1991, ya anexó en 2014 una parte del territorio de su vecino: Crimea. Y acaba de atribuirse varios otros, el Donbás, así como ciertas regiones del sur de Ucrania, que por cierto no controla más que en parte.
Finalmente, el ejército ruso prosigue con las destrucciones, los crímenes de guerra, las violaciones (Schultz, pág. 24). No necesariamente más que otras tropas de ocupación –recordemos a Estados Unidos en la guerra de Vietnam, los B52, el uso masivo de defoliantes como el “agente naranja”, la masacre de 500 civiles por parte del teniente William Calley en el pueblo My Lai el 16 de marzo de 1968–. Pero quién se acuerda de todo ello, cuando ya nadie lo rememora. Máxime cuando, desde el 24 de febrero pasado, está prohibido señalar cualquier hecho que pudiera manchar la toga inmaculada de Occidente y los relatos fantásticos que le asignan el rol de salvador de los humildes y de los débiles frente a tiranos sedientos de sangre. El hecho de que nos machaquen a toda hora con tantas mentiras piadosas no hace más que demostrar la regresión intelectual y el clima de intimidación en el que vivimos. Corremos el riesgo de convertirnos nosotros mismos, por miedo a disgustar, en esos “sonámbulos” que se despertaron repentinamente en agosto de 1914.
Año 1914. Unos días antes de que se desencadenara la Gran Guerra, la opinión pública francesa miraba para otro lado, lejos de Sarajevo, lejos de la línea azul de los Vosgos. En julio, en el Palacio de Justicia de París se desarrollaba el proceso contra Henriette Caillaux. Unos meses antes, ella había asesinado al director de Le Figaro, Gaston Calmette, a quien juzgaba responsable por una campaña de difamación contra su marido, Joseph Caillaux, un hombre triplemente culpable a ojos de un diario de derecha de la época, ya que era (moderadamente) de izquierda, hostil al militarismo y arquitecto del impuesto a la renta que la Asamblea Nacional acababa de votar. Henriette Caillaux fue absuelta el día en que Austria declaró la guerra a Serbia. Siguió inmediatamente la movilización general. El 22 de agosto, 27.000 soldados franceses murieron en un único día. Por lo tanto, cada cual olvidó el proceso Caillaux, como tal vez pronto olvidaremos la muerte de Elizabeth II y las mil polémicas secundarias o sucesos despreciables que distrajeron nuestra atención de la guerra de Ucrania.
Antes de la erupción del volcán, ya estábamos mirando para otro lado mientras la lava se recalentaba en el Donbás, en el Kremlin y en el cuartel general de la OTAN. En este punto, ya no es necesario recordar la sucesión de provocaciones que condujeron a Moscú a pensar que los estadounidenses, deshonrando sus compromisos tomados en el momento de la reunificación alemana, buscaban acercarse a las fronteras rusas, absorber las ex repúblicas soviéticas dentro de su bando y amenazar así el dispositivo estratégico de Rusia. Los occidentales evitaban ese tipo de audacia en la época de la Unión Soviética y jamás habrían tolerado que uno de sus rivales estratégicos acampe en las fronteras de Estados Unidos. La crisis de Cuba lo demostró en octubre de 1962.
Pero, en esa época, las dos superpotencias, a pesar de oponerse sobre lo esencial, evitaron encerrarse en el nivel de la provocación, de la competencia y de la guerra. La ausencia de informaciones instantáneas y la menor nocividad de los medios de comunicación las ayudaron, sin dudas. Un acuerdo secreto resolvió la crisis de 1962 y evitó el apocalipsis. A la retirada de los misiles soviéticos de Cuba le siguió no solamente el compromiso de Washington de no invadir más la isla, que fue público, sino también el desmantelamiento de los misiles estadounidenses en Turquía, que no fue revelado. Los jefes de Estado occidentales evitaban entonces que los periodistas escucharan sus conversaciones con su par ruso; sabían que la diplomacia se diferencia de las relaciones públicas. Se cuidaron también de pronunciar, como Putin, discursos exaltados e interminables, en los cuales cada frase suena como un ultimátum.
La crisis de Cuba tuvo virtudes apaciguadoras. Washington y Moscú consideraron que la amplitud de los riesgos que habían evitado les imponía de ahí en más sustituir la Guerra Fría por la coexistencia pacífica. “Al mismo tiempo que defienden sus intereses vitales –concluyó John Kennedy en junio de 1963–, las potencias nucleares deben evitar toda confrontación que solo permitiría a su adversario elegir entre una retirada humillante y una guerra nuclear.” El Presidente de Estados Unidos ordenó a sus diplomáticos evitar “las pequeñas provocaciones inútiles y la retórica hostil”.
“Unión sagrada”
Por el momento, el conflicto en Ucrania no permite entrever ni un desenlace feliz ni ninguna sensatez de ese tipo. Esta guerra terminará mal de cualquier modo. La hipótesis de una Ucrania aplastada por Rusia, sometida y despedazada por su vecino no es hoy la más probable. Significaría seguramente un revés espectacular para Estados Unidos y la OTAN. Pero en beneficio de un nacionalismo ruso autoritario y reaccionario, aliado de la Iglesia Ortodoxa y de la extrema derecha. Tal resultado –casi tenemos escrúpulos al enunciar esta evidencia– no podría servir a una causa progresista, cualquiera sea esta.
Resulta por tanto inútil exagerar la amenaza que una derrota de Ucrania haría pesar sobre el resto de Europa fingiendo creer que, si mañana cayera Odessa, Moscú atacaría a Londres, Berlín o París. Por la manera en que las tropas rusas pisotean el Donbás rusoparlante tras ocho meses de guerra, no deberíamos pensar seriamente que ellas querrán o podrán amenazar a Polonia o Lituania, Estados miembros de la OTAN.
Pero la guerra tampoco terminará bien si Rusia sale vencida y humillada a la vez. Seguramente, una victoria militar de Ucrania, obtenida gracias a la ayuda masiva de los países occidentales, pondría un término a la agresión rusa y restablecería la soberanía, al menos formal, de Kiev sobre el conjunto de su territorio. Pero, suponiendo que tal resultado no conduzca a Moscú a tomar riesgos excesivos, incluso nucleares, para impedirlo, ello no se limitaría a una victoria del pueblo ucraniano. También reforzaría la posición de Estados Unidos en el mundo, quebrantada tras las debacles iraquí y afgana, y consolidaría la hegemonía estadounidense en una Unión Europea que ya habría definitivamente renunciado a toda ambición de autonomía estratégica. Por último, desembocaría en una subordinación duradera de Ucrania a la OTAN, es decir, en la certeza de un estado de tensión permanente con Rusia, vecino que estaría madurando su revancha.
Tanto en un caso como en el otro, el rechazo de una solución diplomática, que permitiría a los protagonistas evitar la “retirada humillante” que temía Kennedy, significaría que las grandes potencias, en lugar de afrontar por fin el problema del calentamiento climático y de las relaciones de dominación entre los Estados, elegirían, durante décadas, dedicar su energía a rearmarse. Por supuesto, tras una derrota de Rusia a veces siguieron reformas democráticas en ese país –la abolición de la servidumbre unos años después de la guerra de Crimea (Marie-Pierre Rey, pág. 26), la limitación del poder autocrático del zar tras la victoria de Japón en 1905–, pero no hubo un “cambio de régimen”. Y el peligro de una escalada nuclear no existía.
En Europa y Estados Unidos, la izquierda está alineada o bien intimidada. En otros lugares, a menudo es dual. Está alineada cuando se suma a la política de la OTAN, que no deja de tener responsabilidades en ese conflicto. Podemos concederle que lo hace para apoyar un país invadido, el cual tiene el derecho a defenderse y liberar su territorio por los medios de su elección, incluso haciendo un llamado a la ayuda exterior. No obstante, al hacerlo, esta izquierda se pliega a los gobiernos que combate en una cuestión esencial. Y, encerrada en una nueva “Unión Sagrada”, renuncia a expresar cualquier autonomía, cualquier propuesta que sea, lo que por cierto corresponde a lo que sus adversarios siempre han esperado de ella: que demuestre su “sentido de responsabilidad” aplaudiendo al mismo ritmo. “Oponerse militarmente a la agresión rusa obliga, en el estado actual de las relaciones de fuerza, a concertar con la OTAN –concluye así Edwy Plenel, que ya había apoyado con fervor la guerra de la OTAN en Kosovo en 1999–. En esta alternativa trágica, el imperialismo ruso no nos deja otra opción”.
Otra izquierda, ampliamente silenciosa, no cree ni en la legitimidad ni en la eficacia de las sanciones occidentales, pero igual las defiende. Y cuando se le pregunta por Ucrania, cambia de tema apresuradamente. En Francia, tan pronto como la izquierda alineada con la OTAN, es decir los socialistas y los ecologistas, saca pecho, sabiéndose apoyada por la casi totalidad de los ámbitos dirigentes y de la clase mediática, la otra izquierda, comunistas e Insumisos incluidos, mantiene el perfil bajo, ante todo preocupada por dejar pasar la tormenta y preservar la improbable alianza constituida hace unos meses entre todos ellos. Este clivaje entre atlantistas y “no alineados” no es nuevo. El 20 de abril de 1966, François Mitterrand y sus camaradas socialistas Max Lejeune y Guy Mollet presentaron una moción de censura contra el gobierno del general De Gaulle. ¿Su motivo? El entonces Presidente de la República, al retirar las fuerzas francesas de la OTAN, había “aisla[do] a Francia y crea[do] así una situación peligrosa para nuestro país”. En momentos en que Francia se involucra junto a Estados Unidos en una guerra susceptible de enfrentarla a Rusia, la divergencia entre las dos izquierdas parece una dislocación, aun si se vuelven a unir para defender la ecología y el poder adquisitivo…
A veces calificada de “facciosa”, una tercera izquierda, poderosa en América Latina y en el mundo árabe, se proclama antiimperialista y transmite, como en tiempos de la Unión Soviética, la mayor parte de las tesis de Moscú. A veces nos preguntamos si ella toma en cuenta que la Rusia de hoy se parece, según la fórmula del intelectual marxista Stathis Kouvelakis, a “un Estado capitalista cuya clase dominante está constituida por una oligarquía que se formó gracias al saqueo de la antigua propiedad del Estado, con el pleno consentimiento y la ayuda de los occidentales”. Algunos militantes libertarios ucranianos agregan que ellos no se enfrentan “solamente a una guerra entre Estados que se disputan una posición geopolítica”, sino “también a una guerra descolonizadora de liberación nacional” ya que Moscú impone sus gobiernos títeres, reemplaza la moneda nacional ucraniana por el rublo y convierte en obligatoria la enseñanza del ruso.
Finalmente, esta izquierda antiimperialista combate legítimamente el alineamiento de Ucrania y de la Unión Europea con Estados Unidos, pero omite recordar que el hombre que precipitó este cambio geopolítico, así como la adhesión de dos Estados de la UE a la OTAN, Finlandia y Suecia, se llama Vladimir Putin. A los enemigos del Presidente ruso les gusta repetirnos que él fue oficial de la KGB. Pero, en vistas de su balance desde febrero pasado, podemos preguntarnos qué más habría hecho para servir a los intereses estadounidenses si hubiera sido –como George H. Bush– director de la CIA…
Necesaria solución diplomática
Porque, aunque los partidarios de una victoria total de Ucrania fingen no darse cuenta de ello, Rusia ya perdió su apuesta. Sus reveses militares dañaron el crédito otorgado a su Ejército; su aventurerismo reforzó la presencia de Estados Unidos en el Viejo Continente; su agresión fortaleció un sentimiento nacional ucraniano cuya existencia era desestimada por el Presidente ruso cuando hablaba de “un mismo pueblo” (aun cuando en Crimea, en el Donbás y en varios otros lugares los habitantes rusoparlantes continúan sintiéndose más cercanos a Moscú que a Kiev). Por último, Rusia depende más estrechamente que nunca de China, tanto para venderle su gas como para no ser aislada diplomáticamente. En otras palabras, ya no es posible pretender que una negociación con ella equivaldría a recompensar su invasión.
¿Tan difícil resulta comprender varias cosas a la vez, incluso cuando parecen contradictorias? Podemos defender el derecho del pueblo ucraniano a ser soberano valorando al mismo tiempo que un aplastamiento “humillante” de Rusia favorecería, si la humanidad sobrevive, la hegemonía de Estados Unidos. Porque son ellos quienes dominan la OTAN, quienes entregan miles de millones de dólares en armas a Ucrania y buscan así debilitar a un rival estratégico del bloque occidental. El lugar de los dos adversarios en el orden internacional explica asimismo que muchos Estados del Sur, sin ser solidarios con la agresión rusa, puedan estimar que Moscú representa una potencia de equilibrio geopolítico cuya caída resucitaría la arrogancia estadounidense, con todos los peligros que ello conlleva para los eventuales desobedientes.
La política de las sanciones, sin legitimidad jurídica y a menudo impuesta a Estados que no la quieren, aumenta este temor, al mismo tiempo que contradice la invocación occidental de las “reglas” y del “derecho”. Resulta casi desconcertante que los Estados europeos se hayan unido con tal entusiasmo, ellos que fueron víctimas de un bandolerismo jurídico denominado extraterritorialidad cuando Washington les impuso pagar multas colosales después de haber comerciado con Cuba e Irán, a los que solamente Estados Unidos, pisoteando el derecho internacional, había decidido sancionar.
La guerra de Ucrania debe concluir con una solución diplomática. Nada lo presagia por el momento. En efecto, Rusia acaba de anexar territorios que un día deberá evacuar para que se produzca un acuerdo. Y el gobierno ucraniano informó que se negaría a negociar con el presidente Putin. Frente a tal punto muerto, los no beligerantes deberían evitar hacerse los matamoros en un frente donde son otros los que mueren y concertar con países a los que Moscú y Kiev todavía escuchan para concebir con ellos los términos de una solución que los rusos y los ucranianos puedan aceptar. Los occidentales que ayudan a Ucrania a defenderse también deben hacerle comprender que las armas que ellos le entregan no podrían servir para reconquistar Crimea, Moscú no lo aceptaría, y aun menos para lanzar operaciones en territorio ruso. La idea de juzgar al presidente Putin por crímenes de guerra también debe ser abandonada, teniendo en mente que su ex par George W. Bush dedica su jubilación a pintar cuadros al óleo en su hacienda de Texas. Por último, ya que el presidente Biden recordó el 6 de octubre pasado la “perspectiva de un apocalipsis”, nos gustaría imaginar que dedica todos sus esfuerzos, no a sobrevivirlo, sino a evitarlo. También para Ucrania, un cese el fuego y un conflicto congelado valen más que un invierno nuclear.
En este asunto, la inexistencia de la izquierda asombra. No tiene peso, se calla o dice cualquier cosa. La visión de un choque de civilizaciones resurge, las centrales de carbón se ponen en marcha nuevamente, los gastos militares explotan. ¿Dónde está? ¿Qué piensa de esto? ¿Qué solución diplomática vislumbra? Sabíamos que estaba dividida sobre cuestiones de estrategia económica, de símbolos culturales, de clientela electoral. La guerra de Ucrania confirma que es aun peor en política exterior, un ámbito en el que, para ella, todo está por hacer o rehacer –suponiendo que el tema le interese un poco…–.
Por Serge Halimi * El Diplo