


Las “hermanas satánicas”, el “carnicero de Giles” y otros parricidios macabros de la historia criminal argentina
Historia09/09/2022


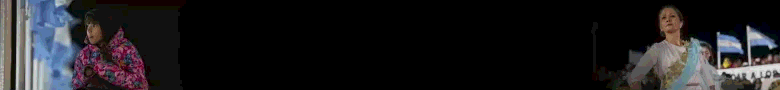
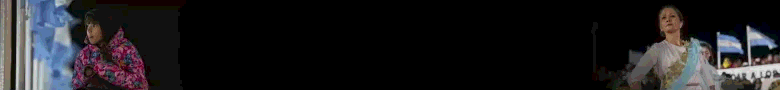
El 24 de agosto de 2022 fue miércoles. En el garage de una casona ubicada en Melo y Gaspar Campos, a pocos metros de la Quinta Presidencial de Olivos, sentados en el asiento del conductor y en el asiento del acompañante de un Mercedes Benz con el cinturón de seguridad puesto, hallaron muertos a Mercedes Alonso, de 72 años, y a su esposo José Enrique del Río, dos años más grande. Ella tenía un disparo en la cabeza. Él, tres en todo su cuerpo. Estaban vestidos para salir. Habían sido asesinados por la tarde del día anterior. La autopsia y la pericia acústica reforzaron la hipótesis: quien los mató estaba en los asientos traseros del auto, conocía el interior de la casa y tenía acceso a ella.


María Ninfa Aquino, la empleada doméstica, permaneció una semana detenida acusada de ser la entregadora. Fue liberada por el juez Ricardo José Costa, titular del juzgado de garantías 1 de San Isidro. Quince días después del crimen de la pareja, el caso tuvo un giro dramático: los investigadores están convencidos de que Martín Santiago del Río, empresario de 47 años e hijo menor de los jubilados, fue el autor de los crímenes. El móvil pudo haber sido económico: una estafa cercana a los dos millones de dólares. Está imputado por doble homicidio agravado por el vínculo. La acusación es de doble parricidio.
Parricidio es, según la definición de la RAE, “la muerte dada a un pariente próximo, especialmente al padre o la madre”. El diccionario panhispánico del español jurídico dice que es el “delito consistente en dar muerte a un ascendiente o descendiente, o al cónyuge”. Y en la historia criminal argentina hay un nutrido agregado de este tipo de asesinatos que mezclan perversión, codicia, rencor, venganza y un profundo odio hacia los progenitores.
Sergio y Pablo Schoklender
El 30 de mayo de 1981, a las once de la mañana en la calle Coronel Díaz, entre Pacheco de Melo y Peña, en pleno Barrio Norte, caía un hilo de sangre del baúl de un Dodge Polara metalizado oscuro. Unos niños que jugaban llamaron asustados para contárselo a sus padres. Pronto llegaron patrulleros, bomberos, periodistas y fotógrafos. La sangre provenía de los cuerpos envueltos en sábanas con cabezas cubiertas de toallas y bolsas de residuos. Mauricio Schoklender, ingeniero, y Cristina Silva, actriz, estaban muertos.
Eran pareja y padres de Sergio y Pablo, que por entonces tenían 23 y 20 años. También de Valeria, que después cambiaría su apellido. El juez de la causa, Juan Carlos Fontenla, admitió que en un principio no se sospechó de los hermanos, que después de los asesinatos huyeron a Mar del Plata. Intentaron alquilar una avioneta y hasta adquirir cuatro lanchas mediante un lanzamiento comercial: un plan delirante que duró hasta la mañana siguiente. Sergio compró un caballo y un revólver y Pablo, un pasaje de tren porque pensaba irse por el norte. Sergio se dirigió al galope a Camet y a Cobo, borracho confesó el crimen en un almacén, donde los propios lugareños los detuvieron después de un altercado. Pero escapó, durmió en un puente y en la ruta 2, a la altura del arroyo Vivoratá, le hizo dedo a un patrullero. Dos días después y en Tucumán también cayó preso su hermano.
El viernes 5 de junio de 1981 el diario Popular tituló en su tapa “Cayeron los parricidas”. Lo primero que declaró Sergio ante la Justicia es una confesión: contó que el 29 de mayo salieron a cenar con su familia a la Costanera por su cumpleaños. Dijo que su madre Silvia bebía y bebía y que para evitar cruzar el salón con una mujer ebria, él y sus hermanos se fueron antes. Llegaron a la casa y se fueron a dormir. “Pablo tenía la obsesión de matar a mis padres. De pronto apareció mi madre y me puse a hablar con ella. Vino Pablo con una barra de acero y la golpeó en el cuello. Ella cae, yo busqué una camisa y la estrangulé”, relató. Al padre también lo golpearon y lo estrangularon.
Los vecinos decían que los Schoklender parecían ser una familia amorosa. Pero no. “La leyenda negra de la familia crecía por minutos: madre alcohólica, drogadicta, sensual, descarriada, libidinosa, padre homosexual. Pablo con problemas de conducta desde la infancia. Triángulo amoroso entre los mencionados”, se lee en el libro Yo fui testigo, de Ricardo Halac y de Cernadas Lamadrid.
Un sicario brasileño, un oscuro personaje vinculado a la Triple A, otro presunto matador pesado. Las otras hipótesis nunca se comprobaron. En marzo de 1985, a Sergio lo condenaron a prisión perpetua. Su hermano fue absuelto porque Sergio se había hecho cargo del doble parricidio, pero en 1986 la Cámara del Crimen también le dictó la perpetua a Pablo, pero había huido a Bolivia con otra identidad. Interpol lo encontró en 1994. Hoy están libres: Sergio vive en Santa Fe, Pablo, con un perfil mucho más bajo, en Paraguay. Ninguno de los dos volvió a hablar del parricidio. Más allá de la culpabilidad o no de los hermanos Schoklender, el caso sigue envuelto en el misterio.
Gabriela y Silvina Vázquez
Aurora Gamarra murió en 1993 tras atravesar un cuadro agudo de diabetes. Era huérfana, trabajaba desde los catorce años y tenía un kiosco en Lomas del Mirador. Integraba una familia compuesta por su marido, Juan Carlos Vázquez, y sus hijas Gabriela y Silvina. La vida no fue igual para ellos después de esa muerte. Se mudaron al barrio de Saavedra en 1997. Obedecía a una cuestión logística: él quedaba más cerca de su ferretería de Villa Pueyrredón y las hijas, que se llevaban tres años de diferencia, de la Universidad de Buenos Aires. Pero el cambio de locación revestía también una transformación espiritual.
Gabriela se involucró en las drogas y en la noche. Silvina comenzó con esquizofrenia: sentía temores, desaparecían cosas, se oían ruidos inexplicables, las camas se movían, las cortinas se descorrían, las voces en su cabeza se multiplicaban, los olores se dispersaban. Sugestionó a toda su familia: los tres empezaron a dormir juntos en el mismo ambiente. Se vinculó con el Centro Alquímico Transmutar, donde a través de cursos esotéricos se convenció de que había que limpiar los demonios de su casa y hacer un ritual de purificación. Fueron varios días. Los vecinos denunciaron ruidos, alaridos, cantos, movimientos raros en el departamento de Manuela Pedraza 5873.
El jueves 27 de marzo del 2000 los efectivos de la comisaría 49° forzaron el ingreso al hogar. Las ventanas estaban cerradas y las canillas, abiertas. Había una biblia, un espejo roto, velas encendidas, incienso y vasos desparramados por la escena. Silvina estaba desnuda, tenía un cuchillo en la mano e invocaba con voz gruesa a una mujer obesa: su madre. Gabriela solo la cubría una remera. Las dos estaban ensangrentadas. Juan Carlos yacía muerto aferrado a la baranda de la escalera: de las cientos de heridas que tenía por todo su cuerpo chorreaba sangre.
Juan Carlos murió sin intentar defenderse. “¡Satán está aquí, salió de él, y ahora está en ella! ¡Que salga el diablo, que salga el mal!”, gritaba Silvina, que intentaba atacar -purificar- a su hermana mayor. Las detuvieron y las derivaron al Hospital Pirovano, donde permanecieron internadas, separadas y con custodia. Tres días después fueron trasladadas al neuropsiquiátrico Braulio Moyano. Un informe de Cosecha Roja de 2016 dice que “los psiquiatras Lucio Bellomo, Lidia Cortecci y Martín Abarrategui y las psicólogas María Casiglia y Ana María Cabanillas determinaron que Gabriela, la mayor, padecía un ‘síndrome pseudoesquizoide con intervalos semilúcidos’” y que a Silvina “le diagnosticaron un cuadro de esquizofrenia peligroso para sí y para terceros”.
Hubo versiones de canibalismo, de incesto, de magia negra, de drogadicción. Un brote psicótico había atravesado a Gabriela y Silvina. Los medios las empezaron a llamar “las hermanas satánicas”. Fueron declaradas inimputables de acuerdo con el artículo 34 del Código Penal. En 2003 recibieron el alta. La menor habría continuado sus estudios. La mayor habría sido mamá. No se habrían vuelto a encontrar. Su vida después del parricidio es una incógnita.
Luis Fernando Iribarren
“El joven lame el cristo de la calavera / Sueño malo, ojos verdes / Masacre de San Andrés de Giles”, dice una estrofa de El Carnicero De Giles, canción de Los Fabulosos Cadillacs. Habla sin nombrar de la historia de Luis Fernando Iribarren. Vivía en la pequeña localidad bonaerense de San Andrés de Giles. En 1986, un mes después del campeonato del mundo que consagró a la selección argentina en México, comentó en el barrio que toda su familia se había ido a vivir a Encarnación, Paraguay, huyendo de una deuda. Él tenía solo 21 años y se dedicaba a la venta de artículos de comunicación. Simulaba ser un hombre tranquilo, sereno. Era un asesino en serie.
La verdad de la historia salió a la luz en 1995, nueve años después. Los vecinos de la avenida Cámpora estaban preocupados por Alcira Iribarren, tía de Fernando, de sesenta años y enferma de cáncer. Hace días que no sabían nada de ella. Él, que se había encargado de atenderla, de llevarla a quimioterapia, de aplicarle morfina, les contó que la había internado en un instituto oncológico porteño. Después les reconoció que finalmente había muerto. Pero desde el jardín que el joven acababa de heredar un olor nauseabundo era imposible de disimular.
El 31 de agosto de 1995 fue citado a la comisaría para prestar declaración testimonial que podría aportar alguna pista sobre el paradero de su tía. Era un procedimiento de rutina. Fernando, ya con 30 años, se anticipó a las sospechas y confesó el crimen: “Quería ayudarla a terminar con su sufrimiento y procedí a asfixiarla, pero como no pude busqué otra forma. Recorrí la casa y encontré el hacha. Le pegué dos golpes en la cabeza”. Lo dijo con un tono frío, desabrido. El comisario Ángel Santos quedó absorto cuando el asesino amplió su argumento: “No tuve el coraje de dispararle a mi tía con el arma porque me acordé de lo que les había hecho a mis padres y a mis hermanos, y no soportaría hacerlo de nuevo”.
Tres meses después, el escepticismo de los investigadores se convirtió en espanto. En una fosa común de un campo de setenta hectáreas que la familia administraba en Tuyutí, una zona rural ubicada a 25 kilómetros de San Andrés de Giles, la corroboración del horror: los restos esparcidos de Luis Juan Iribarren, su padre de 49 años; de Marta Langebbei, su madre de 42; de Marcelo, su hermano de 15 años; y de María Cecilia, su hermana de 9, abrazada a un osito de peluche.
Los había asesinado mientras dormían. Había usado una carabina calibre 22 que utilizaban para cazar vizcachas. Disparó con los ojos cerrados. Era una noche lluviosa. Primero mató a sus padres y a su hermanita. Después salió, fumó un cigarrillo y terminó la masacre al asesinar a su hermano después de preguntarse por qué lo hacía si al “negrito” lo quería. Al juez le confesó que lo había hecho porque “les tenía bronca”. Nunca se supo el móvil real. Los investigadores sospecharon que se sentía desplazado después del nacimiento de sus hermanos menores.
Lo llamaron el Carnicero y el Chacal de Giles. Fue condenado a prisión perpetua en agosto de 2022. Lleva 26 años en prisión. Se encuentra alojado en la Unidad Número 12 de Gorina, en las afueras de La Plata, donde presume de una conducta excelente. Se casó y cursa la carrera de abogacía. Los rumores de una pronta liberación proliferan.
Matías Bressán
Él dijo que solo quería matar a “la gorda”. Así le decía a María Celia Taleb, que vivió 46 años y murió el 18 de noviembre de 2007. Esa noche, Matías Bressán era un adolescente de 17 años. Había llegado en remis a una estancia de Colonia Yeruá, un pueblo emplazado a pocos kilómetros de Concordia, Entre Ríos. Era la casa donde vivía su padre, secretario del juzgado de Instrucción 2 de Concordia, Miguel Bressán de 51 años, junto a Taleb, delegada judicial, y el hijo de ambos, Facundo, un bebé de apenas dos años de edad. No avisó que iba y al llegar se escondió en un galpón.
-Miguel, ¿qué hace ese guacho hijo de puta en el galpón? ¿No era que no iba a haber nadie en la chacra? ¿Qué carajo se creen?
-¿De qué estás hablando?
-De ese pendejo de mierda que tenés de hijo, que está escondido en el galpón.
El diálogo entre Miguel y María Celia se reconstruye en Herencia de familia, un libro escrito por Daniel Enz. A Matías, que había ido dispuesto a matar a la esposa de su papá, le bastó escuchar la recriminación de su madrastra para apuntarle con una pistola calibre 3.80. Pero Miguel salió al cruce y su hijo no apaciguó su ira. Le disparó a diez metros dos veces con un revólver calibre 22. María Celia corrió pero no llegó lejos. Después de asesinarla, volvió a ver a su padre, que agonizaba. “Sos una basura”, fue lo último que le dijo el padre. “De una basura, sale otra basura”, le contestó el hijo. A su hermanastro lo mató sin mirarlo. Con pena, procuró taparlo con una campera. Concluida la masacre, él también quiso quitarse la vida, pero ya no le quedaban balas en la pistola más mortal. Sí en el revolver calibre 22, pero desconfiaba de su efectividad. En remis regresó a su casa. No mintió. En la comisaría confesó los crímenes. Tenía 17 años: no fue preso. Lo enviaron a un hogar de menores en Paraná, bajo la tutela de un pastor evangelista.
El juicio en su contra duró solo dos días. En él, el abogado del parricida reveló la trama que había motivado a Matías a cometer los asesinatos. Miguel y María Celia se habían conocido en Victoria, un pueblo de Entre Ríos. Eran novios cuando él emigró a Concordia a desarrollar su carrera en la Justicia. Ella lo siguió dos años después. En una planificación de convivencia, casamiento e hijos no estaba Norma Bernand, una joven que lo encandiló. Fueron amantes y fruto de ese vínculo nació Matías. La relación dejó de ser clandestina cuando la novia se enteró. No le pidió el divorcio, pero concentró todo el disgusto en él, en ese hijo que representaba la traición de su pareja y de sus propias frustraciones personales.
Miguel le dio el apellido a su hijo y sostuvo la relación extramatrimonial. Con la amante tuvieron otros tres hijos, mientras que su novia se sometía a tratamientos de fertilización para ser madre. Norma vivía una vida en la clandestinidad, en un hogar humilde, siendo madre de cuatro hijos. Miguel y Celia tenían un pasar económico de abundancia. La asistencia económica y la cuota alimentaria era modesta. En invierno, Matías pasaba horas en la cálida estancia de su padre y frío en la precaria casa de su madre. Ese dolor se hizo carne. El destrato hacia él y sus hermanos lo envolvía en furia. Esa furia fue lo que impulsó los crímenes y lo que derivó una condena de seis años y medio de prisión, fijada por el juez de Menores de Concordia, Raúl Tomasselli, en 2011.
Nota:infobae.com


























