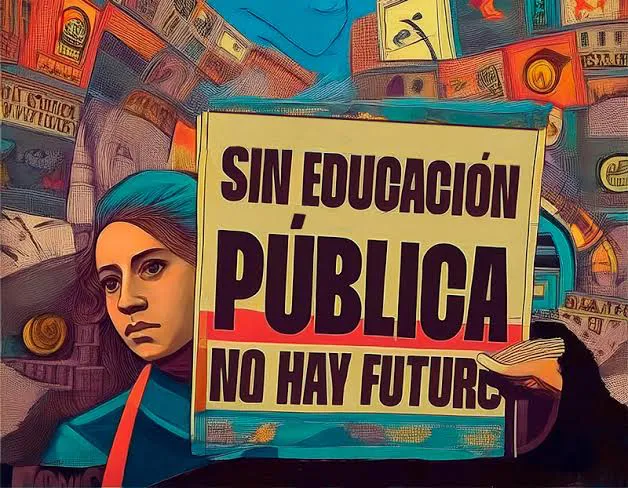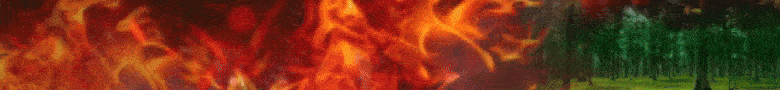
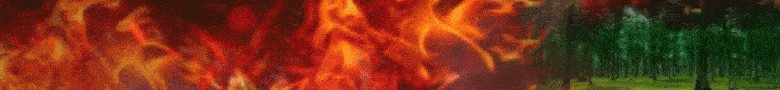

El intento de asesinato de Cristina Fernández Kirchner implica un quiebre político y la profundización de un cambio radical en relación a las lógicas imperantes desde el fin de la última dictadura militar.
Vale la pena mencionar una circunstancia previa con el objetivo de evaluar las respuestas en aquel momento: en la Semana Santa de 1987 los militares carapintadas amenazaron con un golpe institucional contra el gobierno de Raúl Alfonsín. En aquella ocasión, más allá de algunas excepciones marginales (grupos aislados de derecha peronista o nacionalista que denunciaban a la “sinagoga radical” o coqueteaban con los insurrectos), la respuesta política fue contundente: los líderes de los principales partidos de oposición se pusieron a disposición del gobierno; los cuarteles fueron cercados por grupos de militantes de distintas identidades políticas (radicales, peronistas, de izquierda); y se concretó una manifestación realmente masiva en la Plaza de Mayo donde, además de la casi totalidad de las columnas partidarias, destacaban los sindicatos, los organismos de derechos humanos y centenares de miles de autoconvocados.
Siempre quedó la duda acerca de si Alfonsín tensó hasta donde se podía o si no aprovechó lo suficiente la formidable respuesta de la sociedad argentina, dado que la asonada carapintada concluyó con la aprobación de la Ley de Obediencia Debida y la desmovilización de los manifestantes con el “felices pascuas, la casa está en orden”.
Los carapintadas fueron derrotados años después, bajo el gobierno de Carlos Menem, en la represión al alzamiento encabezado por Mohamed Alí Seineldín. Sin embargo, la presencia carapintada en la política argentina sigue teniendo lazos nunca investigados con otros hechos conmocionantes, como los atentados a la Embajada de Israel (1992) y a la AMIA (1994). La memoria de su desafío a la democracia ha quedado olvidada o reprimida, al punto de que algunos de sus exponentes más notorios (Aldo Rico y José Gómez Centurión, entre otros) se reintegraron al escenario político sin grandes costos.
En todo caso, el acuerdo de los grandes partidos políticos de la pos dictadura implicó unas reglas de juego en las cuales el respeto a la vida del adversario constituía un límite infranqueable. Aclaremos que ese límite siempre tuvo un campo no totalmente respetado, que fue la militancia popular de base: Fredy Rojas en Tucumán en 1987, las víctimas de la represión a los piquetes (Víctor Choque en 1995, Teresa Rodríguez en 1997, entre otros), las decenas de muertos en la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en 2002 en el Puente Pueyrredón, la desaparición de Jorge Julio López en 2006, el asesinato del maestro Carlos Fuentealba en Neuquén en 2007, tan solo por mencionar algunos casos.
En todos ellos, el costo del asesinato político fue alto, y la condena prácticamente unánime. No así el esclarecimiento o el castigo a los responsables, que fue variable y que en muchas ocasiones terminó en una total impunidad (justamente destaca la falta de esclarecimiento de la desaparición de Julio López, de la que en estos días se cumplen 16 años).
El caso Maldonado como punto de inflexión
Este acuerdo pos dictatorial no se quiebra con el intento de magnicidio contra Cristina sino que tiene un antecedente en la desaparición de Santiago Maldonado en agosto de 2017. No es menor, en este sentido, que la fuerza que encabezada la coalición de gobierno, el PRO, no había sido parte del pacto fundacional de la pos dictadura, y no pareció sentirse interpelada por el mismo. La legitimación del hecho represivo por parte de las autoridades, el espionaje a los familiares de la víctima, la defensa explícita de las fuerzas involucradas (en este caso la Gendarmería), la persecución a los docentes que osaban mencionar el tema en sus clases y hasta la publicación de un artículo, luego convertido en libro, con el título “, implicaron un quiebre significativo para el funcionamiento político argentino.
Con la desaparición de Santiago Maldonado quedaba claro que se podía reprimir con víctimas fatales sin consecuencias políticas de gravedad. No pasó mucho tiempo para que fuera asesinado, en el mismo contexto, Rafael Nahuel. O para que fueran atacados locales partidarios con igual impunidad.
Este recorrido por el asesinato con motivos políticos en Argentina es tan importante como la escalada discursiva en medios de comunicación y redes sociales para entender el camino que conduce al intento de magnicidio de la vicepresidenta. Sin embargo, reconstruido este complejo proceso de casi cuarenta años, es necesario señalar que también hay una muy importante diferencia cualitativa entre el persistente hostigamiento y represión a la militancia de base (condición de funcionamiento de un orden profunda y crecientemente desigual) y la transferencia de dicha violencia a los propios representantes políticos, el límite mínimo que los acuerdos de la pos dictadura habían pretendido sostener como condición de convivencia.
Las dos campanas (resabio actualizado de los dos demonios)
Cuando ponemos en contexto este recorrido por el uso del asesinato político en la Argentina pos 1983 podemos observar que el intento actual de construir una responsabilidad compartida (en clave de “dos campanas”) no se sostiene empíricamente.
La derecha política no ha tenido una sola víctima en estos 40 años de democracia. Ni siquiera un genocida, con la excepción del fallido atentado contra Jorge Bergés, médico policial acusado de torturas y de participación en el secuestro de niños. Ninguna fuerza de seguridad, ningún grupo militante radicalizado ni tampoco ningún “desequilibrado” atentó nunca contra la vida de líder o representante alguno de las agrupaciones que conforman hoy la alianza opositora, de sus periodistas afines o de los miembros de las organizaciones de la “nueva derecha”.
Si bien los responsables de los hechos de violencia estatal pueden encontrarse en cada uno de los gobiernos que se sucedieron desde 1983, los muertos y desaparecidos pertenecen todos al campo popular, las organizaciones de base o partidos de las distintas variantes de la izquierda o de expresiones peronistas. Quizás esto explique la rápida y lúcida reacción de la mayoría de las organizaciones de la izquierda política (tanto la izquierda articulada en el Frente de Todos como aquellas organizaciones de izquierda partidaria claramente antikirchneristas) ante el intento de magnicidio. Destaca incluso la decisión del Nuevo MAS de participar activamente en la movilización a Plaza de Mayo.
En suma, aunque es cierto que la radicalización ha ido reforzándose mutuamente a lo largo de todo el arco político, el discurso solo se transforma en atentado a la vida del oponente en una sola dirección: desde la derecha hacia el campo popular. No se puede ignorar este hecho a la hora de establecer responsabilidades o estrategias para lidiar con ello. Caso contrario, caemos en la permanente trampa de los dos demonios: igualar lo que no es en modo alguno equivalente.
Ello no implica que una desescalada debe involucrar al conjunto de las organizaciones políticas, al periodismo y a las organizaciones sociales, que resulta imprescindible recuperar los acuerdos para dirimir de modo eminentemente político los diferentes proyectos de país. Pero no es justo aceptar, en ese diálogo, una equivalencia de responsabilidades cuando las muertes están de un solo lado –y ahora las amenazas a la vida de las autoridades electas también–.
Parteaguas
El intento de magnicidio ha generado una tremenda conmoción. Pero la reacción de la oposición de derecha no fue homogénea, a diferencia de lo ocurrido con la oposición de izquierda. Numerosos representantes políticos de estos conglomerados comprendieron la necesidad de repudiar el ataque inmediata e incondicionalmente, como Mauricio Macri, Facundo Manes, María Eugenia Vidal, Mario Negri, Horacio Rodríguez Larreta o, en el caso de la nueva derecha, Carlos Maslatón.
Pero la falta de unanimidad en esta respuesta dibuja un cambio de escenario que reafirma lo vivido en el “caso Maldonado”. Es difícil calificar ya de “marginal” o de “excepciones” a un conjunto de nombres que incluyen a la presidenta del PRO (Patricia Bullrich, quien no solo no condenó el hecho, sino que salió inmediatamente a cuestionar a Alberto Fernández por las medidas dispuestas ante el mismo), el gobernador de la provincia de Mendoza (Alfredo Cornejo, quien decidió no adherir al feriado), Javier Milei (quien directamente optó por no hacer ninguna declaración) o personajes caricaturescos como Fernando Iglesias, Martín Tetaz o Amalia Granata, entre otros que, pese a ser representantes legislativos, no solo no repudiaron el hecho, sino que aparecieron en los medios de comunicación intentando establecer dudas sobre el mismo.
Las diversas legitimaciones del atentado han ido desde el clásico argumento de la “pollerita corta” utilizado en los casos de violencia sexual (“se lo buscó, sus acciones han generado este odio, que se cuezan en su propia salsa”) hasta las versiones de “autoatentado” o “montaje”, que ya habíamos visto aparecer a propósito de los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA y fortalecerse con la idea de “la invención de una desaparición” en el caso Maldonado.
El hecho de que la principal alianza opositora cobije por igual estos dos tipos de respuesta (quienes repudiaron inmediata y claramente el intento de magnicidio y quienes rehusaron manifestarse o establecieron dudas y sospechas, lo que quedó evidenciado en la dificultad para elaborar un comunicado conjunto) vuelven mucho más difíciles y abstractos los llamados a la conciliación y a la concordia. ¿Qué diálogo es posible con quien no acepta el límite mínimo del respeto a la vida del otro y no está dispuesto siquiera a repudiar un intento de asesinato?
La solidaridad es incondicional
Es necesario cerrar este análisis explicitando desde donde se escribe. No soy ni he sido nunca kirchnerista. No comparto un modo de construcción política vertical, en el que las decisiones se confían en jefes o jefas. En los años anteriores he sido muy crítico del vaciamiento de las organizaciones populares que podían implicar un contrapeso al poder real: los organismos de derechos humanos, los movimientos sociales y sindicatos, bajo la idea de que era imprescindible que no perdieran autonomía para reclamar al gobierno las políticas que no sabe, no puede o no quiere implementar. Esta crítica aumentó ante las políticas de ajuste implementadas por el Frente de Todos desde 2019 y el silencio, la inacción o la indecisión de muchas organizaciones.
Expresé cada una de estas críticas en su momento desde 2003. Es desde ese lugar que afirmo que todas esas posturas resultan absolutamente irrelevantes cuando alguien gatilla un arma en la cara de la vicepresidenta. La característica de la solidaridad es que es un acto incondicional. No se ejerce con peros ni matices, ni tampoco requiere de invitaciones.
En este sentido, resulta insólito que un acto solidario tan básico como el repudio a un intento de asesinato pretenda que sea el agredido quien cuide las formas y los modos, las invitaciones y el lenguaje. También resulta increíble que algunos hagan de sommelier de las consignas que los millones de argentinos que apoyan a Cristina corean al día siguiente del atentado. ¿Qué clase de solidaridad sería esa? ¿Hasta qué punto somos capaces de degradar nuestra relación con el otro? ¿A qué nivel de encierro solipsista podemos llegar?
El intento de magnicidio amenaza convertirse en otro escalón en la destrucción de los consensos políticos pos dictadura. Y, al mismo tiempo, en un escalón más profundo, que refiere a la destrucción de los lazos sociales de reciprocidad entre pares.
En este sentido, es necesario comprender que el neofascismo nos confronta con algo que no hemos conocido nunca antes en el país: la instrumentación política del odio y su irradiación capilar, algo que no fue capaz de lograr ni siquiera la última dictadura, que fue genocida pero no fascista. Jorge Rafael Videla nunca logró que bandas de ciudadanos autónomos salieran por su cuenta a “cazar subversivos”. Ese es el corazón del fascismo: los “lobos solitarios” o las “jaurías linchadoras”. Las bolsas mortuorias y las horcas reclamadas por “la gente”.
Estos cambios requieren una reformulación urgente de la concepción política del campo popular: la conformación de un frente anti-fascista. Ese frente jamás podrá ser una propuesta electoral, ya que incluye a movimientos con proyectos de país muy diferentes, que resultan inconciliables y que deberán enfrentarse en las urnas. No se trata tampoco de un club de amigos. Lo que, dicho de frente, debe proponer es un acuerdo contundente: que la exacerbación del odio no es aceptable como herramienta de la confrontación política. Y que quien esté dispuesto a hacerlo resulte marginado por el resto, más allá de los costos ocasionales que ello pueda conllevar a cada organización.
La instrumentación política del odio es efectiva. Es por eso que distintos movimientos o figuras políticas o mediáticas la aprovechan. El problema para el campo popular es que la creación de un clima de odio tiende a favorecer al más cruel, al inescrupuloso, al que no tiene límite moral alguno. La instrumentación política del odio no solo multiplica la muerte a mansalva, sino que profundiza las formas de injusticia y desigualdad y destruye los lazos de articulación entre las propias fuerzas del campo popular.
El neofascismo en Argentina es cada vez menos marginal. Se ha transformado en un actor real e interpela a un número significativo de argentinos, por más que sigan siendo una minoría. La única alternativa para enfrentarlo es aunar fuerzas que construyan una barrera de contención, un claro parteaguas.
Por Daniel Feierstein