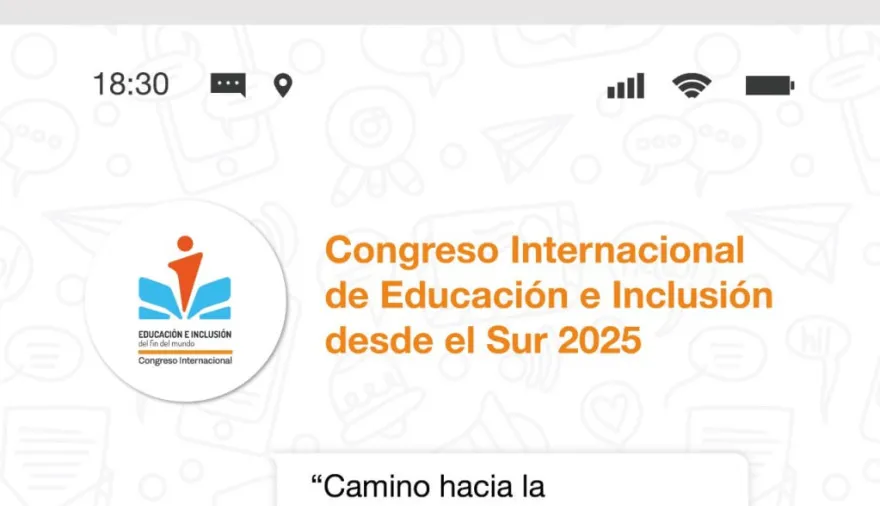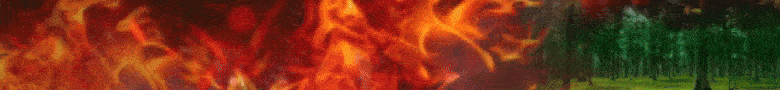
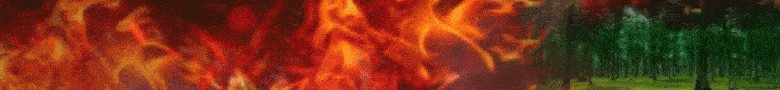

Las instituciones representativas tradicionales están pasando por una crisis en muchos países del mundo. En algunos de ellos, ocupan el poder líderes antiestatistas, prejuiciosos, xenófobos, nacionalistas y autoritarios; en muchos otros, los partidos de esa calaña siguen logrando avances electorales en un momento en que gran cantidad de ciudadanos situados en el centro político ha perdido confianza en los políticos, los partidos y las instituciones. Las denuncias dirigidas a las instituciones representativas suelen desestimarse por considerárselas una manifestación de “populismo”. No obstante, la validez de las críticas a las instituciones tradicionales es evidente.
Es poco sincero quejarse de esas reacciones y lamentarse, al mismo tiempo, de la persistente desigualdad social. Del siglo XVII en adelante, las personas situadas en ambos extremos del espectro político –aquellos para quienes constituía una promesa y aquellos que la consideraban una amenaza– creyeron que la democracia, específicamente el sufragio universal, generaría igualdad en las esferas económica y social. Esa creencia todavía se encuentra consagrada en el caballito de batalla de la economía política contemporánea: el modelo del votante medio. La persistencia de la desigualdad constituye evidencia prima facie de que las instituciones representativas no funcionan como deben, al menos no como casi todo el mundo creyó que lo harían.
La coexistencia del capitalismo y la democracia siempre fue problemática y endeble […]. No obstante, en algunos países –específicamente, en 13– la democracia y el capitalismo coexistieron sin interrupciones durante al menos un siglo, y en muchos otros países durante períodos más breves, aunque de todos modos extensos, la mayoría de los cuales continúan en la actualidad.
Los partidos de la clase trabajadora que habían albergado la esperanza de abolir la propiedad privada de los medios de producción comprendieron que su objetivo era inviable, aprendieron a valorar la democracia y a administrar economías capitalistas cuando les era posible acceder al poder mediante elecciones. Los sindicatos, también considerados en un inicio una amenaza de muerte para el capitalismo, aprendieron a moderar sus demandas. Los burgueses aprendieron a convivir con esas demandas moderadas.
El resultado fue un “compromiso de clase democrático”: los partidos de los trabajadores y los sindicatos consintieron el capitalismo, mientras que los partidos políticos burgueses y las organizaciones empresariales aceptaron cierto nivel de redistribución del ingreso. Los gobiernos aprendieron a organizar ese compromiso: regularon las condiciones laborales, desarrollaron programas de seguro social e igualaron oportunidades, al tiempo que promovieron la inversión y contrarrestaron los ciclos económicos.
Si bien los socialistas aprendieron a vivir con el capitalismo y, en algunos países, tuvieron un éxito razonable en lo que respecta a mitigar la desigualdad del ingreso y generar crecimiento, el proyecto político de recaudar impuestos, asegurar los ingresos y brindar servicios sociales llegó a su límite en la década de 1970. En Suecia, donde se originó ese proyecto y donde alcanzó su mayor avance, los socialdemócratas intentaron extenderlo otorgando voz a los trabajadores en la organización de la producción e introduciendo cierto grado de propiedad pública de las empresas, pero ninguna de las reformas llegó lejos. La ley newtoniana del capitalismo es que la desigualdad aumenta en forma sostenida a menos que su crecimiento sea contrarrestado por acciones del gobierno enérgicas y recurrentes. El proyecto de la socialdemocracia consistía en alimentar las causas de la desigualdad y contrarrestar sus efectos, pero perdió ímpetu.
Confrontados con la ofensiva neoliberal de los años ochenta, los partidos de centroizquierda incorporaron el lenguaje de los llamados trade-off entre igualdad y eficiencia, redistribución y crecimiento. A medida que la derecha se movió ideológicamente más hacia la derecha, la izquierda la siguió. Las políticas de gobiernos de diferentes filiaciones partidarias se volvieron casi imposibles de distinguir: responsabilidad fiscal, flexibilidad del mercado laboral, libre flujo de capitales, debilitamiento de los sindicatos, reducción de los impuestos a los ingresos elevados. Como resultado, la desigualdad persistió donde ya era alta y se incrementó en forma marcada en muchos países en los que no era tan profunda.
Este es el contexto en el cual debemos situar la crisis actual de las instituciones representativas. Las elecciones rara vez ofrecen muchas opciones: la mayor parte del tiempo, quien se desempeña en el cargo de gobierno sigue el mismo paradigma de políticas que el que seguirían sus opositores derrotados, con no más de algunas diferencias menores para los electorados particulares. Pero, una vez más, como consecuencia de la ofensiva neoliberal, la totalidad del espectro de opciones en materia de políticas se desplazó hacia la derecha, mientras que el ingreso de cerca de la mitad de los asalariados siguió estancado en las últimas décadas. Los individuos aprendieron que votan, los gobiernos cambian y sus vidas siguen siendo las mismas.
Participación o delegación
La búsqueda de soluciones mágicas no es la única reacción posible ante el descontento con las instituciones representativas tradicionales. La otra es el llamado a la “democracia directa”. El “populismo” tiene al menos dos variantes: “participativa” y “delegativa”. El populismo participativo es la demanda de autogobierno; el populismo delegativo es la demanda de ser gobernado bien por otros. En tanto fenómeno político, la primera variante es saludable pero inconsecuente, mientras que la segunda es peligrosa para la democracia.
El populismo participativo tiene sus raíces en Rousseau, quien creía que “el pueblo” –en ese singular tan característico del siglo XVIII– debía gobernarse a sí mismo. La agenda del populismo participativo consiste en reformas institucionales que darían más potencia a “la voz del pueblo”: mandatos breves, limitación de los períodos en los cargos, revocación de mandatos, reducción de las dietas de los legisladores y limitaciones a la circulación entre los sectores público y privado.
En Estados Unidos, las medidas obvias serían elección presidencial directa y delegación del trazado de los distritos electorales a organismos independientes. En Europa, las propuestas van desde las más tontas, tales como la “democracia por encuestas” defendida por el partido Cinque Stelle, de Italia, a otras que promueven referéndums por iniciativa popular, pasando por la convocatoria de “paralegislaturas” seleccionadas al azar (cuerpos formados por ciudadanos elegidos aleatoriamente que analicen determinadas propuestas legislativas sin tener la potestad de aprobar leyes). De especial interés es una propuesta que surgió durante las últimas elecciones celebradas en Francia, según la cual los votantes podrían votar por “ninguno de los anteriores” (voto en blanco) y en caso de que esos votos lograran una mayoría relativa, se debería convocar a una nueva elección en la que no podría participar ninguno de los candidatos que se hubieran presentado en el comicio previo.
No obstante, por justificada que sea la insatisfacción populista con las instituciones representativas vigentes y por saludables que puedan ser las diferentes formas de democracia directa, ninguna de esas medidas es más que un paliativo. Pueden restaurar cierta confianza en las instituciones democráticas, pero se lanzan contra lo ineludible: el mero hecho de que cada uno de nosotros debe ser gobernado por otra persona y que ser gobernado implica políticas y leyes que a algunas personas no les agradan. Algunas personas estarían disconformes con cualquier decisión, aun si se tomaran con la participación completa, igualitaria y efectiva de los ciudadanos.
La alternativa a gobernarnos es ser gobernados por otros, pero ser bien gobernados. Como es evidente, lo que es bueno para algunos puede no serlo para otros. Ese es el motivo por el cual la democracia procesa los conflictos mediante variaciones en el gobierno de la mayoría. El populismo “delegativo” se comprende mejor dentro del marco de la concepción de democracia ofrecida por Schumpeter: los gobiernos son seleccionados por una mayoría que delega la toma de decisiones en ese gobierno y permanece pasiva en los períodos entre elecciones.
En las elecciones, las personas y los pueblos son omnipotentes; entre elecciones, son impotentes. Para Madison, esa era la manera en la que el gobierno representativo debía funcionar: el pueblo no debe tener rol alguno en lo que respecta a gobernar. Lippmann insistió en que el deber de los ciudadanos “es definir quién ocupa el cargo y no dirigir a quien lo ocupe”.
Aquí acecha el peligro del populismo delegativo. Lo que las personas desean más intensamente es ser gobernadas por gobiernos que consideren competentes, en el sentido de que logren lo que alguna mayoría quiera, ya sea el crecimiento de los ingresos o algunos valores ideológicos o lo que fuere. Imaginemos ahora que un nuevo gobierno acceda al poder ofreciendo soluciones mágicas y denunciando que la implementación de esas soluciones enfrenta la resistencia de una oposición malintencionada. Para incrementar su discrecionalidad en la elaboración de políticas, el Ejecutivo debe desmantelar los controles institucionales que se originan en el sistema de separación de poderes, los cuerpos legislativos y los tribunales. Al mismo tiempo, temeroso de la posibilidad de ser removido del cargo en las siguientes elecciones, adopta medidas orientadas a disminuir la probabilidad de que esa posibilidad se concrete. Esas medidas pueden incluir cambios en las fórmulas electorales, rediseño de las circunscripciones electorales, modificación de los requisitos para votar, hostigamiento de partidos opositores, imposición de restricciones a ONG, reducción de la independencia judicial, referéndums para superar barreras constitucionales…
Ahora bien, si los ciudadanos quieren ser bien gobernados, les debe importar su capacidad futura para remover del cargo a quien lo esté ocupando cuando un contrincante superior aparezca en escena. Pero se enfrentan a la necesidad de decidir entre dos alternativas: pueden o bien mantener en el cargo al actual gobierno competente (y perder la capacidad de removerlo en el futuro) o bien proteger esa capacidad volviéndose en contra del gobierno actual (aunque crean que el gobierno que lo reemplace sería peor). Populismo “delegativo” es la situación en la que los ciudadanos desean que el gobierno gobierne, incluso si desmantela las restricciones a sus posibilidades de ser reelecto y a su discrecionalidad en la formulación de políticas.
El resultado, entonces, es una “autocratización democrática” (o “desconsolidación”, “erosión”, “desgaste”, “retroceso”). Conforme este proceso avanza, la oposición se va volviendo incapaz de ganar elecciones o de hacerse cargo del gobierno, en caso de ganar, las instituciones establecidas pierden la capacidad de controlar el Ejecutivo y las manifestaciones de protesta popular son reprimidas por la fuerza. El populismo delegativo entraña el peligro de que una mayoría apoya a un gobierno que logra y brinda lo que la mayoría quiere, pero subvierte las instituciones democráticas.
Historia
Para comprender la gravedad que reviste este peligro para la democracia, debemos poner las lecciones extraídas de las experiencias recientes de “autocratización democrática” en perspectiva histórica. La mayoría de las democracias, si no todas, a lo largo de la historia se establecieron como una reacción frente a un gobierno despótico, tiránico o autocrático. Sus sistemas institucionales se diseñaron con el fin de impedir que quienes ocuparan los cargos máximos de gobierno se aferraran a ellos con independencia del sentir popular o que esos gobernantes adoptaran medidas que cercenaran las libertades individuales.
Los sistemas institucionales resultantes mostraron variaciones, pero la meta general consistió en diseñar un sistema en el cual cada parte del gobierno deseara impedir la usurpación del poder por cualquiera de las otras partes y contara con los medios para hacerlo. El padre del constitucionalismo, Montesquieu, insistió en que “para que sea imposible abusar del poder, es necesario que, por la disposición de las cosas, el poder detenga al poder”.
Si esos controles internos habrían de fallar, si un gobierno cometiera actos flagrantemente anticonstitucionales, el pueblo se alzaría en una revolución destinada a restaurar el statu quo constitucional. Montesquieu creyó que, si algún poder lograra violar las leyes fundamentales, “todo se uniría en su contra”.
En la misma tradición, Barry Weingast sostuvo que, si un gobierno hubiera de violar la Constitución ostensiblemente, si quebrantara una “regla de oro”, los ciudadanos coordinarían sus acciones contra él y, anticipando tal reacción, el gobierno no cometería tales violaciones. Por lo tanto, la combinación de controles internos y externos volvería a las instituciones democráticas invulnerables.
Esta es la concepción de la democracia que hemos heredado y esta es la concepción que hoy nos vemos obligados a cuestionar. Hemos sido testigos de los acontecimientos sucedidos en Turquía bajo el gobierno del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), Venezuela gobernada por Hugo Chávez y Nicolás Maduro, Hungría bajo el segundo mandato de Fidesz, Polonia y el segundo gobierno del Prawo i Sprawiedliwość (Ley y Justicia), India gobernada por Narendra Modi, Brasil durante la presidencia de Jair Bolsonaro, así como Estados Unidos presidido por Donald Trump.
La lección que extraemos de estas experiencias es que las instituciones democráticas pueden no brindar salvaguardas que las protejan de resultar subvertidas por gobiernos debidamente elegidos que observan normas constitucionales. La desconsolidación de la democracia no requiere, necesariamente, violaciones de la constitucionalidad. Los gobiernos que siguieron el camino de la autocratización gozaron de apoyo popular sostenido.
La visión optimista de que los ciudadanos resultarían una amenaza efectiva para los gobiernos que cometan transgresiones contra la democracia y que de ese modo impedirían que siguieran ese camino carece, lamentablemente, de fundamentos. Tal visión se basa en el supuesto de que cuando un gobierno comete ciertos actos que constituyen una amenaza flagrante para la libertad, que infringen normas constitucionales o debilitan la democracia, el pueblo se unirá en su contra. Sin embargo, la ciudadanía puede no reaccionar frente a tales violaciones aun a pesar de que las observen o pueden no estar en condiciones de evaluar sus consecuencias. Y si los ciudadanos no impiden que el gobierno adopte ciertas series de pasos legales, puede ser demasiado tarde para impedir que haga lo que desee.
Por Adam Przeworski para el Le Monde Diplomatique