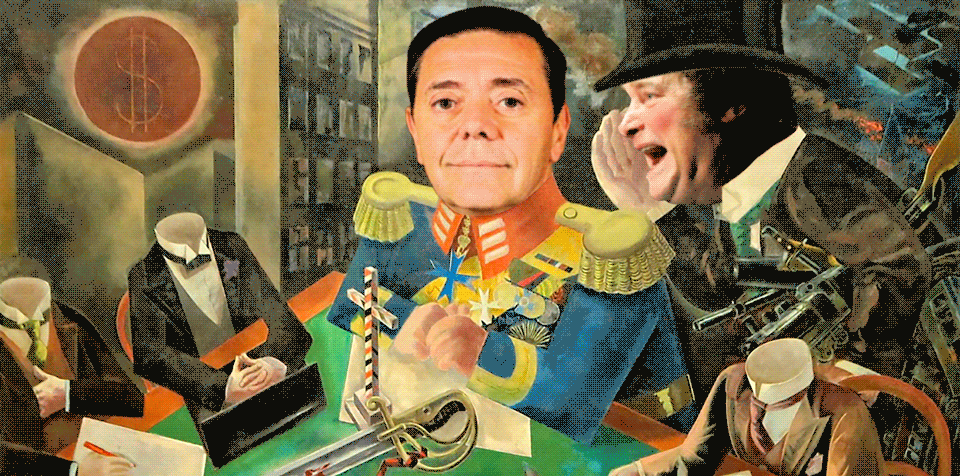No sé si coincidirá conmigo, querido lector, y por eso mismo, para evitar discusiones ríspidas y sin sentido, o largas aseveraciones que tampoco conducirán a ninguna parte, en vez de discutir de política, economía, sociedad, prejuicios o ideología, prefiero hablar de monstruos, que puede parecer un tema similar, pero… quizás lo sea.
Voy a comenzar con una aseveración seguramente discutible: para mí, monstruos eran los de antes. Y no me refiero a Videla o Massera o López Rega o Pinochet o –un poco más lejos– Hitler, Stalin o aquellos militares de la joven Turquía que inauguraron la temporada de genocidios del siglo XX a costa de los armenios.
No voy a hablar de esos monstruos, y no porque no deba hacerlo, sino porque no pretendo que usted, lector, tenga pesadillas esta noche. Voy a hablar de monstruos que antes daban miedo, pero ahora parece que no.
Pienso en Drácula y en Frankenstein. Drácula fue escrito por Bram Stoker a fines del siglo XIX; Frankenstein, por Mary Shelley bastante antes.
En el siglo XX millones de personas los conocimos a través de las películas que los relatan. Y daban miedo. Daba miedo el Drácula con Bela Lugosi (o en versión Nosferatu, de Murnau, que le cambió el nombre y la pinta para ahorrarse unos derechos, pero logró una gran peli) o el Frankenstein con Boris Karloff. Cuántas veces se habrán despertado nuestros padres o abuelos en medio de una noche oscura por sentir “ese ruido extraño” taaan sospechoso, que terminaba siendo un mosquito o un papel que se había caído, pero mientras…, ¡uy!
En la década del ’70 todo fue distinto, quizás el miedo era “a la revolución” o “a la represión”; “al comunismo” o “al imperialismo” y ¿por qué no? “al peronismo”. Pero ya no era a Drácula ni a Frankenstein. De hecho, Monicelli, Dino Risi y Ettore Scola filmaron en 1975 Los nuevos monstruos (secuela de Los monstruos, de Risi, 1963), donde unos sketches variopintos mostraba la monstruosidad humana, claramente más temible que la del vampiro o el resucitado.
Frankenstein y Drácula ya estaban para la chacota. Así lo mostraron, por un lado, El joven Frankenstein, legendario film del gran Mel Brooks, donde Gene Wilder había cambiado su apellido por Fronkonstine; Marty Feldman encarna al desopilante Igor (léase Áigor), cuya joroba cambiaba de costado a voluntad; Peter Boyle era Frankenstein y Cloris Leachman era la siniestra Frau Brucher, a cuyo nombre los caballos relinchaban de terror. Y por el otro lado, el del vampiro, Drácula, amor al primer mordisco, peli de 1979 con George Hamilton, un Drácula que escapa de Rumania pues los comunistas le confiscan el castillo, y llega a Nueva York, donde, por las noches, cuando vuela en busca de víctimas, es perseguido por los hambrientos al grito de “¡Un pollo negro, un pollo negro!”. Su enemigo es en este caso un psicoanalista (Richard Benjamin), cuyo lema es: “Más pagás, más te curás” y, frente al vampiro, se pregunta qué haría Freud con un caso así.
Drácula y Frankenstein eran más graciosos, pero seguían siendo monstruos. And now?
Acabo de ver nuevas versiones de ambos personajes: el Drácula de Luc Besson, y el Frankenstein de Benicio del Toro. En ambas actúa Christopher Waltz (aquel nazi amable y maléfico de Bastardos sin gloria) y las dos... ¡son historias de amor! Yes, sí, oui: las dos plantean maravillosas y fantásticas historias de amor. Drácula, el que no puede morir, y Frankenstein, el que tampoco, sufren su inmortalidad, pero, más que eso, su soledad. Provocan mucha más empatía que miedo, son monstruos tremendamente humanos.
No son esos, querido lector, los monstruos de hoy en día. Drácula y Frankenstein no reprimen a los jubilados ni plantean el fin de los derechos ni justifican la violencia cotidiana ni dicen que el que no tiene plata que se joda. No, lector, ¡monstruos eran los de antes!
Por Marcelo Rudaeff / P12