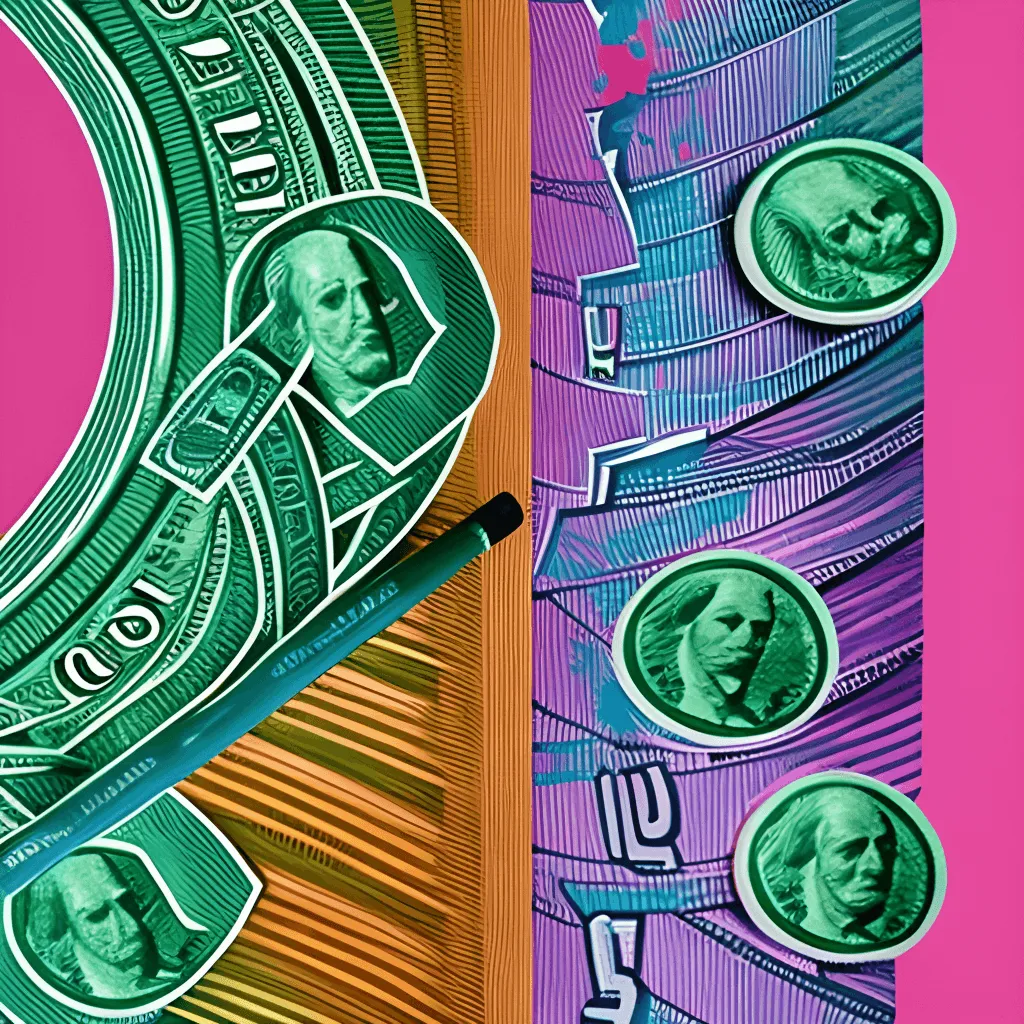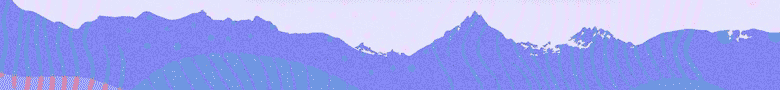
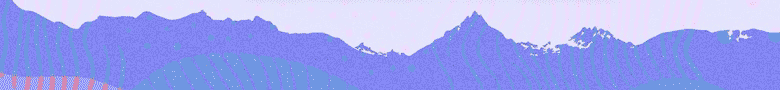
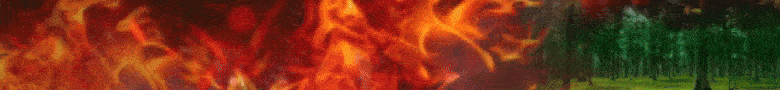
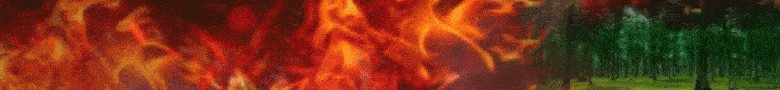

Desde que inició su carrera en Tandil, Enzo Ferrante sabía lo que quería hacer: “Poder usar computadoras para ayudar a los médicos”, recuerda.
Hoy, casi quince años después, este investigador del Conicet lo hace. En el Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada del Instituto de Ciencias de la Computación (Universidad de Buenos Aires), emplea modelos basados en IA para mejorar el diagnóstico de enfermedades y asistir en la toma de decisiones para el tratamiento a partir de imágenes médicas como tomografías computadas y resonancias magnéticas. “Por ejemplo, los usamos para detectar casos de neumonía en imágenes de rayos X o ayudamos a médicos en la planificación de tratamientos de radioterapia”, cuenta este ingeniero en sistemas que se doctoró en la Université Paris-Saclay y el INRIA (Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique) en París y realizó su posdoctorado en el Imperial College London.
En mayo de 2024, su estudio sobre las correlaciones entre cambios en el genoma y alteraciones en la estructura del corazón llegó a la portada de la revista Nature Machine Intelligence. “Somos pocos los que hacemos investigación en IA en Argentina –revela Ferrante–. Hoy es mucho más atractivo irse a trabajar a la industria y tener salarios muchísimo más altos que los que tenemos en el Conicet. Los que nos quedamos solemos hacerlo por convicción.”
A este fenómeno conocido como brain drain –muchas veces traducido como fuga de cerebros, si bien en Argentina tiene otras connotaciones políticas– se le suma ahora una amenaza mayor, latente: el posible desembarco de mastodontes tecnológicos como Google, OpenAI, Apple, Meta y demás imperios de los barones digitales, Elon Musk y Jeff Bezos. Todo es parte de un plan de entrega y seducción: el gobierno de Javier Milei comunicó sus intenciones de convertir a Argentina en “el cuarto centro de IA del mundo”. Para ello, el Presidente les promete a las Big Tech un paraíso en la Patagonia listo para exprimir y devastar: extensos recursos naturales –en especial, mucha agua porque los servidores requieren grandes cantidades para refrigerarse– electricidad generada por el gas de Vaca Muerta y una nula o muy laxa regulación, en contraste con el estricto marco legal para el desarrollo y la implementación de la IA aprobado por la Unión Europea el año pasado.
Una vez más, se activa la dicotomía omnipresente a lo largo de la historia nacional, en esta oportunidad en clave tecnológica, aunque también política y cultural: ¿soberanía nacional o dependencia imperial? “Hay que tener en cuenta hasta qué punto este tipo de convenios pueden llegar a ser beneficiosos o no”, advierte Vanina Martínez, investigadora adjunta del Conicet y profesora del Departamento de Computación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, donde estudia las implicancias éticas y sociales del desarrollo y uso de sistemas basados en IA. “¿Van a ser convenios de fusión que potenciarán a nuestras compañías tecnológicas locales en el desarrollo de herramientas de IA o será una especie de monopolio donde el Estado simplemente va a comprar y a utilizar lo que estas grandes empresas venden o proponen?”.
Guerra Fría tecnológica
Más por sus promesas que por sus actuales desarrollos concretos, la IA es considerada uno de los avances tecnológicos que remodelarán la dinámica de poder global y reorganizarán las sociedades modernas. No parece importar mucho que el lanzamiento de sistemas cada vez más potentes y ambiciosos esté frecuentemente acompañado de promesas vagas y fastuosas con amplio eco mediático –como la de curar el cáncer, erradicar la pobreza, resolver el cambio climático, dar paso a una nueva era de prosperidad– o que su despliegue incite sombríos problemas éticos y filosóficos, como el posible uso indebido de la IA con fines maliciosos, la pérdida masiva de puestos de trabajo o el recurrente miedo de la tecnología fuera de control. Desde la irrupción el 30 de noviembre de 2022 de ChatGPT de OpenAI y sus secuaces como los chatbots Copilot de Microsoft, LLaMA de Meta, Gemini de Google y Claude de Anthropic –estandartes de la llamada IA generativa–, la rápida aceleración de la IA está generando un nuevo orden mundial.
Se trata de un escenario en continua reconfiguración dominado por la tecnopolítica. La investigadora rumana Raluca Csernatoni de Carnegie Europe la define como “la compleja interacción entre la IA y las estructuras geopolíticas, la dinámica de poder, las narrativas, las normas y las influencias económicas que configuran y son configuradas por las tecnologías de IA”.
En muchos aspectos, esta carrera por el dominio tecnológico –o la AI supremacy (supremacía IA)– se puede comparar con la Guerra Fría, en este caso entre Estados Unidos y China, gigante que se fijó el objetivo de ser el líder mundial en IA para 2030: una competencia vertiginosa llamada también “Code War” (guerra de códigos) con espías corporativos, robos de conocimientos, desconfianza mutua, paranoia, sanciones y represalias arancelarias, tensiones crecientes, y en la que la pugna por el poderío económico y la seguridad nacional inclina la balanza mes a mes.
Unas pocas grandes empresas buscan instalar su dominio a partir de la imposición de sus productos y servicios.
Cada vez más académicos advierten que el impacto de la IA repite en muchas regiones del mundo los mismos patrones de la historia colonial. Hasta buena parte del siglo XX, el colonialismo europeo se caracterizó por la usurpación violenta de tierras, la extracción de recursos y la explotación de personas para el enriquecimiento económico de los antiguos imperios. Con el avance de estas tecnologías disruptivas y su expansión al Sur Global sucede lo mismo. Aunque esta vez no son los Estados los que conducen la explotación sino las corporaciones de esta industria, bajo el paraguas protector de sus naciones. Es lo que se conoce como colonialismo digital o tecnológico: un pequeño número de grandes empresas busca instalar su dominio a partir de la imposición de sus productos y servicios. Y también de prácticas extractivas: recursos naturales y en especial una vasta acumulación de datos para nutrir a sus modelos. “Así como las naciones robaron territorios para obtener minerales y cultivos ilícitos, riqueza y dominio, las empresas tecnológicas roban datos personales importantes para nuestras vidas”, advierten los investigadores Ulises A. Mejías y Nick Couldry, autores de Data Grab: The New Colonialism of Big Tech and How to Fight Back.
Aunque se venden como una forma de ayudar a las personas de los países subdesarrollados, los sistemas de IA llevan la impronta de una perspectiva cultural limitada, una cosmovisión específica. Imponen también valores culturales, prejuicios y normas sociales; exacerban disparidades socioeconómicas y marginan las diversas identidades culturales. Por ejemplo, un modelo de IA entrenado predominantemente con datos de una región o grupo demográfico en particular puede conducir a errores y malas interpretaciones cuando se aplica en otros contextos.
En un mundo cada vez más definido por la automatización y los algoritmos y en el que estos sistemas se vuelven omnipresentes, los gobiernos enfrentan una encrucijada: el imperativo de desarrollar capacidades sólidas de IA, y a la vez la necesidad de establecer barreras de protección que minimicen posibles daños como campañas virales de desinformación o el despliegue de armas militares que antes parecían ciencia ficción. También deben defender el control sobre los insumos y recursos naturales codiciados por empresas chinas o estadounidenses y, en especial, garantizar no terminar como rehenes de las grandes corporaciones.
“La soberanía tecnológica es fundamental para países en vías de desarrollo como Argentina”, señala Carlos Chesñevar, director del Instituto de Ciencias e Ingeniería de la Computación (ICIC), parte del Centro Científico Tecnológico de Bahía Blanca. “Nos garantiza independencia en nuestra capacidad de desarrollo y fomenta la innovación, promoviendo también la protección de datos, un activo de sumo valor en el mundo global de hoy”, sostiene Chesñevar.
Invasiones en el siglo XXI
La IA no es nueva en Argentina. El país tiene una larga trayectoria de investigación en la materia. En 1965 se creó el Grupo de Estudios de Inteligencia Artificial (GEIA) en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Fue el primero en su tipo en la región. Lo encabezaba Horacio Reggino. El antiacademicismo imperante durante la dictadura de Juan Carlos Onganía condujo a su desmantelación, lo que significó un retroceso importante en la investigación en informática.
Recién en los años 1990, el tema volvió a ser objeto de investigación y se fortaleció entre 2003 y 2015. En la actualidad, hay grupos consolidados en las más importantes universidades del país, como el mencionado ICIC (Bahía Blanca), el Centro Internacional Franco-Argentino de Ciencias de la Información y de Sistemas (Rosario), el Instituto Superior de Ingeniería de Software (Tandil), el Instituto de Investigación en Señales, Sistemas e Inteligencia Computacional (Santa Fe) y el Instituto de Investigación en Ciencias de la Computación y el Centro de Simulación Computacional para Aplicaciones Tecnológicas, ambos en Buenos Aires. “Son grupos que trabajan con enormes desafíos, como el acceso al poder de cómputo” [importantes recursos informáticos en forma de grandes y astronómicamente caras supercomputadoras], indica Fernando Schapachnik, director ejecutivo de la Fundación Sadosky. “Estas investigaciones requieren de enormes capacidades de cómputo que en el país nos resulta cada vez más difícil obtener”, explica Schapachnik.
El ecosistema argentino de la IA se completa con el sector privado, una creciente industria local: más de 5.000 empresas que se dedican a hacer software y desarrollos con IA como Globant, Baufest o Accenture, compañías que suelen tentar con sueldos altos a investigadores argentinos, codiciados en la región y en el resto del mundo.
Antes que esferas separadas, la academia y la industria se conectan cada vez más mediante puentes o proyectos de “vinculación tecnológica”, que involucran la construcción de sinergias para que las investigaciones y los conocimientos del ámbito académico puedan tener su impacto en el sector productivo. El ICIC –dependiente del Conicet y de la Universidad Nacional del Sur–, por ejemplo, es frecuentemente consultado por empresas del sector petroquímico y financiero.
Aun así, no hay empresa o institución pública en el país que esté construyendo su propio modelo de lenguaje (large language model o LLM, en inglés), el motor que caracteriza a plataformas como ChatGPT. Hacerlo requiere cifras millonarias de dólares que ni las universidades ni las empresas poseen.
El coqueteo de Milei con tecnomagnates como Elon Musk, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai de Google y Tim Cook de Apple –tecnócratas que controlan el universo digital y ostentan más poder que presidentes de naciones enteras– y la esperanza de una lluvia de inversiones sacuden todo el espectro de la comunidad científica y tecnológica nacional. En especial, despiertan dudas sobre el rol que el país estará obligado a adoptar ante esta posible invasión: o bien ser un mero cliente y aceptar sin protestar las soluciones y exigencias que imponen estas corporaciones desde afuera o luchar por la autonomía y la independencia tecnológicas. En otras palabras, resistir. “Es importante que estas grandes empresas tecnológicas no solamente vean al país como una fuente de recursos naturales a extraer sino que también consideren que acá hay profesionales que hacemos investigación”, exhorta Ferrante.
La adopción de estos sistemas de IA en cada aspecto de la vida –ya sea para transformar el Estado, como pretende Milei, redactar proyectos de ley, agilizar la salud o achicar el gasto público– no está exenta de posibles grandes problemas. No sólo porque el 52% de las respuestas generadas por ChatGPT son incorrectas, como lo demostró recientemente un equipo de la Universidad de Purdue en Estados Unidos. O porque estos sistemas padecen de lo que se llama “alucinaciones”, es decir, situaciones ante las que un modelo inventa una respuesta que suena plausible para quien hizo la consulta. Pese a la ilusión de que estos poderosos sistemas razonan, una y otra vez se ha demostrado que no son neutrales, sino una construcción social influida por los discursos, visiones, valores, normas, intereses económicos y estructuras de poder de los creadores, financiadores, implementadores. Por ejemplo, muestran sesgos significativos hacia entidades y conceptos asociados con la cultura en la que fueron entrenados. “Dado que es probable que estos modelos tengan un impacto cada vez mayor a través de muchas aplicaciones nuevas en los próximos años, es difícil predecir todos los posibles daños que podría causar este tipo de sesgo cultural”, asegura Alan Ritter, profesor de computación del Instituto de Tecnología de Georgia, quien reveló en un estudio cómo estos sistemas perpetúan los estereotipos culturales y funcionan peor en el caso de personas de culturas no occidentales.
Un reciente análisis de UNESCO titulado “Bias Against Women and Girls in Large Language Models” (“Prejuicios contra mujeres y niñas en grandes modelos lingüísticos”) incluso reveló tendencias preocupantes en estos sistemas de IA a la producción de sesgos de género, así como homofobia y estereotipos raciales. “Si nos limitamos a ‘absorber’ solamente lo que ya viene dado, no podremos posicionarnos en el tablero de la sociedad del conocimiento a nivel global, donde el desarrollo tecnológico está fuertemente correlacionado con los demás indicadores de la calidad de vida de un país”, señala Chesñevar.
Al ceder su soberanía científico-tecnológica –en sistemas informáticos, en la construcción de satélites y reactores nucleares, por ejemplo–, Argentina se condena a ser un mero consumidor. En este caso, un país proveedor de datos, un gran laboratorio de experimentación de soluciones que no necesariamente serán para el beneficio de la población. “El país tiene un importante capital humano y de conocimiento gracias a la educación universitaria libre y gratuita que nos separa de muchos otros países de América Latina –asegura Martínez–. Si queremos emplear la IA en serio para solucionar problemas locales, para mejorar nuestra sociedad e incorporarla en nuestras industrias, necesitamos promover que siga habiendo profesionales capaces de desarrollar tecnologías propias, adecuadas a nuestro entornos. Y no usar la tecnología como un enlatado. Nada de esto puede hacerse si no hay ciencia nacional.”
Por Federico Kukso * Periodista científico, miembro de la comisión directiva de la World Federation of Science Journalists. Autor de Odorama: Historia cultural del olor, Taurus, 2019. / Le Monde Diplomatique