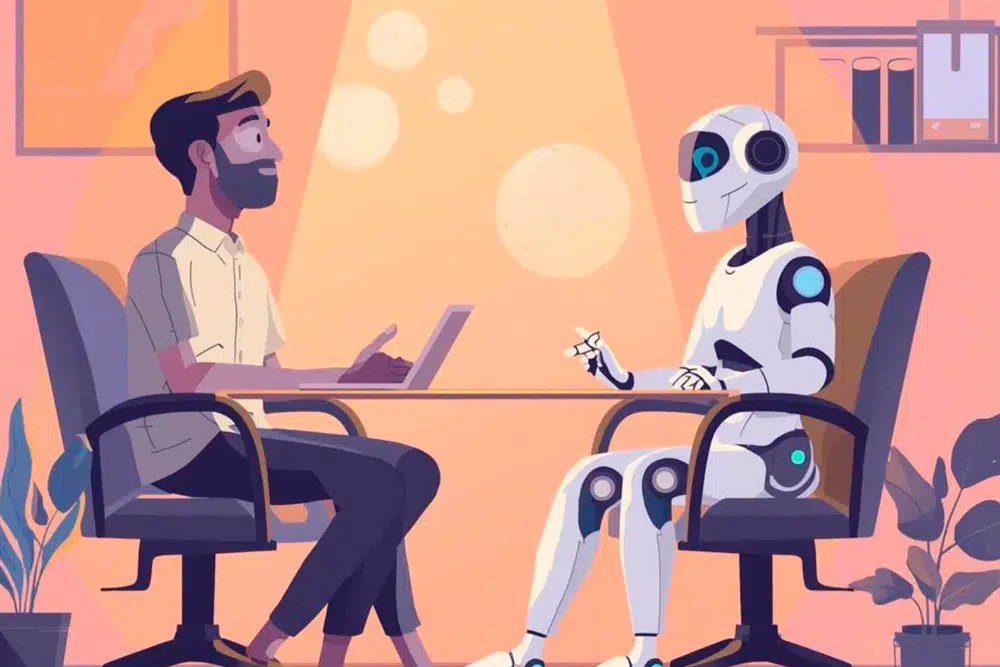Estadio Obras, 5 de marzo de 1983. Los plazos de la recuperación de la democracia están sobre la mesa: faltan poco más de siete meses para las elecciones generales que consagrarán como presidente a Raúl Alfonsín. Charly García presenta algunos temas de Clics modernos, el disco que publicará ese mismo año. Canta una canción con un motivo pianístico que habla del barrio, de amigos, de gente que puede desaparecer. Apenas termina «Los dinosaurios», el público grita el hit del año: «Se va a acabar, se va a acabar, la dictadura militar». Y al rato otro hit, una pregunta en forma de exigencia: «¡Los desaparecidos, que digan dónde están!».
Charly mira al público y habla: las frases caen a borbotones. «¿Quieren cantar eso? Cántenlo, está perfecto, pero acá no va a haber nadie que les responda, seguramente. Así que vamos a seguir con la música. Y lo que está desapareciendo, no va a desaparecer más. Y lo que está ahora, no va a desaparecer obviamente. Tengamos fe en eso». El clima es de catarsis. La gente estalla en otra proclama: «¡Charly presidente! ¡Charly presidente!».
Había llegado el momento de la libertad. Después de la polémica participación del rock en bloque –con algunas excepciones como M.I.A. y de bandas emergentes como Virus y Los Violadores– en el Festival de la Solidaridad Latinoamericana, que más allá de sus intenciones pacifistas significó un apoyo a la dictadura, el género se partió al menos en dos. Por un lado, los que venían de la década del 70 con su oscura pátina de tantos años de Triple A y dictadura, una grey agrupada en ideales más o menos contraculturales deslizados entre el folk, el jazz rock, los aires de tango, el rock and roll y el sinfonismo; por el otro, la camada que salía de los sótanos y de un circuito under con data nueva del punk y la new wave.
La posibilidad de una apertura democrática consolidó una serie de tribus urbanas que convivían en tensión: los hippies, los modernos, los psicobolches, los punks, los góticos, los heavies, los skinheads. Pero la grieta gruesa era entre «lo nuevo» y «lo viejo». Hace 40 años, exactamente el 5 de noviembre de 1983, con la edición de Clics modernos, Charly García empezó a zanjar esas tensiones: despegó desde el pasado hacia el futuro y se puso a la cabeza de la modernidad. Cambió el sonido, se cortó el pelo, habló de los dinosaurios pero también del cansancio de hacer «canciones de protesta», de aquellos que volvían del exilio, de la permanencia de las fuerzas represivas, de ser «pescado dos veces con la misma red». Fue un disco bisagra. Fue cínico, testimonial y melancólico.
Lugar central
Clics modernos puso al rock en democracia. Luego de permanecer algo inadvertido en los pliegues de la noche de los 70, se transformó en la banda de sonido del sistema. La dictadura destrató al movimiento, preocupada en la cacería de otros jóvenes, los de las organizaciones políticas, los estudiantes, los de los sindicatos. El rockero era tachado de lunático estrafalario, despreciado por los extremos ideológicos en pugna: por izquierda, por hacer «música del imperialismo» y tocar la guitarra en vez de maniobrar un fusil; por derecha, por el pelo largo, por la traza, por atentar contra «la moral y las buenas costumbres». Recién en 1981, con la asunción de Roberto Viola, la dictadura consideró al rock: ante las fisuras que empezaba a ofrecer el régimen, ya no como enemigo sino como un posible aliado.
De Raúl Alfonsín a Alberto Fernández pasando por los conciertos en Casa Rosada en tiempos de Néstor Kirchner, el género ocupó naturalmente un lugar central. La democracia fue narrada por esta música. Los vaivenes del sistema, las crisis de diferentes gobiernos, fueron cantados por sus artistas de una manera extraordinaria. Charly fue seguramente quien mejor metabolizó los ánimos de la sociedad hasta, por lo menos, avanzados los 90; pero también grupos insospechados de realismo, como Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, dejaron entrever en sus letras definiciones certeras, a veces proféticas.
El «a brillar mi amor» de 1985 fue un estribillo de la primavera alfonsinista, el «lujo es vulgaridad» se escuchó en el fulgor del menemismo, y «no da más la murga de los renegados» es como un epitafio de la comparsa de la Alianza. Si «Yo no me sentaría a tu mesa» fue una declaración de principios de los Fabulosos Cadillacs contra las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, «Homero» de Viejas Locas narra lúcidamente las penurias de un trabajador en tiempos de desocupación récord. La lista es interminable: de la levedad de «Estoy tocando fondo», en referencia al FMI, de Viuda e hijas de Roque Enroll, a las destempladas aguafuertes urbanas del recientemente fallecido Ricardo Iorio.
Al mismo tiempo que se celebran las cuatro décadas del fin de la dictadura y de Clics modernos, hoy quedan manifiestas las deudas de la democracia. El rock aparece algo cansado y, a velocidad de Tik Tok, el panorama de la música joven se fue poblando de otras expresiones, como el trap y el RKT.
Voraces, estos subgéneros urbanos están desarrollándose en tiempo real. Ostentan una estética a veces incómoda para el canon de la canción popular del siglo XX y están planteando una narrativa áspera que mezcla un capitalismo exacerbado con manifestaciones de una argentinidad inequívoca. Es otra banda de sonido, la de otros tiempos de la democracia: la música de un sistema acechado por intolerantes y fanáticos, muchas veces por la cloaca de las redes.
Con 40 años, ya adulta, cuidar la integridad de la democracia es una tarea colectiva. Se trata, al fin, de una canción empecinada en ser cantada por todos. Como dice otro himno de Charly: «Una canción que ya fue escrita hace un tiempo atrás». Y que por muchos motivos –el fascismo latente, los discursos desquiciados– «es necesario cantar de nuevo, una vez más».
Por Mariano del Mazo / Acción