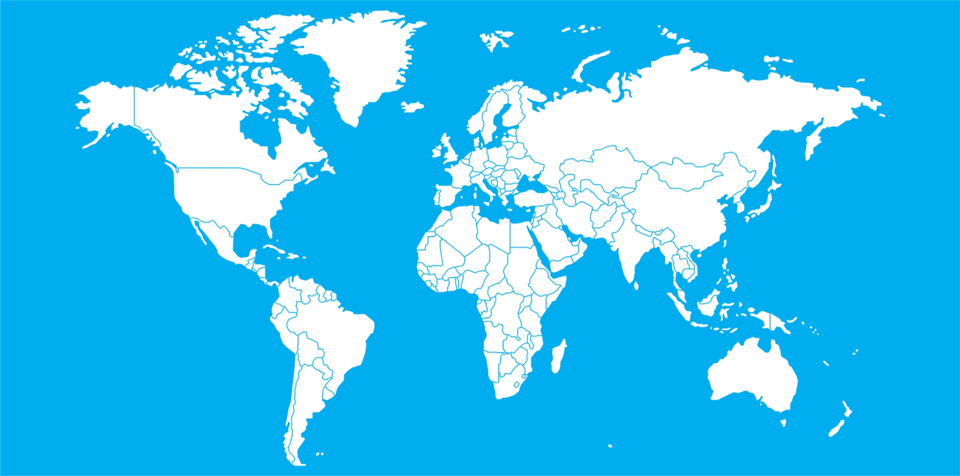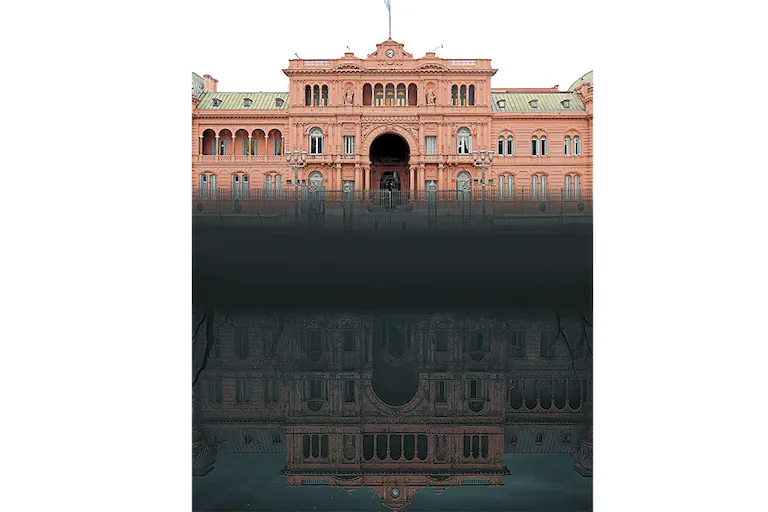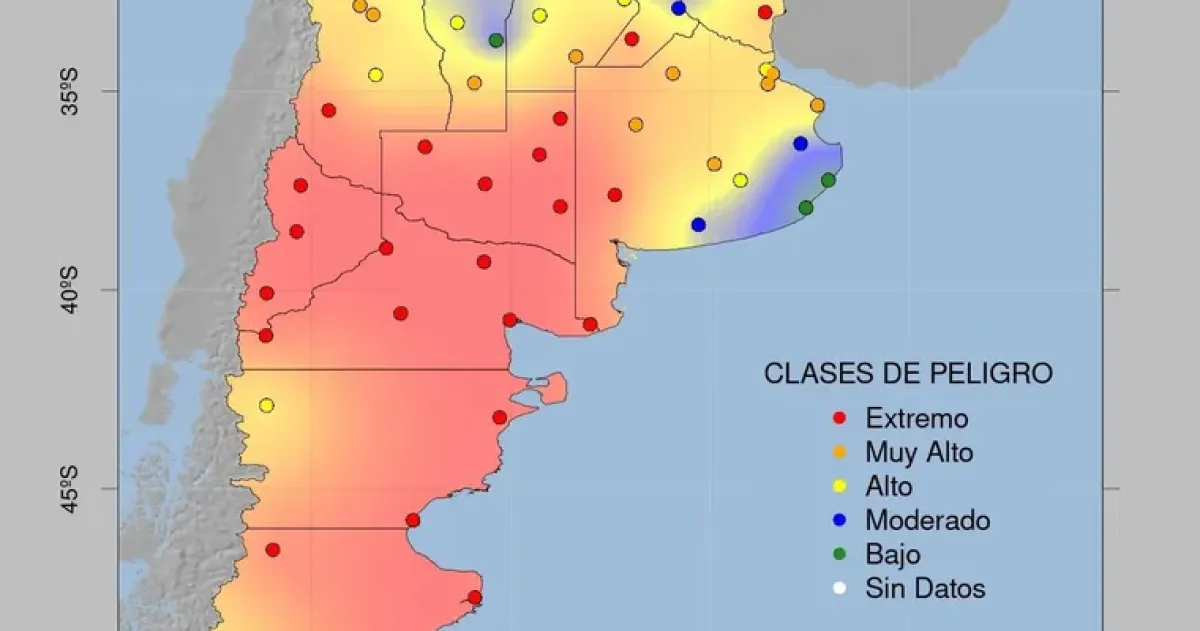En 1983 la sociedad argentina reconstituyó su vida política en torno a la democracia como proyecto y deseo colectivo. Hasta entonces, a lo largo de casi todo el siglo XX, esa democracia había sido pobre y escasa; había estado acicateada por fuerzas conservadoras y autoritarias que veían en ella una traba a la realización de sus intereses y se sentían profundamente perturbadas por la presencia de las masas en la escena pública. Tampoco los gobiernos populares habían sido siempre consecuentes con esa democracia, ni las izquierdas fueron particularmente defensoras de un sistema al que muchas veces consideraron una mera cáscara del capitalismo. Y, claro está, la democracia no siempre había funcionado como instrumento de inclusión social y garantía de derechos.
Desde 1983 el escenario cambió de manera profunda y la democracia devino el modelo político legítimo. La novedad fue la aceptación del juego electoral por parte de todos los sectores políticos, especialmente las derechas autoritarias de antaño. Además, se afirmaba la importancia de la convivencia política, el rechazo de la violencia, de la represión, la plena vigencia de los derechos humanos y una nueva insistencia en la democracia entendida también como derechos sociales y económicos. Todo ello se erigía como nueva apuesta por la vida en común, a contrapelo de muchas décadas de violencia, de exclusión de las mayorías del juego electoral, de presión militar y autoritaria. Sin dudas 1983 fue una novedad y esa transición abrió la puerta a otra historia. Ese gran cambio es lo que hoy suele llamarse “el pacto del Nunca Más”, erigido como nuestro símbolo refundacional.
¿En qué consistió realmente “el pacto”?
“Nunca Más” fue el nombre del informe de la CONADEP que en 1984 mostró la más extrema violencia estatal que este país produjo en su historia contemporánea. Ese informe puso en evidencia aquello que la sociedad argentina recién empezaba a ver gracias a las organizaciones de derechos humanos: la violencia arrasadora y disciplinante del Estado ejercida a través de sus fuerzas de seguridad. La violencia de la guerrilla, que también mencionaba el informe, era el dato conocido y socialmente condenado bajo la figura de la “subversión”. En cambio, la represión del Estado era la verdad que el informe buscaba instalar, y logró hacerlo con las limitaciones históricas y políticas de aquel momento.
En 2001, esa parte tan deseada del “pacto del Nunca Más”, esa que reclamaba no a la violencia del Estado, seguía muy viva.
Pero la idea que hoy circula sobre el llamado “pacto del Nunca Más” reconstruye e idealiza retrospectivamente el tiempo político de la transición y sus consensos. Ese proceso fue bastante más difícil y surcado de obstáculos de lo que se recuerda. En primer lugar, a diferencia de otros países de la región, en Argentina no hubo ningún tipo de pacto. Por un lado, no hubo pacto con las Fuerzas Armadas: la transición se hizo sobre la derrota de los sectores militares que habían usurpado el poder una y otra vez desde 1930. Pero esta ausencia de pacto no fue resultado de una posición de fuerza y consensuada entre los partidos políticos, sino de la debilidad militar para imponer condiciones y de la victoria del único líder mayoritario –Alfonsín– que se proponía investigar lo sucedido, a contrapelo incluso de su propio partido. Por otro lado, tampoco hubo pacto entre las fuerzas civiles, aunque sí hubo acuerdo partidario en anular la ley de autoamnistía militar en 1984 y respaldar las políticas de Alfonsín de reconstrucción democrática. Así, el proceso político de esos años estuvo plagado de enormes presiones y fracasos; baste recordar los levantamientos militares y la salida forzada del presidente en 1989, en medio de una feroz hiperinflación.
Además, y este es un dato clave, el fracaso militar que llevó a la transición en 1983 no implicó lo mismo para las fuerzas civiles de derecha (cualquiera fuera su color y matiz) que habían sostenido los proyectos autoritarios en el pasado. Más bien, y a tono con los cambios mundiales, estos sectores optaron por aceptar el juego democrático y se incorporaron a él a través de partidos, proyectos y una sistemática capacidad de presión. De la olvidada UCEDE y el menemismo a la actual presencia de las derechas liberales como fuerzas populares, el camino ha sido evidente.
Por último, la transición se hizo con la casi extinción política (y en muchos casos, física) de las fuerzas de izquierda que habían sostenido proyectos transformadores en el pasado. Quienes ocuparon el centro de la escena fueron los dos partidos tradicionales y una tercera fuerza, como el Partido Intransigente, que había recibido una buena parte del caudal de las izquierdas, pero quedó demasiado lejos en la competencia electoral.
Entonces, eso que llamamos “pacto” fueron más bien las condiciones terriblemente complejas e inciertas en las que quedó un país arrasado por el autoritarismo y la violencia. Sin embargo, sí es cierto que en ese magma tomó forma un profundo deseo colectivo de reconstrucción social en torno a la promesa de la democracia como forma y como sustancia. La búsqueda de verdad y justicia y la movilización popular tuvieron un rol fundamental en ello. Desde entonces, esa figura colectiva que llamamos “pacto del Nunca Más” comenzó a ser evocada y reafirmada como el símbolo fundacional de nuestras elecciones y posibilidades: democracia, legalidad, no violencia, derechos humanos. Pero, como todo símbolo, funciona mientras creamos en él.
Cuestionamiento a la democracia
A partir de 1986, sucesivos levantamientos militares implicaron condicionamientos y amenazas importantes sobre la estabilidad democrática. Por citar el más recordado de ellos, en la Semana Santa de 1987, la célebre y triste frase de Alfonsín, “la casa está en orden” no debiera hacernos olvidar la intensa movilización social en defensa de la democracia que se generó en esos días. El deseo refundador del “Nunca más” como proyecto democrático había calado hondo.
En diciembre de 2001, la democracia volvió a zozobrar profundamente. El reclamo fue “que se vayan todos”: los grupos y sujetos que, a los ojos populares, habían capturado los hilos del poder estatal. “Ellos”, pero no el sistema, no las reglas de juego, no el pacto democrático. Más bien, las experiencias sociales de las asambleas volvieron a instalar un deseo intenso de recrear la escena democrática desde abajo. Ese 2001 contuvo, además, un hecho trascendente no siempre recordado: fue el primer estado de sitio de nuestra historia desafiado masivamente. A lo largo de todo el siglo, las medidas de ese tipo habían sido uno de los grandes instrumentos y emblemas de la violencia estatal, reiteradas hasta el cansancio bajo regímenes democráticos o dictatoriales. Pero en 2001, bajo la experiencia histórica de la dictadura y ante un gobierno sin credibilidad ni capacidad de control, la medida resultó intolerable y hasta ridícula, y la respuesta social fue desconocer la prohibición y salir a la calle. Esa parte tan deseada del “pacto del Nunca Más”, esa que reclamaba no a la violencia del Estado, seguía muy viva.
Tal vez hay que pensar que el ciclo posdictatorial se terminó largamente y sus símbolos fundantes ya no movilizan.
En 2017, bajo otra escena y otra coyuntura, la potencia del símbolo reapareció intacta, incluso acrecentada por años de procesos de justicia bajo los gobiernos kirchneristas y por un renovado conocimiento de lo sucedido bajo el terrorismo de Estado. Bajo ese impacto, resultó un escándalo la posibilidad de que algunos responsables de la represión dictatorial fueran liberados por la decisión de la Corte Suprema de otorgar el beneficio del “2x1”. Una vez más, la reacción popular fue salir a la calle y reafirmar la gravedad de los delitos de lesa humanidad. El “Nunca Más”, entendido como derechos humanos contra los crímenes del pasado, seguía vigente.
En 2022, el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner hizo clamar a amplios sectores por la vigencia de ese “Nunca Más”, ahora entendido como no a la violencia política. Pero no todos los líderes partidarios repudiaron el hecho y, sin embargo, eso no fue lo más inquietante: lo más grave fue que la tentativa de magnicidio emergió de profundos odios en los sectores altos, medios y populares, empujados por movimientos y líderes de derecha cada vez más virulentos y reactivos. La fractura de eso que hemos dado en llamar “pacto del Nunca Más” provino de abajo.
Hoy los cuestionamientos a ese mismo “pacto” atacan directamente a la democracia como principio ordenador de nuestra vida política; ya no son solo los derechos humanos o el valor de la convivencia política lo que está puesto en cuestión. La impugnación al sistema democrático proviene en especial de muchas y muchos jóvenes y se pronuncia en nombre de la libertad y los derechos individuales que tanto costó ganar y valorar. Así, la objeción a los políticos y el fracaso acumulado de todo horizonte de bienestar y posibilidad de autoproyección se transforma abiertamente en objeción al sistema. Esto no significa un cuestionamiento a la política como lugar del cambio posible, como bien señalaron dos agudos observadores (1), sino a sus formas existentes. Quienes ponen en cuestión la validez de la democracia, empujados por el fenómeno global de las extremas derechas son, en general, generaciones más jóvenes que no tienen sobre sus hombros la experiencia dictatorial. Tan acostumbrados estamos a la democracia, tan natural parece ser, que dejó de ser un derecho, una elección y un deseo, para transformarse en el obstáculo y el problema mismo.
La explicación
Es tentador pensar que estamos pagando el precio de nuestros éxitos: la estabilidad democrática de estos 40 años hace que la democracia ya no sea un valor a conquistar o a cuidar; ha devenido parte del paisaje abúlico para quienes no tienen otra experiencia que esa, ni pueden imaginar los costos de perderla. Sin embargo, la explicación no son nuestros éxitos, sino nuestros fracasos: la democracia tan deseada no garantizó bienestar, ni inclusión, ni derechos sociales y económicos, aunque esas no sean las palabras de quienes quieren quemar las naves. Tal vez la imagen del “pacto democrático” (en todas sus variables y sentidos) fue la que contuvo largamente a las derechas liberales y, en general, a las nuevas generaciones que se integraron al juego político en las últimas cuatro décadas. Hoy, derechas radicalizadas y liberales alientan, o dejan hacer, hacia la ruptura de esos acuerdos y empujan soluciones violentas, represivas y socialmente excluyentes. En este contexto, que la democracia no alcance a garantizar bienestar no significa que el problema sea la democracia, pero esta distinción empieza a perderse.
Hoy, a 40 años de la transición, el paisaje parece haber cambiado profundamente. Por eso mismo, me permito dudar sobre el poder de las fórmulas del pasado para retener a quienes no compartieron las tensiones de ese pasado, ni sus miedos, y se constituyeron bajo otras experiencias que nada tienen que ver con esa escena refundacional del “Nunca Más”. Tal vez hay que pensar que el ciclo posdictatorial se terminó largamente y sus símbolos fundantes ya no movilizan. No porque no creamos en aquellos valores, sino porque hace falta recrearlos sobre otras imágenes y ficciones. La paradoja es que cuanto más agotados parecen más necesarios son.
Por Marina Franco *
Historiadora, investigadora principal del CONICET y profesora de la Escuela IDAES de la Universidad Nacional de San Martín. Autora de Un enemigo para la nación. orden interno, violencia y subversión (1973-1976). En octubre publicará: 1983. Transición, democracia e incertidumbre.
Le Monde diplomatique, edición Cono Sur