


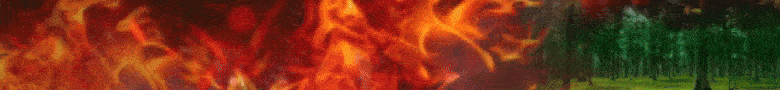
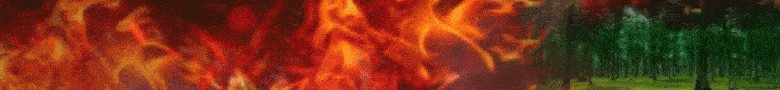

“Game, set and match” posteó eufórico en su red Elon Musk. Presidencia, Congreso y Corte hubiera sido otra forma de decirlo. La acumulación de poder con la que Donald Trump volverá a la Casa Blanca el 20 de enero próximo es inédita y a la medida de la desmesura de sus promesas de campaña. Si le agregamos que es el primer candidato presidencial republicano que triunfa en el voto popular en veinte años, llena todos los casilleros para considerarse dueño de un mandato que los estadounidenses dudaron en otorgarle a casi cualquier líder precedente. No hay modo de relativizar la contundencia de una victoria con la que superó, a la vez, a los demócratas y a sí mismo en sus dos desempeños anteriores.
Una vez más, pese a la extrema cautela con la que trabajaron los encuestadores más serios (acertando en lo cerrada que iba a ser, y fue, la elección en los Estados oscilantes entre el rojo y el azul), la demoscopía no logró calibrar la magnitud de la ola que rizaba el mar de la opinión pública. La nueva normalidad que emergió después de acusar el impacto de la entrada en política de Trump no se deja medir con metodologías que presuponen un contrato de confianza entre los encuestados y el encuestador que (aunque no lo sepa) es visto con la misma suspicacia con que una porción generosa de la sociedad ve a políticos, periodistas, académicos y demás variedades de portadores arrogantes de poder o verdad.
Coalición ampliada, coalición rajada
En el análisis forense que toca hacer, vemos que Trump obtuvo más votos que en 2020 en cerca del 90% de los miles de condados que pueblan la geografía estadounidense, tanto en los que ganó, como en aquellos donde perdió. El Presidente electo amplió la coalición electoral republicana, con los varones como vector, hacia sectores de la comunidad latina y afroamericana, sin perder por el camino a la base tradicional republicana (blanca y ubicada en los deciles más altos de ingreso), ni a la porción de clase trabajadora que ya había seducido con su discurso de denuncia de la globalización ocho años atrás. Las ideas fuerza de Trump, la denuncia del supuesto descontrol de la inmigración y la acusación repetitiva hacia un enemigo innominado que habría privado de grandeza al país, construyeron sólidamente una coalición más amplia y más diversa y la movilizaron eficazmente. Como lo ha señalado con perspicacia Juan Elman en su crónica de la Convención partidaria de julio en Milwaukee, la periferia anti establishment transformó al Partido Republicano en un “festival MAGA” (1), no tan sólo desplazando a los cuadros de saco y corbata, sino sobre todo transfiriendo al Grand Old Party la energía de colectivos sociales variopintos y disparatados para la vieja guardia patricia.
En abierto contraste con esto, la Convención adversaria, celebrada un mes más tarde en Chicago, fue una coreografía a imagen y semejanza de los staffers de la Casa Blanca y el Capitolio, en la que a los movimientos sociales se les consintió una participación ordenada en horarios y locaciones bien separados de los del centro donde se producía la coronación de Harris como candidata. Esa escena de una organización autosuficiente y perennemente igual a sí misma fue el síntoma que anticipaba a este Partido Demócrata que el día del voto no sabría mantener unida a su propia coalición electoral. Un Partido que, por su propia cuenta y riesgo, dio por descontada la adhesión de sectores subalternos cuyas condiciones de vida son ostensiblemente peores que las de la shiny happy people que exhibe habitualmente en sus eventos. Las rajaduras en esa coalición son consecuencia de sus propias acciones: la desmovilización de la comunidad de origen árabe puede haber sido la gota que rebasó el vaso en favor de Trump en Pensilvania y otros Estados de lo que alguna vez fue la “pared azul” que se extendía desde Filadelfia hacia el Medio Oeste. La incapacidad absoluta del gobierno de Joe Biden para asegurar la proporcionalidad de la respuesta israelí al ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre de 2023 provocó indignación en un electorado tradicionalmente fiel que el Partido Demócrata eligió ignorar. La negativa a incluir a algún representante de la comunidad árabe en la lista de oradores de la Convención que ungió candidata a Harris fue simplemente el síntoma de una cuestión que se barrió debajo de la alfombra porque creyeron que a esos ciudadanos “no les quedaba otra” que votar demócrata.
Divorcios
Es claro que con el ejemplo elegido estamos poniendo una lente de aumento de exagerada graduación sobre una sola de las múltiples resquebrajaduras de la coalición demócrata, a riesgo de no mencionar el elefante en la habitación: una sucesión de gobiernos sin ganancias de ascenso social comparables a las del New Deal rooseveltiano o de la Big Society de Lyndon Johnson. Esta sucesión de derrotas a la larga debilitó el corazón de esa coalición. Es paradójico que el episodio agudo se dé tras un gobierno como el de Joe Biden, que sí estuvo preocupado por esto. Too little, too late: el estrago del neoliberalismo clintoniano y su optimismo ingenuo acerca de la globalización como bálsamo dejaron facturas pendientes que una parte de la población eligió cobrarse sin importar (¿sin saber?) que las consecuencias de su voto vayan a ser peores que las de un laissez faire que los demócratas tardaron en abandonar y que nunca han reconocido como problema. El relato de los de azules, crecientemente dirigido a sí mismos, dibuja una continuidad perfecta entre el Área de Libre Comercio de las Américas de Bill Clinton y Joe Biden, sumándose al piquete sindical contra las Big Three de la industria automotriz. En ese mismo gesto indolente de negligencia respecto de sus errores y sus consecuencias, el Partido Demócrata se autoasigna una marca de estatus que lo separa cada vez más radicalmente de parte de lo que dice querer representar.
El Partido Republicano medra en un divorcio aún más radical entre lo que hace cuando está en el gobierno (desregular, bajarle las alícuotas de impuesto a los milmillonarios) y lo que proclama por boca de su caudillo, pero ha sabido “crear un mercado” (según la jerga de los consultores políticos) de la representación donde se premia el trazo grueso, la invectiva y la hipérbole. El trumpismo le da un sentido a múltiples y contradictorios malestares sociales y le devuelve como un búmeran un relato escatológico de la nación a sus adversarios cultores de la política identitaria y de los fractales de la diferencia.
En ese mismo gesto indolente de negligencia respecto de sus errores y sus consecuencias, el Partido Demócrata se autoasigna una marca de estatus que lo separa cada vez más radicalmente de parte de lo que dice querer representar.
Más allá del estado de las coaliciones enfrentadas y de las condiciones estructurales en las que operan en el tiempo largo, en el tiempo escueto del mandato presidencial de Biden Trump estuvo en modo campaña permanente. Esto incluyó extraer hasta la última gota del victimismo frente a sus procesamientos y condenas judiciales, y construir un puente narrativo entre aquello que una pretendida persecución política le arrancaba a él y lo que una parte de la sociedad estadounidense sentía haber perdido por culpa de sucesivos gobiernos demócratas en términos de calidad de empleo, uso del tiempo y reconocimiento de su dignidad. Los demócratas, por su parte, aun haciendo las cosas decididamente mejor que en mandatos anteriores, tuvieron en Biden un presidente cuyas condiciones vitales le impidieron desde el primer día construirse como líder y obtener el dividendo de la representación construyendo su propio relato de lo que estaba haciendo. A esto se le sumó la veleidad de querer ser reelecto cuando el cuerpo ya lo había abandonado. Y entonces, a los tres años de ventaja regalados a Trump en el oficio de representar, le sumaron el obsequio de la partida en falso de la campaña por la reelección y condenaron a Harris a una campaña corta, en la que es difícil identificar fallas, pero que claramente no alcanzó (¿no podía alcanzar?) para transformar a una vicepresidenta deslucida, que desdeñó el oficio de la representación tanto o más que Biden, en un portaestandarte unificador del antitrumpismo.
Biden y Harris fallaron durante cuatro años en algo en lo que alcanzaron la excelencia Bill Clinton y Barack Obama: el ejercicio de la presidencia como performance. Y así, se resignaron al destino que viene persiguiendo trágicamente a las “presidencias pandémicas”, de ser recordadas más por el agravio que significaron para la vida cotidiana de los encerrados, que por las vidas que indudablemente salvaron. La debilidad del lazo que no lograron anudar con los sectores cuyos votos necesitaban quedó graficada ayer en Florida con el divorcio entre el 57% de electores que votaron por incluir en la Constitución del Estado el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y el magro 43% que obtuvo Harris como candidata presidencial. Ese 14% de diferencia da la medida del abismo que separa la pretensión demócrata de ser el garante de ese derecho de la percepción que una parte de la sociedad tiene del Partido. Que el voto a Trump garantice la abolición de ese derecho es harina de un costal que no vamos a inspeccionar aquí, como tampoco vamos a tratar de sacudirnos la perplejidad ante la porción del voto latino a Trump que eligió patear la escalera de la que podrían haberse servido inmigrantes actuales y futuros.
El espectro de la autocracia
Decíamos al comenzar que este Trump bis amanece con una acumulación de poder inédita. Los tan mentados pesos y contrapesos del arreglo constitucional estadounidense se han apiñado en un sólo platillo de la balanza y están a punto de ser empuñados por un líder que ha dado pruebas en el gobierno de carecer por completo de autodominio. En su ya clásico libro Cómo mueren las democracias, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt sostienen convincentemente que sin ese atributo o inclinación en los políticos, las reglas escritas de la democracia no alcanzan para mantenerla con vida (2). El gobierno que arrancará en poco más de dos meses probablemente no pueda dar siquiera un primer paso sin que Trump transgreda esa pauta, con un autoperdón presidencial hacia los delitos por los que el propio presidente electo está procesado o ha recibido condena. A esa primera acción, podemos imaginar que seguirá un indulto a los condenados y procesados por insurrección por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2024.
Otro de los asuntos que a Trump le tocará decidir, y sobre el cual no cabe esperar tampoco ningún intento de autodominio o de búsqueda de consenso con la oposición, será el reemplazo en la Corte Suprema de Justicia de los archiconservadores jueces Clarence Thomas y Samuel Alito. La contribución de ambos al recorte de derechos y libertades de los estadounidenses (incluyendo el fallo que devolvió a los Estados la decisión sobre la legalidad o ilegalidad del aborto) son tantos que resulta difícil pensar que Trump podría poner en su lugar a juristas con menos apego a un espíritu contemporáneo del derecho, pero no hay que descartar que eso sea posible. En el mejor de los casos, se asegurará simplemente de ocupar ambas vacantes con jueces con valores idénticos.
Por último, cabe preocuparse por esos dominios dilectos del poder presidencial que son las relaciones exteriores y la defensa. De lo que podemos estar seguros es de que el mundo no se asoma a un período de menor pugnacidad con China: para Trump este es el único adversario digno de su atención. Como consecuencia de esta visión, los primeros que están expuestos a sufrir son los ucranianos: una porción de su territorio sería poca cosa a entregar para el futuro huésped de la Casa Blanca, si a cambio de eso se debilita la alianza entre la Federación Rusa y China. El precio de la paz se mide en kilómetros cuadrados. Y también se puede cuantificar en la dimensión y poderío de los arsenales: bajo Trump se radicalizaría el principio, que ya es doctrina de Estado, de que Estados Unidos debe alcanzar una preeminencia tal que no pueda ser atacado por nadie, sin que importe ningún principio de equilibrio de poder entre grandes potencias. Con la excepción del conflicto en Medio Oriente, es de esperar cierto agnosticismo aislacionista del futuro gobierno. La inclinación de Trump a no meterse donde no lo llaman puede reforzarse con un J. D. Vance que desde la vicepresidencia probablemente abogue por aquello que postuló en campaña: no imponerle a ningún país un sistema de gobierno, ni inmiscuirse en lo que otros Estados puedan hacerle a otros o a sus propios ciudadanos. La excepción mencionada respecto de Medio Oriente puede implicar el abandono de los melindres de Biden y la extensión de una carta blanca a Israel, junto con el abandono de toda idea de un Estado Palestino conviviendo en paz con su hoy ocupante.
En ese panorama, América Latina es una nota al pie. Importará México en tanto pueda contribuir al control de los flujos migratorios, aunque no sabemos si se volverá a poner todo conflicto entre algodones, como lo hizo el primer Trump con AMLO. Volverá a importar Venezuela (que estuvo a punto de sucumbir al botón rojo del anterior Trump) en la medida en que hacer algo al respecto sume puntos en la política doméstica. Más al Sur: terra incognita, más allá de la agenda de seguridad que la burocracia militar del Comando Sur seguirá sosteniendo. Acerca de las expectativas del gobierno de Javier Milei de que sus expresiones de admiración e incondicionalidad se traduzcan en financiamiento adicional del Fondo Monetario Internacional para Argentina, cabría decir algo si la única fuente que menciona esa posibilidad no fuera el propio gobierno de nuestro país.
El tiempo de adivinar intenciones llegará pronto a su fin. La magnitud del triunfo de Trump puede traer cambios epocales. Entre ellos, no sería prudente descartar que esté el fin de la democracia como la conocemos. Steven Forti acaba de acuñar la noción de autocracia electoral (3) para referirse a algunos experimentos autoritarios recientes: si damos por buena la palabra de Trump, podríamos estar dándole nuevo uso mucho antes de lo que querríamos.
1. Juan Elman, Diario de campaña N°3: Kamala, fenómeno oficial, en: https://cenital.com/diario-de-campana-n3-kamala-fenomeno-oficial/
2. Levitsky y D. Ziblatt, D., How democracies die, Penguin Books, 2019.
3. Steven Forti, Democracias en extinción: el espectro de las autocracias electorales, Akal, 2024.
Por Gabriel Puricelli * Coordinador del Programa de Política Internacional, Laboratorio de Políticas Públicas / Le Monde diplomatique, edición Cono Sur
























