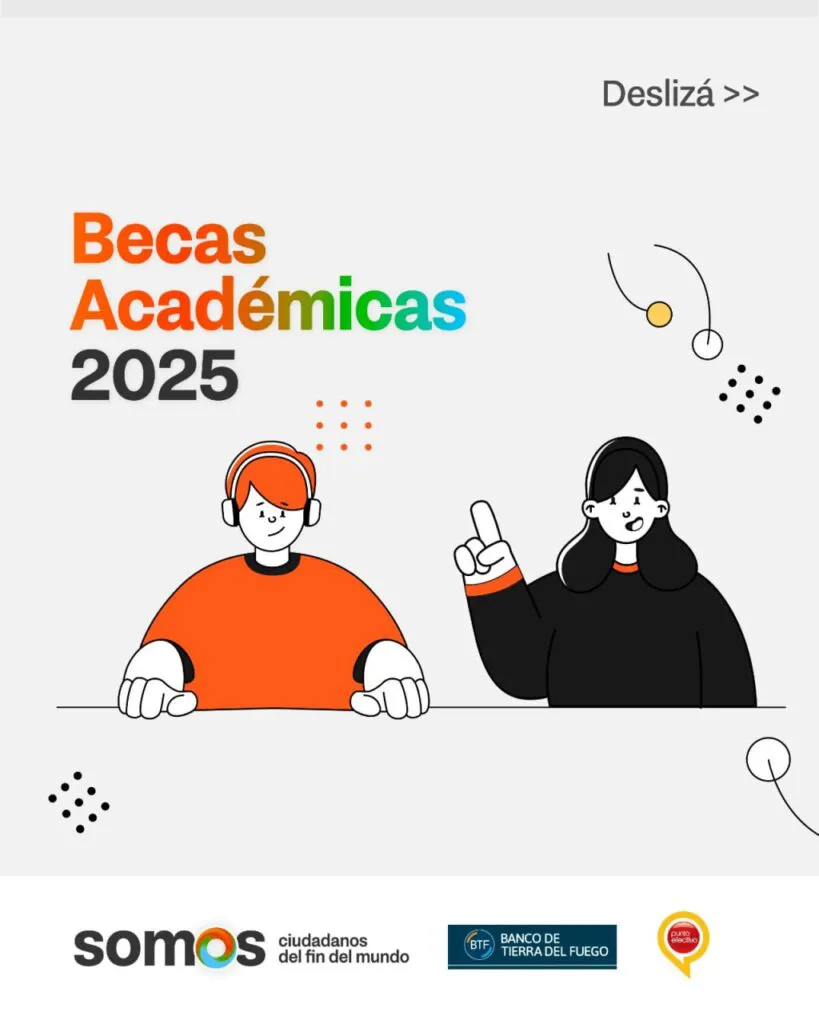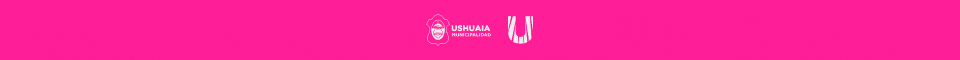

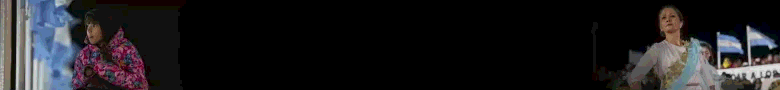
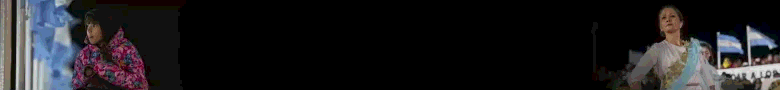
El tiempo fluye siempre igual que el río: melancólico y equívoco al principio, exaltado e imprudente a medida que los años van pasando. Como el río, se enreda entre los tiernos camalotes de la infancia. Como él, se despeña por los desfiladeros y los saltos que marcan el aumento de su velocidad. Hasta los veinte o treinta años, creemos que el tiempo es un río infinito, una sustancia extraña que se alimenta de sí misma y nunca se consume. Pero llega un momento en que descubrimos la traición —el mío coincidió con la muerte de mi madre—, y, de repente, la juventud se acaba, y el tiempo se deshiela como un montón de nieve atravesado por un rayo. A partir de ese instante, ya nada vuelve a ser igual que antes. A partir de ese instante, los días y los años empiezan a acortarse, y el tiempo se convierte en un vapor efímero. Y, así, cuando queremos darnos cuenta, es tarde ya para intentar siquiera rebelarnos.


Mi madre murió en marzo de este año, víctima de una neumonía que el deterioro neurocognitivo agravó más de la cuenta. Su partida, no obstante, me tomó completamente por sorpresa, ya que, en los últimos meses, su estado de salud había mejorado muchísimo, tanto que los médicos que la atendían auguraban, no ya una recuperación total, pero sí, al menos, una estabilidad bastante duradera. El entusiasmo no resultó ser buen consejero; máxime cuando había suficientes indicios de que el desenlace se iba a presentar con distintas vestiduras.
Mi madre y yo teníamos la costumbre de pasear por el barrio dos veces a la semana, aproximadamente al mediodía. Esta actividad formaba parte de su terapia, aunque, para los dos, se convirtió muy pronto en un divertido pasatiempo. PAMI le había entregado a mi madre una silla de ruedas al poco tiempo de que se le detectara su problema (síndrome de trastornos cerebrovasculares), así que podíamos movernos con suma libertad por las calles y avenidas de Belgrano, que es donde ella residía desde comienzos de la década del ochenta, y en donde yo mismo pasé parte de mi infancia y juventud.
Mi madre, en algún punto, estaba consustanciada con el barrio. Por eso, cada vez que veía un cartel de LIQUIDACIÓN POR CIERRE en alguno de esos locales que ella había frecuentado cuando todavía podía valerse por sí misma, sentía que un dolor profundísimo invadía su interior. «El barrio tiene también deterioro cognitivo», me dijo cierto mediodía de febrero del Año del Derrumbe, luego de constatar que la mercería de doña Inés había bajado sus persianas de manera ya definitiva. Una semana antes habíamos sido testigos del cierre de Delfín, el supermercado chino al que ella acudía, vaya uno a saber desde qué fecha, cuando se olvidaba de comprar algún producto en Coto los días de descuentos.
Sí, los locales cierran, incluso en Belgrano. Y cierran aún más que en pandemia, cuando todo parecía haberse convertido en un infierno sostenido. Ahora, los continuos aumentos de alquiler y de servicios hacen imposible que el comerciante promedio pueda cubrir sus costos mensuales y obtener una mínima ganancia. Para colmo, el consumo bajó notablemente, producto de las medidas económicas de Milei y sus secuaces: estanflación, primero; depresión, después. Y si bien la inflación se redujo a un dígito apenas preocupante (único logro del que se jacta el todavía entusiasta votante de esta pandilla irreal que nos gobierna), sigue marchando a paso firme, estropeando jubilaciones y salarios, engordando guarismos en los cálculos anuales.
Es muy difícil rescatar de la memoria colectiva las advertencias del pasado cuando la desesperación ha ayudado a la gente a acumular esperanzas más allá de lo real. La muerte, al menos, tiene imágenes tangibles: la tumba, las palabras, las flores que renuevan el rostro del recuerdo y, sobre todo, esa conciencia clara de la inevitabilidad que se asienta en el tiempo y convierte la ausencia en una costumbre renovada. La desesperación (que se ha manifestado en un voto equivocado, pero indudablemente orgulloso), en cambio, carece hoy de todo límite, ya que no aspira a ser un estado de conciencia, sino su negación.
Hace apenas unos días, al salir de darle clases de español a un joven francés que aún no entiende bien cómo es que los argentinos vivimos como decimos que vivimos, decidí tomarme un café en un lugar al que solía ir con mi madre una o dos veces por mes. El lugar estaba de mudanza, y ya casi no quedaba nada de aquella estrambótica fachada, cuyos aromas de artesanal repostería supieron cautivarnos de buenas a primeras. El dueño, que era el que nos atendía casi siempre, me reconoció y preguntó por mi mamá. Se apenó por la noticia de su muerte, al igual que yo por la del cierre del local. «Qué increíble. Tu madre muere, y yo tengo que cerrar el bolichito. Parece que las desgracias nunca vienen solas», me dijo, con la mirada puesta en un horno que cuatro operarios transportaban al camión que enseguida utilizarían como flete. Mi respuesta, que en sí no era más que un tímido homenaje (no solo a quien me dio la vida, sino también a esas personas que tuvieron que bajar las persianas de sus sueños por culpa de esta economía maltusiana y darwinista), fue simplemente esta: «Es cierto. Debe ser porque el barrio tiene también deterioro cognitivo».
Por Flavio Crescenzi * Escritor, docente, asesor lingüístico y literario / La Tecl@ Eñe