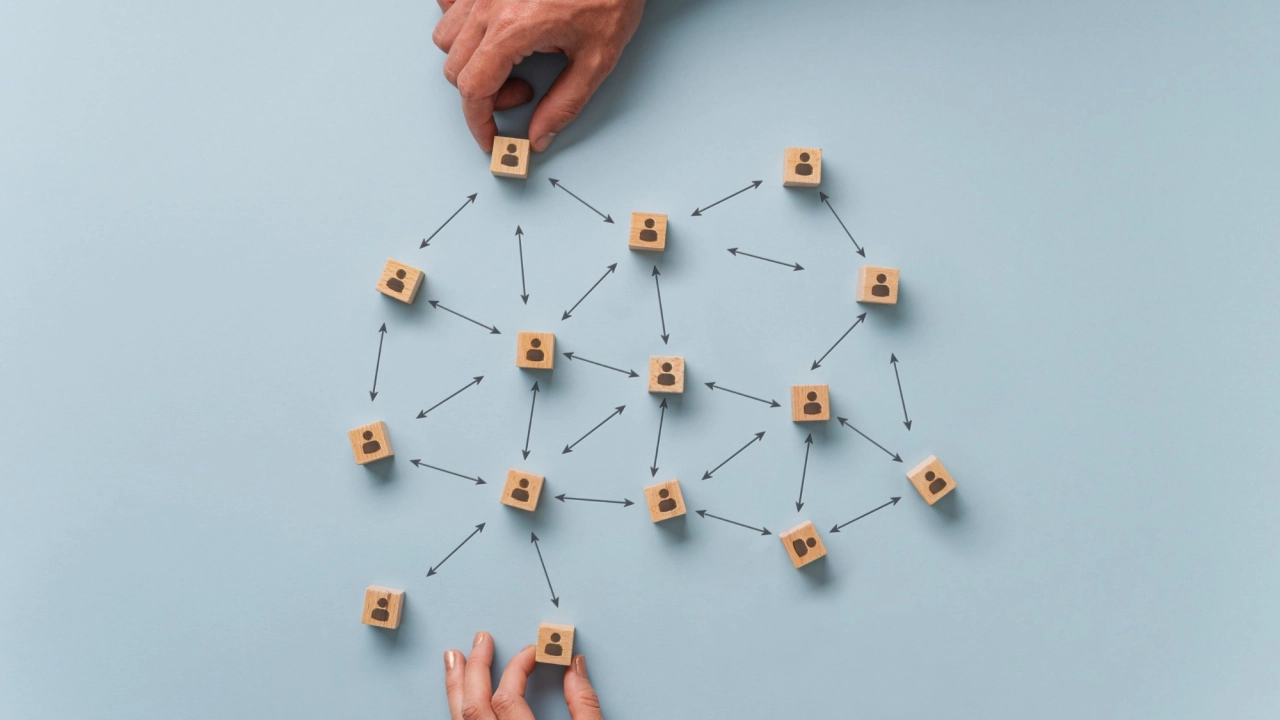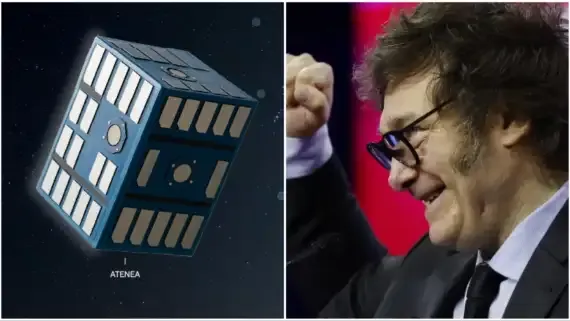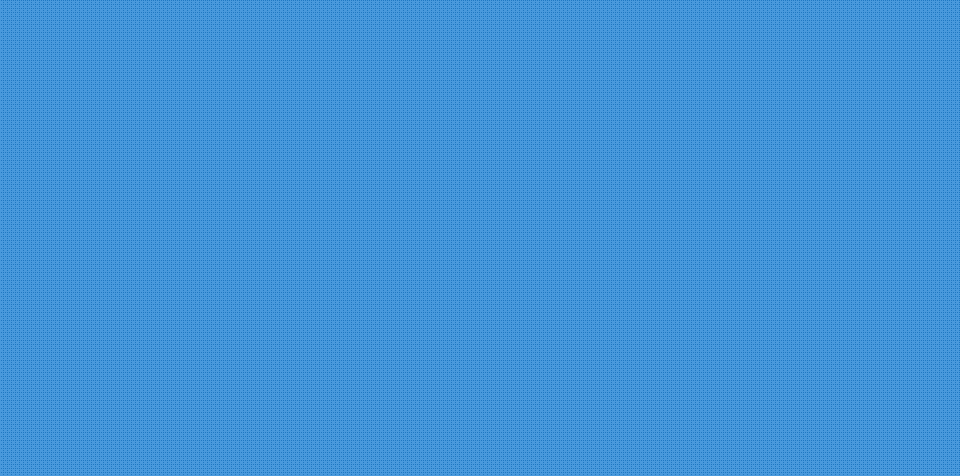







Como nunca, gobernar es narrar. El miércoles 12 de junio, con la represión de la manifestación en la plaza Congreso se materializó una narración estatal precisa: quienes resisten las políticas de despojo y concentración de la riqueza en pocas manos son "terroristas" que pretenden hacer un "golpe de Estado". La acusación condena de antemano a los sujetos de la protesta y los somete -como en una novela de Kafka- a un tratamiento penal absurdo. Ahí están los manifestantes aprisionados, todavía hoy, para atestiguarlo. Esa narrativa se retroalimenta a nivel nacional e internacional y resuena entre burocracias, fiscales, medios de comunicación y fuerzas de seguridad.
Según informa el periodista Sebastián Lacunza, nada menos que el fiscal Stornelli "reconoció en su presentación ante la jueza María Romilda Servini de Cubría que debía construir las pruebas y delimitar responsabilidades" pero que, “a título ilustrativo”, tenía "indicios" para aportar. ¿Cuáles fueron esos indicios?. Vale la pena retenerlo: “Evocaré distintos fragmentos de reportes periodísticos y publicaciones oficiales, de los cuales se desprenden circunstancias relacionadas con los eventos y que entiendo pertinente tener en cuenta”. Los fragmentos que brindó Stornelli fueron tres: "un mensaje en X de la Oficina del Presidente y sendas notas de los portales de Clarín y La Nación". El texto oficial ponía la línea, las notas periodísticas la replicaban. El procedimiento es perfectamente circular: el ministerio de seguridad y la fiscalía diseñan un dispositivo de criminalización que les permite pasar al acto y capturar manifestantes; el relato oficial nutre a los grandes medios de comunicación que reproducen con agregados “creativos” la narración estatal editando imágenes, empleando un aceitado lenguaje anti-insurgente y proponiendo conjeturas conspiracionistas en afiatada sintonía con la acción de servicios de inteligencia. De modo que la narración misma se convierte en la que suministra los "indicios" que los operadores judiciales precisan como base de pruebas para consolidar la acción policial.
León Rozitchner pensaba la democracia de postdictadura desde la teoría de la guerra. Los vencedores de la lucha de clases imponen sus términos en el plano de la dominación social. Luego de la derrota militar de la clase trabajadora de 1976, y cuando ella se encontraba desarticulada y débil, se abrió un campo de tregua democrática, que produce la apariencia de una “política sin guerra”. Se trata de un espacio en el que la regulación jurídica del conflicto impide el enfrentamiento armado. Como su terror y política no fueran modalidades mixtas, cuya combinación específica define las variantes de la dominación social. Como sabemos bien, durante el terrorismo de Estado hubo política, y en la democracia subsiste el terror (incluso a modo de espectáculo). En un artículo de los años 90, "El terror y la gracia", Rozitchner ponía en serie a Videla y Martínez de Hoz y Menem y Cavallo. No para negar sus diferencias, sino precisamente, para resaltarlas. Puesto que no hay cómo entender la continuidad de la dominación si no se pueden distinguir sus diferencias específicas. Si Videla representó la brutalidad armada, la tortura y la apariencia de terror sin política; Menem, sentado sobre millones de votos, hablaba de "ajuste sin anestesia", un perfecto sucedáneo metafórico de la vinculación entre la gestión de la economía y la crueldad sobre los cuerpos, que podía ser comunicada sin provocar un desenmascaramiento de la apariencia de una democracia sin terror. ¿Qué pasa si sumamos a Milei y Caputo a la serie? Cuando Milei habla de "motosierra", y se enorgullece del tamaño del ajuste y goza de hacer "llorar a los zurdos", ¿no está inscribiéndose ya en una larga y conocida tradición (a la que podríamos sumar sin esfuerzo a Macri y Sturzenegger o al mismo Caputo)? ¿Y cuál sería exactamente la barrera ilusoriamente infranqueable que haría de la motosierra y del llanto de los “zurdos” solo palabras y no -como sucede desde la semana pasada- una actualización de mecanismos de represión antisubversiva compatible con una democracia capaz de procesar parlamentariamente la estafa a un pueblo por medio de sus más republicanas instituciones?
Como se habrá advertido, cada término de la serie que armamos a partir de Rozitchner refiere a un tándem gubernamental articulado por una "y" que explicita el nexo entre forma política y economía liberal. Ahora bien: ¿Se sale Milei de esa secuencia cuando juega a borronear el nexo gubernamental entre mando político y desposesión económica declarando que su propósito es "destruir el estado"? ¿Y no es de lo más curioso -o si se quiere contradictorio y hasta sospechoso- que su odio confeso al Estado sea tan compatible con el uso intensivo que su grupo político hace de la capacidad narrativa-represiva de ese mismo Estado? Convengamos en que nuestra historia nos enseña todo lo que es posible aprender sobre la continuidad (liberal) entre “libertades” de mercados monopólicos y orden policial férreo. Conocemos al detalle el doble movimiento simultáneo y coherente que por un lado desregula toda mediación pública que sostenga la reproducción social mientras que por el otro organiza una re-regulación mercantil que subordina a la sociedad a la reproducción del gran capital. Si hay una novedad en juego no es, por cierto, la de un presidente que cacarea anti-estatalismo para disolver mediaciones públicas, mientras por otro fortalece ese mismo estado en sus capacidades soberanas en función de instaurar mediaciones privadas (como el RIGI es ejemplo).
En todo caso, la novedad retórica consiste en negar el intenso apego al Estado en el momento en que se lo aprecia máximamente en su carácter vertical, represivo y clasista. Esta negación retórica, que substrae el momento público que autoriza y promueve toda privatización, parece funcionar como condición habilitante de una narrativa por momentos hilarante sobre el orden y la enemistad que no obstante permite renovar los desgastados enlaces entre política económica y mando político. No es imposible que esta desvinculación que permite repudiar desde adentro al Estado en el momento mismo en que se lo rehabilita en toda su brutalidad neoliberal, anide un aprendizaje del grupo represivo que acompaña a Bullrich. Ella fue testigo de primer nivel del vibrante fracaso sufrido por Fernando de la Rúa cuando intentó implantar el Estado de sitio el 19 diciembre de 2001, pero también de las concluyentes “toneladas de piedras” que dieciséis años más tarde cayeron sobre la política de “reformas” del gobierno de Macri. La eficacia de este uso substractivo y engañoso del peso de lo público en la reorganización de la sociedad a partir del poder de la acumulación privada de capital es en sí misma una gran apuesta política: se trata de esparcir la confusión entre la tarea de desmonte de regulaciones públicas y un alarmante deseo de aniquilación de toda oposición dispuesta a hacerse presente en plaza pública. Una confusión que parece decir que en cada cuerpo opositor arrestado se está conquistando una libertad de mercado. Al volver borrosa la “y” que permitía distinguir economía y política, pero también los polos ilusorios según los cuales la dictadura aparenta ser terror sin política y la democracia política sin terror se disuelven también las inhibiciones que permiten que el sueño abolicionista de Milei y sus soportes de poder pasen al acto. Ya sucedió en el pasado con Sabag Montiel. La novedad política de este gobierno no es, por tanto, programática sino del orden de la supresión del régimen mismo de las metáforas. Al encarnar las nociones de la enemistad con las que se empujan las reformas liberales en un orden soez y paranoico -que asimila a la “casta” con los “colectivismos” y los “zurdos”- descarga tiránicamente el paseo del aparato de seguridad del Estado sobre las personas y los grupos que hacen uso de su derecho elemental a participar de la protesta pública. De este modo la retórica oficial traspasa las barreras que distinguen -incluso ilusoriamente- las categorías políticas del desmonte de lo público con la integridad de los cuerpos vivos y politizados de quienes defienden la existencia de mediaciones públicas como indispensables para la vida colectiva.
La pregunta que obviamente queda planteada con una urgencia inusitada -una que de la que no se puede desertar sin desertar en el acto de todo compromiso con la vida democrática- se refiere a las estrategias de contra-narración como parte indispensable de la recomposición de organización popular en un contexto en el que el doble movimiento de la economía de la desposesión (correctamente denunciada con la consigna popular “la patria no se vende”), se combina con una “democracia capaz de terror” (¿con qué consigna denunciamos esta tenebrosa pretensión?) para descargar su propia y pronunciada crisis bajo la forma de una agresiva ofensiva continua.
Por Diego Sztulwark / P12