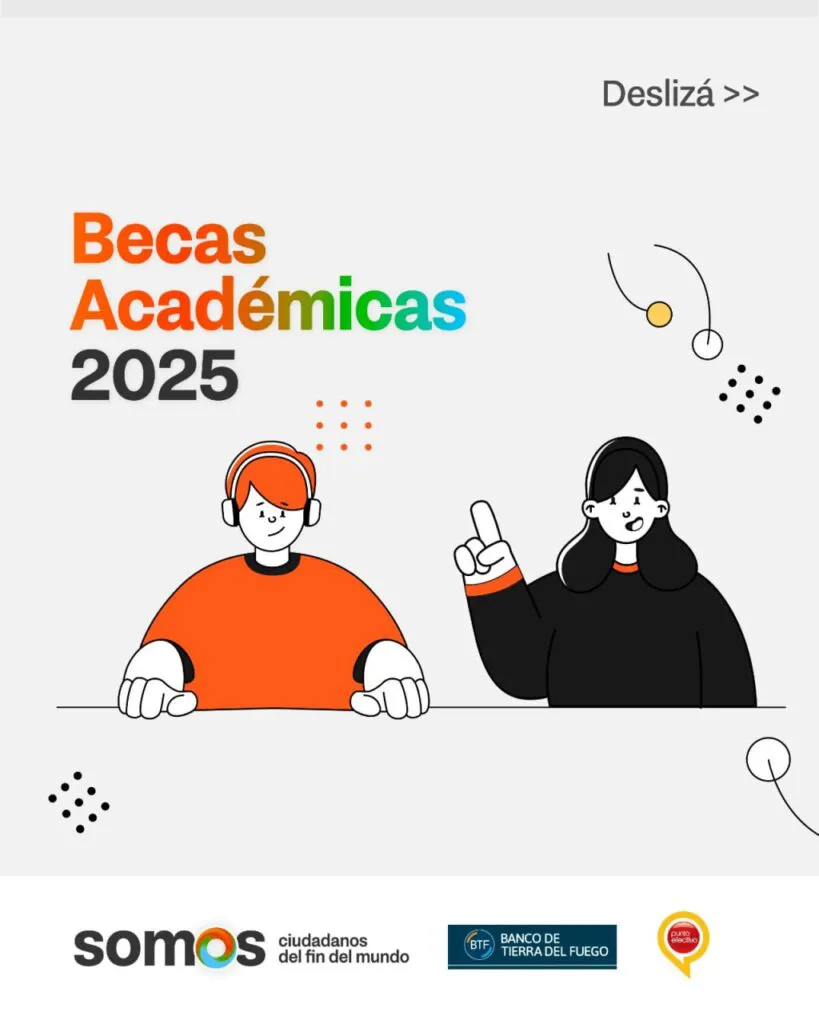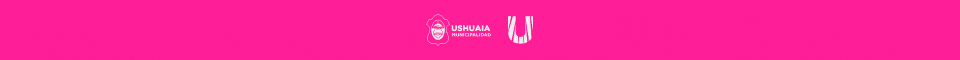

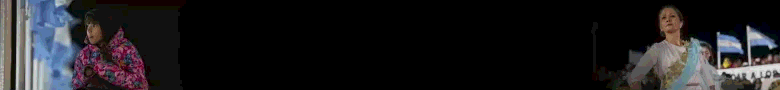
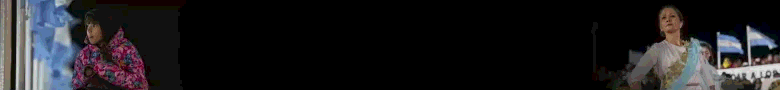
Desde principios de la década de 2000, la definición y el ejercicio de la libertad de expresión sacuden otra vez la actualidad: polémicas y enfrentamientos en todo el mundo tras la publicación de caricaturas de Mahoma en Dinamarca, encarcelamiento del escritor inglés David Irving en Austria por «negacionismo», controversias a propósito de la ley francesa que prohíbe cuestionar la realidad del genocidio armenio…


Estos debates no son nuevos: la historia social, religiosa y política siempre ha estado atravesada por la voluntad de suprimir las divergencias de opinión y todo aquello que es juzgado inmoral, herético o insultante. Ahora vuelven a salir a la luz como efecto de dos estímulos: la revolución de los medios de comunicación y los acontecimientos del 11 de septiembre, que acrecentaron las tensiones internacionales. La posibilidad de difundir por todo el planeta la cuasi totalidad de la información, con sus especificidades culturales y políticas, convierte estos mensajes y su control en algo por lo que vale la pena luchar, incluso librando batallas feroces. ¿Implica esto restringir las libertades?
¿Un derecho ilimitado?
La libertad de expresión, de la que forma parte el acceso a la información, es un derecho fundamental reconocido internacionalmente y un pilar de la democracia. No sólo amplía el conocimiento disponible y la participación de cada cual en la vida de la sociedad, sino que además permite luchar contra la arbitrariedad del Estado, que se alimenta de secretos.
Sin embargo, la cuestión de las modalidades de ejercicio de la libertad de expresión se plantea desde siempre. Hay quienes sostienen que es ilimitada. Pero la línea que separa lo que está permitido de lo que no lo está siempre ha sido objeto de discusión. En mayor medida que el resto, este derecho depende del contexto, y su definición queda librada en buena parte a la libre apreciación de los Estados. Según el derecho internacional, la libertad de expresión no es absoluta y puede ser sometida a ciertas restricciones, con el fin de «proteger los derechos o la reputación de otros», y de salvaguardar «la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas», con la condición de que dicha restricción sea «‘necesaria en una sociedad democrática’ y esté expresamente fijada por la ley». Esta fórmula figura tanto en el artículo 19 del Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos adoptados por Naciones Unidas en 1966 como en el Convenio Europeo para la Salvaguarda de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1951. Sobre estas bases se elaboraron las leyes sobre difamación, seguridad nacional y blasfemia. La formulación es lo suficientemente vaga como para dejar que los Estados decidan libremente cómo deberían limitar la libertad de expresión en función de los objetivos establecidos, etc.
El derecho internacional impone a los Estados un solo deber «positivo»: la prohibición de la incitación al odio y la propaganda a favor de la guerra (artículo 20 del Pacto de 1966). Pero no se ofrece ninguna definición precisa de estos términos, y con mucha frecuencia los propios Estados transgreden la segunda obligación. Respecto de la primera, los enfoques varían de un país a otro. En Estados Unidos, incluso un discurso que apele a la violencia y que incluya insultos raciales está permitido, siempre y cuando no se demuestre que puede tener consecuencias concretas e inmediatas. En cambio, los franceses y los alemanes optaron por medidas restrictivas fuertes sobre la base del artículo 20, como la prohibición de la incitación al odio racial.
La blasfemia
Desde el caso Salman Rushdie al de las caricaturas danesas, la blasfemia suscita nuevas polémicas. En septiembre de 2005, la publicación en un diario de Copenhague de dibujos que mostraban al profeta Mahoma con una bomba sobre su turbante provocó una inmediata ola de protestas, y a principios de febrero de 2006 estallaron motines y enfrentamientos en todo Medio Oriente. En respuesta, los medios occidentales y las organizaciones de protección de los derechos humanos se apresuraron a defender lo que consideraban una libertad de expresión amenazada por el oscurantismo.
Los gobiernos reaccionaron de maneras diferentes. En Europa, muchos se contentaron con llamar a los medios a actuar de manera «responsable», mientras otros insistieron sobre el hecho de que la libertad de expresión era una libertad esencial. Algunos subrayaron que la ofensa contra las religiones era un motivo legítimo de preocupación y que los fieles deberían ser protegidos de ella. En el mundo islámico (Yemen, Jordania, Malasia) los periodistas y jefes de redacción que habían reproducido las caricaturas fueron arrestados y/o sus publicaciones prohibidas o suspendidas. Otros Estados actuaron para que, en el preámbulo de la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas que estableció el nuevo Consejo de Derechos Humanos, figure un párrafo que señala que «los Estados, las organizaciones regionales, las organizaciones no gubernamentales, los organismos religiosos y los medios desempeñan un papel importante en la promoción de la tolerancia, del respeto de las religiones y las convicciones y de la libertad de religión y de opinión».
La prohibición de negar tal o cual acontecimiento histórico suscita muchos interrogantes y puede tener consecuencias nefastas.
La penalización de la blasfemia sigue siendo una realidad en la mayoría de los países, incluidas ciertas democracias, aunque es poco frecuente. En Reino Unido, por ejemplo, sólo se dieron dos demandas judiciales por este motivo desde 1923; Noruega conoció su último caso en 1936 y Dinamarca en 1938. Otros países, como Suecia y España, abolieron sus leyes sobre este tema. En Estados Unidos, donde la libertad de expresión es muy amplia, la Corte Suprema anula toda ley de este tipo, por miedo a que ciertos censores bien intencionados se vean tentados de favorecer una religión a costa de otra, y porque «no es asunto del gobierno».
En cambio, la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH) consideró que las leyes sobre la blasfemia entraban en el ámbito de aquello que los Estados pueden considerar legítimamente «necesario en una sociedad democrática». Para la CEDH, los Estados son más aptos que un juez internacional para apreciar la legitimidad de una restricción a la libertad de expresión destinada a proteger a sus conciudadanos de aquello que puede herirlos. Muchas organizaciones de defensa de los derechos humanos y de la libertad de expresión, entre ellos el Artículo 19, no comparten este razonamiento.
En efecto, en el mundo, la utilización abusiva de las leyes sobre la blasfemia conduce a la violación del derecho a elegir la propia religión y a la opresión de las minorías. Por otra parte, nada prueba que dichas leyes permitan proteger mejor la libertad de culto. Por ejemplo, esta libertad no significa que la religión misma deba ser protegida, sino que los Estados tienen la obligación de garantizar la libertad de cada persona de practicar el culto que elija. La misma CEDH juzgó que la adopción de leyes que protejan a los fieles contra los insultos o las declaraciones ofensivas no es necesaria para este fin. Y la jurisprudencia internacional extiende la libertad de expresión a la «información» o a las «ideas» que tienen una recepción favorable… pero también a las que hieren, chocan o molestan. Por consiguiente, en ausencia de incitación explícita al odio, la censura de los diarios que publicaron las caricaturas danesas no era legítima. El carácter ofensivo de una declaración, o la blasfemia, no son suficientes para restringir la libertad de expresión.
El negacionismo
Por la misma época de las caricaturas danesas, el escritor inglés David Irving fue arrestado y encarcelado en Austria por «negacionismo», agregando así más confusión y más tensiones al debate sobre los discursos criminales y protegidos. Desde principios de los ’90, proliferaron en Europa las leyes que sancionan la negación del genocidio de los judíos. A principios de 2007, Alemania propuso incluso que se extendieran a toda la Unión Europea. En noviembre de 2006, el Parlamento francés adoptó una ley que califica como delito el cuestionamiento de la existencia del genocidio armenio de 1915, un delito al que sanciona con cinco años de cárcel y una multa de 45.000 euros.
Semejantes medidas no parecen perseguir el objetivo de luchar contra potenciales acciones genocidas. Se trata más bien de declaraciones de principios de carácter político. En este caso estas leyes son inútiles, pues la legislación existente que prohíbe la incitación al odio alcanzaría.
La prohibición de negar tal o cual acontecimiento histórico suscita muchos interrogantes y puede tener consecuencias nefastas.
En primer lugar, este tipo de ley va más allá de lo que estipula la reglamentación internacional: erige un acontecimiento histórico en dogma y prohíbe ciertas declaraciones, sin tener en cuenta su contexto o su impacto. Esto es particularmente cierto respecto de la ley francesa sobre el genocidio armenio, que puede impedir investigaciones o publicaciones potencialmente controvertidas.
En segundo lugar, los juicios que implican estas leyes valorizan a los «historiadores revisionistas», les ofrecen público y los constituyen en opositores al orden establecido. Todo esto debilita la autoridad moral del Estado democrático. Así, el arresto y la inculpación en Austria del inglés David Irving le dieron una notoriedad internacional de la que no había gozado nunca antes, e hicieron de él un mártir a los ojos de sus simpatizantes.
En tercer lugar, estas leyes pueden ser utilizadas con fines políticos. En Ruanda, las acusaciones de negacionismo (respecto del genocidio de 1994) suelen lanzarse contra personas o medios de comunicación independientes que se consideran hostiles al gobierno.
En cuarto lugar, es muy difícil definir con precisión qué quiere decir la negación de un hecho. La mayoría de las leyes relativas al genocidio de los judíos van más allá de los acontecimientos clave reconocidos por los grandes tribunales, como la existencia de las cámaras de gas. Por ejemplo, la CEDH consideró que la condena de François Lehideux y Jacques Isorni, el 26 de enero de 1990, por la Corte de Apelaciones de París, acusados de «apología de crímenes de guerra o de crímenes o delitos de colaboracionismo», tras la publicación en el diario Le Monde, el 13 de julio de 1983, de un anuncio publicitario que presentaba como saludables algunas acciones del mariscal Philippe Pétain, representaba una injerencia en el ejercicio de los acusados de su derecho a la libertad de expresión.
El día de octubre de 2006 en que la Asamblea Nacional francesa votó la ley sobre el genocidio armenio, la Academia Sueca otorgaba el premio Nobel de literatura al escritor turco Orhan Pamuk. Al ofrecerle esta recompensa, el Comité no sólo premió su obra literaria sino que además honró a un ferviente defensor de la libertad de expresión. Algunos meses antes, Orhan Pamuk había sido demandado por insultar la «identidad turca». Había escrito sobre el genocidio armenio de 1915, tabú primordial para la ley turca y la cultura política del país.
En el mes de octubre de 2006, se enfrentaron así dos puntos de vista: uno celebró la libertad de expresión y abrió el camino a un debate público sobre el pasado y una posible reconciliación. El otro nos confina a interpretaciones dogmáticas y nos aleja del apaciguamiento y la mutua comprensión.
En enero de 2007, el periodista turco de origen armenio Hrandt Dink fue asesinado en su oficina de Estambul por un presunto nacionalista. Él también había sido acusado de «insulto a la identidad turca». Sin embargo, en el mes que precedió a su asesinato, había criticado enérgicamente la ley francesa sobre la negación del genocidio armenio: «No debemos ser peones del juego irracional de ambos Estados. Yo soy perseguido en Turquía porque dije que había habido un genocidio, porque estoy convencido de ello. Pero iría a Francia para denunciar esta locura, violaría la nueva ley francesa, si lo juzgara necesario, y la infringiría para comparecer ante la justicia en ese país».
A partir del 11 de septiembre de 2001, muchos países reforzaron sus leyes antiterroristas: Australia, Marruecos, Argelia, Túnez, Malasia, Filipinas, Reino Unido, Estados Unidos, Turquía, Rusia, Jordania, Egipto, etcétera. Algunos adoptaron una definición muy amplia de «terrorismo». El Comité de los Derechos Humanos de Naciones Unidas criticó a Estados Unidos por haber incluido en esta definición comportamientos de disidencia política que, aunque ilegales, no pueden ser en ningún caso calificados de conductas «terroristas».
La experiencia muestra que limitar la libertad de expresión rara vez protege contra los abusos, el extremismo y el racismo.
El terrorismo
Estas «nuevas» legislaciones comportan en ciertos países –Reino Unido, Dinamarca, España, Francia– otro aspecto sujeto a caución: la condena de la apología del terrorismo o de la incitación al terrorismo–. En enero de 2007, treinta y cuatro países firmaron una convención del Consejo de Europa que iba en la misma dirección.
La definición de estos delitos es tan amplia y tan difusa que las libertades de asociación, de expresión y de prensa pueden verse afectadas. Incluso se condena la incitación, que podría conducir a actividades extremistas o a la posibilidad de enfrentamientos. Sin embargo, es esencial que toda restricción a los derechos fundamentales efectuada en nombre de la seguridad nacional esté estrechamente ligada a la prevención de la violencia inminente. Ése es el sentido de los principios de Johannesburgo sobre la seguridad nacional que adoptó el coloquio mundial de jueces del 18 al 20 de agosto de 2002 .
La experiencia muestra que limitar la libertad de expresión rara vez protege contra los abusos, el extremismo y el racismo. De hecho, estas restricciones en general se utilizan –con eficacia– para amordazar a la oposición, las voces disidentes y las minorías, y para consolidar la ideología y el discurso político, social y moral dominante.
La libertad de expresión debe ser uno de los derechos más consagrados, particularmente frente a las pretensiones hegemónicas de los Estados que se alimentan del miedo y la amenaza de violencia. No existe para proteger las voces de los poderosos, de los dominantes o del consenso. Existe para proteger la diversidad –de interpretaciones, opiniones, investigaciones– y para defenderla.
Por Agnès Callamard * Directora ejecutiva de la Asociación Artículo 19. / El Diplo