

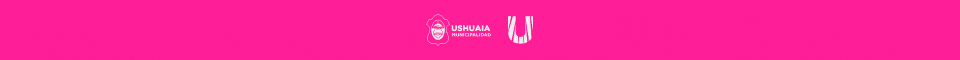

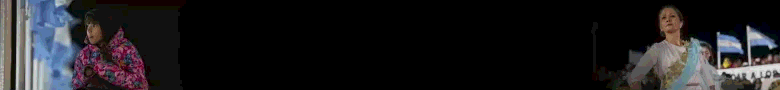
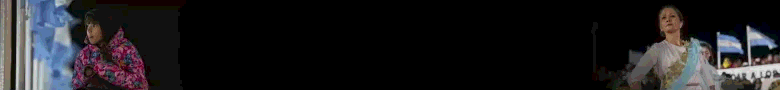
El avance de las derechas radicalizadas –que se presentan a elecciones, pero minan la democracia combatiendo los principios de igualdad y reconocimiento– y de una serie de ultraderechas reaccionarias y autoritarias –que impugnan la democracia existente para postular un orden verdadero y muchas veces actúan de forma violenta– es cada vez más evidente. Frente a ese panorama, distintas voces presentes en el debate público sostienen que «a la derecha no se la estudia: se la combate». Se trata, en principio, de un eslogan que importa más por su potencial performativo que por su literalidad. Tomar el dictum al pie de la letra sería descabellado, pues implicaría pensar que combatir algo (un ejército enemigo, un problema social, una morbilidad) no requiere de observación y reflexión, sino apenas de voluntad para la lucha. En realidad, tomada bajo su mejor luz, la frase es una invitación a la acción bajo el supuesto de que el problema ya ha sido suficientemente estudiado y que ahora lo que urge es resolverlo. Parafraseando a un viejo liberal-conservador: «izquierdistas, a las cosas».


Aunque muchos declamen la necesidad de combatir, los progresismos no parecen contar con una guía clara para enfrentar esta situación. Nadie escribió un «¿Qué hacer? (frente a la derecha radicalizada)» Tampoco parece haber un caso a imitar, es decir, un país donde la efervescencia de la derecha radical y la ultraderecha haya tenido lugar y luego se haya evaporado tan rápido como llegó. Existen, sí, lugares donde el fenómeno no se produjo o se mantuvo en niveles marginales, y es probable que analizar esos casos nos ayude a encontrar algunas respuestas, aunque no resulta obvio que esas respuestas puedan simplemente trasladarse y emplearse ahora donde esas derechas ya están presentes, máxime con la premura que parece necesaria.
No solo no existe un plan de acción más o menos compartido, sino que, en el amplio universo progresista, no todos están observando el mismo mapa ni coinciden en los diagnósticos. ¿Se trata de las mismas derechas de siempre o de unas indudablemente distintas? ¿Los votantes y adherentes son personas manipuladas por los intereses materiales de una elite o son el producto de un crecimiento capilar de raíces sociales y culturales profundas? ¿El terreno del combate debe ser en las urnas, en las calles, en los medios, en las redes sociales, en la política pública o en las leyes? Todas estas preguntas son objeto de intensos debates. Muestran, así, que no solo se carece de una evaluación compartida, sino que hay diferentes marcos analíticos y percepciones sobre los fenómenos que se pretende enfrentar.
Sigue siendo cierto que es posible luchar contra un fenómeno sin tener en claro qué es estrictamente lo que se está combatiendo. El problema es que, probablemente, eso no ayude a resolver el problema, sino a profundizarlo. ¿Y entonces? La respuesta no puede ser cruzarse de brazos a esperar que la filosofía pinte gris sobre gris, pero puede que sí valga la pena mirar hacia todos lados antes de avanzar. Dicho de otro modo, prestar atención a lo que sucede en otros países y, también, observar hacia atrás, incorporar la dimensión histórica del asunto, puede ser algo no solo útil sino también necesario.
Las derechas y la democracia liberal
Los países en que las derechas radicalizadas y las extremas derechas avanzan tienen particularidades que parecen explicar parte del problema. Es inevitable que cada uno piense primero en su rincón del mundo y busque en el panorama local o en la historia reciente de su propio país las causas que explicarían la novedad. Sin embargo, entender la cuestión en términos parroquiales puede llevar a equívocos. Observar fuera de las propias fronteras permite encontrar patrones que pueden ser tomados en consideración no solo para hacer un diagnóstico, sino también para actuar.
La primera constatación es que el auge de estas derechas constituye un fenómeno que trasciende fronteras y se expresa en diversas latitudes, en países con historias disímiles (en los que hubo experiencias previas de derechas autoritarias y en los que no) y situaciones sociales diferentes (países con distintos niveles de ingreso per cápita, con grandes divisiones culturales o sin ellas), pero que tienen una característica común: todos ellos son «democracias formales».
La «democracia formal» (entendida no apenas en su sentido minimalista, sino como una suma de valores y procedimientos como derechos civiles, políticos y sociales, pluralismo, regulaciones de la vida en común, etc.) es precisamente aquello que impugnan las ultraderechas y lo que las derechas radicalizadas cuestionan. En tal sentido, lo primero a considerar desde una posición de izquierda es si se pretende (o no) defender esa democracia formal (también llamada liberal o burguesa).
Hay buenas razones (no solo instrumentales) para que los progresismos opten por responder afirmativamente a esa pregunta. Es decir, que afirmen la necesidad y la vocación de defender la democracia formal/liberal/burguesa. Desde ciertas posiciones (aquellas a las que Nancy Fraser denomina críticamente como «neoliberalismo progresista»), el programa acabará en esa defensa de la formalidad democrática. Pero para otras posiciones de izquierda (que se extienden desde la socialdemocracia hasta sectores de los movimientos nacionales y populares) la defensa de la democracia liberal constituirá apenas el punto inicial, la base sobre la que construir algo que sea mucho más (pero nunca menos) que esa democracia. Si, en cambio, como sucede con los grupos que en Europa llaman «rojipardos» (en la línea que Alain de Benoist esbozó en la década de 1960 y que ahora podría ser ejemplificada en los seguidores de autores como Diego Fusaro, que promueve valores de derecha e ideas de izquierda, pero también en una tradición latinoamericana en la que el nacionalismo pesa más que el progresismo) se tomara al liberalismo como el «enemigo principal» (por razones ideológicas o geopolíticas), entonces el dilema sería otro. Estos sectores existen, claro, pero es dudoso que, al menos por ahora, sean políticamente relevantes en América Latina, por lo que podemos avanzar suponiendo que las izquierdas, tomadas en un sentido amplio, sí quieren defender la democracia formal (o liberal o burguesa).
En este punto, si lo que queremos es efectivamente defender esa democracia (aun si es solo como un primer paso para construir una democracia avanzada), pues entonces debemos comenzar por comprender que eso requiere convivir con grupos de derecha, incluso de derecha radical. Es la democracia (formal, liberal, burguesa) la que obliga a esos espacios radicalizados a seguir pautas de juego en las que muchos de sus activistas no creen, pero se ven obligados a respetar. Es por eso que en casi todos los países (incluso en aquellos en los que ese crecimiento es francamente alarmante) esos partidos (Alternativa para Alemania, Agrupación Nacional en Francia, Demócratas de Suecia, el Partido Republicano en Chile), lejos de ser expulsados del sistema democrático, son incluidos y enfrentados dentro de ese marco.
Entonces, ¿qué hacer?
En algunas partes, empero, las fronteras que separan a la derecha mainstream de la derecha radicalizada y a la derecha radicalizada de la ultraderecha (aquella que impugna la democracia in toto y que, en general, actúa de forma violenta) se desdibujan. ¿Qué se puede hacer en este escenario? La respuesta es tan simple de enunciar como difícil de practicar: desarmarlo. Aquí, como en algunas películas de suspenso en las que una bomba está a punto de estallar, se precisa cortar el cable adecuado y el problema consiste en identificarlo a tiempo.
Hay quienes creen que debería cortarse el cable rojo. Es decir, que lo que importa es enfrentar con los propios a un bloque uniforme que se extiende de la extrema derecha a la centroderecha (e incluso al liberalismo progresista o la socialdemocracia, estos últimos responsables de tibieza o falta de apego a la causa nacional). Aquí, la idea sería que las derechas radicalizadas y las extremas derechas no son más que avatares brutales de un mismo y sempiterno representante político de un orden expoliador, neocolonialista y alienante. El problema es que, buscando mantener una identidad auténtica, se divide el campo de las izquierdas y se unifica el de las derechas, con consecuencias políticas que no parecen las más deseables en el corto plazo.
Otros sostienen, en cambio, que es mejor cortar el cable azul: unificar a progresismos disímiles e incluso sumar al centro y las derechas moderadas (que se oponen a la igualdad en un sentido económico, pero se mantienen con claridad dentro del juego democrático), un cordón democrático. En este caso, se coloca en el centro de las preocupaciones defender un marco institucional y de convivencia en el cual el campo de la izquierda puede actuar y producir cambios que, aun si no implican de modo necesario el orden deseado, permiten avanzar en aspectos que son relevantes para los ciudadanos. El problema aquí es persistir en la trampa del «extremo centro», que esteriliza los proyectos reformistas.
Siempre es posible buscar otra salida, emprender otros caminos que no son los que ahora parecen obvios. Pero la metáfora de la bomba a punto de estallar justamente imprime urgencia. Más allá de lo que pueda hacerse en el mediano plazo, ¿qué se hace ahora?
El debate sobre la tolerancia
Supongamos que, como proponen varios líderes latinoamericanos (el caso más notable es el de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil) se opte por cortar el cable azul. Aun en este caso nos queda por dilucidar de qué modo lidiar con las extremas derechas que atacan sitios memoriales, apalean a inmigrantes o atentan contra la vida de líderes políticos. En este punto aparece una variante de la frase que comentábamos al inicio. No ya «a la derecha no se la estudia, se la combate», sino «con el fascismo no se dialoga, se lo enfrenta». Aquí lo que importa (más allá de lo correcto o incorrecto del uso del término «fascismo» para estos movimientos) es que los sectores que ejercen la violencia física deben y pueden ser enfrentados, y por lo general lo son, aunque con eficacia dispar, por medios institucionales. Esto es algo que se hace en todos los países democráticos porque la violencia física es siempre un límite. Subrayemos: violencia física. Por supuesto que hay otros tipos de violencia a los que es imprescindible plantar cara, pero a esas formas de violencia se las combate políticamente, no de modo policial o jurídico.
Pero ¿qué sucede con los sectores de la derecha radicalizada que fallan en condenar esa violencia física, que se limitan a observarla, la «comprenden» aun si dicen no compartirla y, en última instancia, ayudan a normalizarla? ¿No son acaso «socios» –voluntarios o involuntarios– de los extremistas incluso cuando no usen sus métodos? ¿Correspondería declararlos ilegales y prohibirles que se presenten a elecciones aun si sus acciones del presente no califican como delitos contra el orden constitucional y democrático? ¿Sería acaso conveniente excluirlos de la discusión pública, aplicar sobre ellos censura previa, impedirles ejercer los derechos que ellos probablemente cercenarán a los demás si acceden al poder?
Volvemos, una vez más, a preguntas clásicas sobre la tolerancia a los intolerantes. Las sociedades democráticas tienen derecho a defenderse de los ataques reales que reciben, pero perderían mucho de su carácter democrático si castigaran de modo anticipado las amenazas potenciales. Las «medidas preventivas» que hoy se impulsan con las mejores intenciones son reversibles y, mirando hacia atrás, lo más probable es que se empleen en contra de la izquierda más que de la derecha y sobre sectores marginados más que sobre los poderosos. Por lo demás, hay un problema adicional. Prohibir una expresión que nos resulta inaceptable, pero que existe y representa a una parte de la sociedad, parece inconveniente porque, lejos de promover la posibilidad de limarla, encapsularla y (más adelante) licuarla políticamente, la mantiene como una alternativa ya no solo a la izquierda, sino al mismo sistema democrático.
¿No será poco?
Hay, sin embargo, quienes se preguntan: ¿es prioritario defender los valores propios de la democracia formal o incluso impulsar el reconocimiento de otros derechos en un mundo en el que la desigualdad material avanza a pasos largos? ¿No fue la pérdida de centralidad de lo económico la que provocó el avance de estas derechas que ponen en peligro las democracias? Responder a esos interrogantes sin discutir previamente en qué consisten estas derechas que atropellan lo construido a lo largo de varias décadas (no solo por el capitalismo, sino contra él) resulta estéril. Por lo pronto, distintos especialistas que no acuerdan entre sí en otros puntos sí parecen coincidir en que estas derechas radicalizadas y ultras no dependen de la presencia de desigualdades materiales, pero sí del avance de un sentido de pérdida o de desposesión que no logra ser encauzado por los representantes políticos. Es allí donde conviene mirar. Y es ese el terreno sobre el que urge actuar para que la parte de la sociedad que se siente excluida de la representación y frustrada en sus aspiraciones (más allá de sus ingresos) no se vuelque a la derecha. ¿Significa eso dejar de lado la economía? Para nada. Pero sucede que las acciones en ese terreno, necesarias y perentorias en América Latina, no implican garantías para la cuestión: ¿acaso los avances estrictamente materiales durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores inmunizaron a Brasil? ¿Acaso no crecieron estrepitosamente las extremas derechas en países con niveles de prosperidad elevados en los que todavía existen fuertes marcos de cohesión social y de representación política de ideales de crecimiento y bienestar social?
La pregunta, en realidad, podría reformularse así: ¿no será acaso demasiado poco para las izquierdas defender una democracia liberal y burguesa que es compatible con indignantes niveles de desigualdad y exclusión? ¿No es eso resignarse y dar las batallas por perdidas?
Las democracias que tenemos, con todas sus falencias, no son el mero producto del capitalismo y la derrota, sino un conjunto de derechos y garantías, pero también de prácticas, que fueron construidos por décadas de luchas socialistas. Es justamente porque la democracia liberal incorpora esas normas y esas prácticas que impuso la izquierda que los países en los que las derechas radicalizadas avanzaron lo suficiente para obtener el poder promueven una «democracia iliberal» que es básicamente un régimen antiizquierdista, antipluralista y de abierto hostigamiento a sectores vulnerables. Para esas fuerzas derechistas, la democracia formal parece tener un valor instrumental: la usan para poder crecer al tiempo que la socavan en sus bases. En ese punto, todos reclamamos por derechos y garantías básicas y respeto de los derechos civiles y políticos. Y hacemos bien. Es justamente por ello que conviene defender esos valores cuando están vigentes en nuestras democracias. Y defenderlos implica, por amargo que pueda resultar, asegurarlos también para aquellos que (tenemos buenas razones para pensar) podrían ponerlos en peligro. De eso se trata y por eso es difícil. Precisamente porque no tomamos esos valores apenas como un instrumento, sino como una base de acción y de construcción colectiva en pos de la igualdad, la inclusión y la vida en común. La democracia formal, como aprendieron muchas de las sociedades latinoamericanas que transitaron años y años de autoritarismos de derechas, no es una panacea, pero no es algo menor. Dicho de otro modo: precisamos de la democracia formal para construir la democracia sustancial. No es poca cosa.
Por Sergio Morresi * Nueva Sociedad























