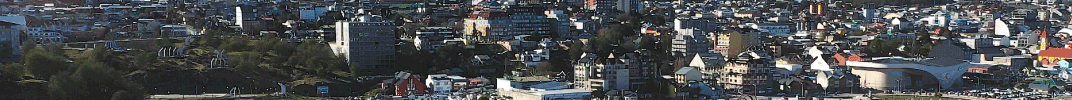¿Podrá triunfar la izquierda en Colombia?





Sea cual sea el resultado de las elecciones del 29 de mayo, ya se puede decir una cosa: el hombre a batir es Gustavo Petro y nadie más que él. El abanderado del Pacto Histórico ha estado primero en la intención de voto desde mucho antes de que se iniciara la actual campaña presidencial, pero la sociología ya se ha equivocado antes al auscultar la opinión pública. Lo que es un hecho indiscutible es que los temas de esta campaña los ha impuesto él. Todo ha girado alrededor de Petro. De su programa, de su ambiciosa agenda de ruptura con el extractivismo. De su denuncia del paramilitarismo como etapa superior del caudillismo. De su persona: héroe, villano, alcalde visionario, gestor deficitario, demócrata, mesiánico. Las cuestiones de Petro, el tono de Petro.
No es la primera campaña nacional durante la que Colombia anda con el Petro en la boca. Ya en 2018 (su segundo intento de llegar al Palacio Nariño, tras el fallido de 2010), la campaña había girado en torno al desafiante: su contrincante y eventual vencedor, Iván Duque, no era visto más que como un avatar del ex presidente Álvaro Uribe y fue un sparring deslucido. Petro caería ese año ante la maquinaria portentosa del uribismo, que venía a tomarse revancha de la traición del presidente saliente Juan Manuel Santos, y que conjuró una verdadera contrarrevolución preventiva frente a lo que construyó hábilmente como la amenaza petrista.
Apogeo y declinación del uribismo
Las coordenadas de la campaña de 2022 son distintas de las de 2018. Uribe, la gran figura caudillista del siglo XXI colombiano que fue presidente entre 2002 y 2010 y fue el gran elector en las presidenciales de 2010 y 2018, ha perdido su ángel. Arrestado en su domicilio durante dos meses en 2020 por presunto soborno a testigos y fraude procesal en su intento por vincular falsamente con grupos armados irregulares al senador por el Polo Democrático Alternativo Iván Cepeda, Uribe sufre menos el reproche judicial que la impopularidad del gobierno de Duque, de quien no puede disociarse como sí logró hacerlo de Juan Manuel Santos en 2018. La victoria de Duque, apoyado en los hombros del caudillo, fue el canto del cisne de una carrera durante la que Uribe supo gastar toda la munición disponible, incluyendo el torpedeo del gobierno de su anterior elegido, al que le infligió una durísima derrota en el plebiscito sobre los acuerdos de paz, en 2016.
Uribe había fracasado en su pretensión de gobernar por interpósita persona después de concluir su segundo mandato, en 2010. Santos, su delfín, era un político demasiado fogueado y pertenecía a una familia liberal demasiado prestigiosa para terminar siendo una simple marioneta de alguien a quien consideraba simplemente un par: en el mejor de los casos, un correligionario, en el peor (como lo terminó siendo), un adversario a tratar con cuidado. Siguiendo el curso esperable de las cosas, Santos construyó su autoridad con un primer gobierno competente que continuó con el impulso ascendente del crecimiento y de la mejora de las condiciones de vida en Colombia que había tomado impulso con el boom de las commodities. Acrecentó su prestigio retomando el proceso de paz que Uribe había desechado (con el propio Santos como su ariete en la búsqueda determinada de la derrota militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y coronó su poder afirmándose en su independencia respecto de su predecesor.
Sin embargo, a Santos lo esperaban, apenas doblando la esquina de una reelección que ya no le debió a Uribe, el logro histórico del fin de la insurgencia de las FARC y dos años de fuerte declinación económica. Esto último le ofreció a Uribe la oportunidad de una emboscada a la que le sacó el máximo provecho. Su campaña contra los acuerdos de paz fue tanto la reivindicación de su estrategia (profusamente apoyada por la ayuda militar de Estados Unidos) de aniquilación de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), como la revancha largamente meditada contra un sucesor que no sólo había repudiado su tutela, sino que estaba creando condiciones políticas totalmente hostiles al modo polarizante y extremo que Uribe introdujo en la política colombiana. La paz doméstica y la distensión con Venezuela eran kryptonita para el súper caudillo y sus modos retóricos y de acción.
La derrota en el plebiscito, aunque fue un fracaso compartido por todo el campo de la paz, desde Santos hasta las FARC desmovilizadas, pasando por Petro y el resto de la oposición democrática, pesó como una condena sobre los dos últimos años del mandato presidencial. Aunque Santos entregó el gobierno con un producto interno bruto 50.000 millones de dólares mayor y un PIB per cápita 300 dólares por encima de los que recibió de Uribe, pagó todo el costo de que el primero fuera 40.000 millones de dólares menor y el segundo, 1.400 dólares inferior que al final de su propia primera presidencia.
Duque asumió el gobierno como un Uribe con esteroides, que no sólo liquidó las acciones del santismo en el poder, sino que se sumó a la liquidación de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), que había sido clave en la desactivación de dos conatos de guerra entre Colombia y Venezuela. Sin embargo, fracasó en mejorar la situación económica y la distribución de la renta, hoy sensiblemente deterioradas respecto del mejor momento del siglo, alcanzado hacia el fin del primer mandato de Santos. La posición reticente de Duque frente al proceso de paz tampoco le rindió al uribismo el dividendo de la guerra: la firme adhesión del liderazgo de las FARC al nuevo orden institucional y la exportación de buena parte de la actividad guerrillera del ELN y de las disidencias de las FARC a Venezuela hicieron que no se volviera a un punto que justificara que el Estado retomara la vía militar para lidiar con la insurgencia.
En ese contexto, las cuentas que Uribe empezó a pagar con la justicia en 2020 no serían más que el anticipo de la onerosa factura política que lo dejaría, si no en quiebra, al menos en convocatoria de acreedores en 2022. En marzo, cuando se renovó el Congreso y se realizaron las primarias de las coaliciones para elegir los respectivos candidatos presidenciales, el Centro Democrático, el partido de Uribe, perdió la mitad de sus bancas en la Cámara de Representantes, y pasó de ser el primer bloque a ser el quinto en el Senado. El partido ni siquiera participó de las primarias y su candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga pasó de ser el pura sangre brioso que le disputó la segunda vuelta a Santos en 2014, al caballo cansado forzado a desertar de la carrera presidencial después del desplome de su partido en el Congreso.
Dos contrincantes posibles
Con todo y su retroceso, el uribismo no deja de ser un factor en la campaña. La derecha se ha reagrupado en la coalición Equipo por Colombia, que lleva como candidato a Federico Fico Gutiérrez, ex alcalde de Medellín. Éste ha recogido el apoyo público de Zuluaga, pero ha hecho malabarismos durante toda la campaña para disimular el apoyo de Uribe. Político local con proyección nacional reciente, su fortaleza es haber gobernado la segunda ciudad colombiana, Medellín, donde logró federar apoyos de la centroderecha hacia la derecha. Con un paso por el tradicional Partido Liberal y luego por el Partido de la U (donde permaneció hasta que éste entró en abierta colisión con Uribe), Gutiérrez se apoya en una base territorial que se extiende a toda Antioquia, el departamento cuya cabeza es Medellín y que ha sido históricamente un gran competidor por el predominio nacional. De hecho, la plataforma de lanzamiento de Uribe fue la gobernación departamental, situada en el corazón de la región paisa, que abarca a seis departamentos del país con rasgos culturales propios muy marcados y donde tienen su base poderosos clanes político-económicos.
A lo largo de la campaña, el promedio de las encuestas de intención de voto marcó una distancia bastante constante de 15 puntos porcentuales entre quienes anticipan un voto a Petro y quienes expresan su preferencia por Gutiérrez. La diferencia entre el primero y el segundo no es muy distinta de la que hubo entre el ganador de la primera vuelta de 2018, Iván Duque, y su inmediato perseguidor, Petro. La diferencia esta vez es que ha sido Petro el que ha estado siempre al frente con apoyos en torno al 40%. Aunque hasta mediados de abril todo indicaba que Gutiérrez le llevaba una buena ventaja a los aspirantes al tercer puesto, en las últimas semanas el ex alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Fernández (“el ingeniero” como él insiste en ser identificado), empezó a mostrar un apoyo cercano al 20% y a distanciarse decisivamente de otro ex alcalde de Medellín, el centrista Sergio Fajardo. Éste último, que en 2018 peleó hasta el último voto por el segundo lugar con Petro, obteniendo casi el 24% de los votos, hoy no alcanza en las encuestas más del 10%, a pesar del apoyo de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.
Ante este panorama, nada permite afirmar con seguridad quién será el contrincante de Petro en la segunda vuelta. Sin embargo, sí se puede imaginar qué dinámicas jugarían en cada escenario. Plantado frente a Gutiérrez, Petro queda con el monopolio del cambio en sus manos, en tanto el antioqueño no ha logrado tomar suficiente distancia del impopular gobierno saliente. Al mismo tiempo, desplazado del centro de la escena Uribe, la atracción polarizante de esta nueva configuración de la derecha no parece ser suficiente como para contrarrestar el viento favorable a Petro.
De ser Hernández el candidato, la disputa por encarnar el cambio se abre relativamente. El discurso virulentamente antipolítico del “ingeniero” le disputa ese lugar a Petro, y la segunda vuelta puede terminar jugándose entre una alternancia que se viene construyendo hace décadas y es encarnada por un político con mucho millaje y conocido de sobra y un salto a lo desconocido que sugiere una ruptura radical con la política establecida. El arma que seguramente Petro preferiría usar en este caso sería la de la consistencia programática frente a un candidato que no tiene una plataforma discernible y que se ha hecho un lugar en la campaña a fuerza de escatología e insultos. En las condiciones actuales de la competencia política en Colombia y en el mundo, es prudente ser escéptico respecto de que haya un interés siquiera remotamente unánime en elegir programas a la hora de votar.
¿Aureliano presidente?
Ante la certeza no disparatada de que Petro sea el único que tiene asegurada su presencia en la primera y en la segunda vuelta (si no se cumple lo de “el cambio en primera” con que viene machacando Colombia Humana), vale la pena dibujar un bosquejo más detallado del candidato. Su biografía política coincide con el trabajoso proceso por el cual la política colombiana se ha vuelto más inclusiva, y con ello más capaz de mitigar un conflicto armado que se inauguró en su etapa contemporánea en 1964 con las FARC pero que, bien mirado, acompañó al país desde el fin de la colonización española.
Guerrillero que nunca disparó un tiro, Petro integró el frente político de la guerrilla urbana del Movimiento 19 de abril (M-19), el primer grupo armado que se desmovilizó tras un acuerdo de paz. Esa desmovilización resultó en una convención constituyente que hizo de Colombia, en 1991, el primer país de América del Sur en adoptar un texto fundamental inspirado en el moderno constitucionalismo social. Después de militar clandestinamente bajo el alias de Aureliano (por el Buendía de “Cien años de soledad”), Petro desarrolló una militancia y una carrera política que, si se coronaran con la presidencia, serían la realización de las mejores intenciones de aquel proceso constituyente. Desde 1991, en que fue elegido a la Cámara de Representantes por la flamante Alianza Democrática M-19, Petro ha ocupado cargos electivos casi ininterrumpidamente. Representante, senador, alcalde de Bogotá y nuevamente senador, Petro no ha dejado de estar expuesto al escrutinio de sus conciudadanos ni un minuto de los últimos 24 años. Su acción parlamentaria ha estado marcada por su permanente campaña contra la corrupción, por su denuncia del contubernio entre el paramilitarismo y la política tradicional y por la impugnación de los modelos productivos depredadores.
Si tuviéramos que situarlo dentro del mapa de las izquierdas y los movimientos nacional-populares sudamericanos, más allá de que sería el segundo presidente ex-guerrillero después del uruguayo José Mujica, el parecido de familia lo acerca más a Gabriel Boric, de quien se puede considerar un precursor programático. Al igual que el chileno, toma distancia del neodesarrollismo común a Lula, Rafael Correa, Evo Morales o el peronismo kirchnerista y rechaza el consenso extractivista, proponiendo (veremos cómo se lleva esta idea con la coyuntura que abre la invasión rusa a Ucrania) desescalar la exploración y la explotación hidrocarburífera.
La fórmula que Petro integra con Francia Márquez como candidata a la vicepresidencia es otro indicador elocuente: joven, afrocolombiana, feminista, nacida y criada en el entorno rural, su proyección a la primera línea de la política colombiana es en sí misma una indicación de una ruptura que está en marcha y que lleva el proyecto de los constituyentes de 1991 hacia la misma dirección, pero hasta una estación que hace 30 años ni se imaginaba que existiera.
Cerrar unas líneas sobre Colombia sin hablar de las masacres de líderes sociales (44 en lo que va de 2022) o de narcotráfico puede parecer una omisión inexplicable. Obviamente, se trata de hechos que son mucho más que un mero telón de fondo de la campaña electoral. De hecho, son (sobre todo el primero) cuestiones por cuya resolución un posible gobierno de Petro va a ser juzgado con infinita mayor severidad que los gobiernos de la política tradicional a los que vendría a poner fin, si es que las colombianas y los colombianos se deciden a darse un gobierno de izquierda.
Por Gabriel Puricelli para El Diplo