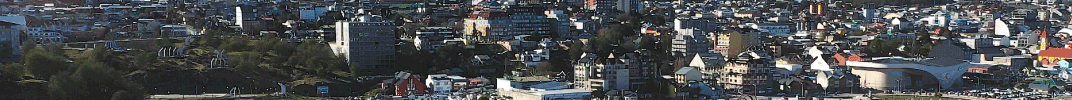Juventudes pandémicas





Maxi es empleado en una cadena gastronómica. En la pandemia la pasó horrible. Pese a que no perdió el trabajo como la mitad de sus colegas del local en que trabajaba debió asumir una renegociación de su contrato de hecho: perdió salario pero sus labores se multiplicaron porque se transformó de un empleado de cocina en un multifuncional que barría, lavaba, amasaba y atendía las pocas mesas que se ocupaban cuando se pudieron ocupar. El transporte, el costo del alquiler de una habitación en Constitución y los alimentos de su hija se llevaban todo el efectivo que recibía en las casi 14 horas de su jornada de trabajo. En un momento computaba como parte importante de su salario la pequeña porción de comida del día anterior que le ofrecía la cadena durante los pocos minutos que le daban para almorzar. Pero hubo un momento en que no aguantó más, no le cerraba por ningún lado. Un amigo le cedió una moto a cambio de que pagara las cuotas restantes y después, cuando todo pasara, harían cuentas. Empezó a tomar pedidos a través de una aplicación y a costa de un esfuerzo gigante y de riesgos enormes consiguió correr de atrás, pero de cerca, a la inflación: trabaja trece horas, araña los 60 mil pesos, y a los 23 años tuvo un pico de presión arterial por el esfuerzo incesante y la angustia que lo supera con más amplitud que el aumento de precios. No leyó a Adam Smith pero quería hacer y circular. No leyó ni a Marx ni a Trotsky pero entendía que la cadena lo explotaba en sobrecarga de horas porque había mucha gente buscando trabajo. No escuchó a Perón ni a Ubaldini pero sabe lo bueno que es tener cobertura social. Está podrido.
Aldana es trabajadora social, conoce los barrios por oficio y proveniencia. Es políglota: conoce el lenguaje de la gente común que vive al día, corre tras el mango y los precios, conoce y critica el anticapitalismo abstracto de militantes que hablan de los barrios y romantizan los barrios, pero no conocen los barrios, y domina los saberes universitarios en que se condensa en su profesión. Vio como nadie vio lo que implicaron los procesos que el Estado atravesó durante la pandemia y entendió tanto la necesidad de los cuidados como la de las aperturas. Y su mirada nos guió cuando visitamos un barrio en los inicios de la cuarentena y nos encontramos con que los miembros de una agrupación que promovía los cuidados, y lo hacía heroicamente consumando una especie de récord mundial de producción de barbijos, imploraba, al mismo tiempo, con lágrimas en los ojos y muchísima incomodidad, algo de apertura. El Estado fue detrás con una cuarentena cada vez más perforada y con las expectativas puestas en las vacunas trajeron anticuerpos y, también, controversias. La asistencia económica fue inevitablemente poca y la estatalidad en los barrios se deterioró al punto tal que dentro de las familias y sus casas cayeron la vigas que apuntalaban a los sujetos y que entre la familia, la escuela y el barrio ofrecían desde espacios de recreación hasta atención psicoterapéutica.
Lo que estas historias nos cuentan es que la pandemia nos ha dejado a todos con pérdidas de vidas, patrimonios, afectos, oportunidades, ingresos, festejos. Perdimos hasta la posibilidad de duelar y es quizás por eso mismo que ahora duele todo. En ese contexto los problemas de los más jóvenes resultaron desestimados: no eran víctimas preferenciales del virus pero por su situación vital, en la que la movilidad y la necesidad de reunión son centrales, parecían ser agentes de contagio. Sin embargo el estancamiento, y la crisis previa a la pandemia configuraron un panorama que consideramos necesario interrogar más allá de la sospecha y la desestimación. La hipótesis que comprobamos es que la propia pandemia, las políticas de cuidados y sus controversias transformaron las condiciones de la experiencia juvenil de forma acelerada y dramática. Luego del peligro sanitario y las políticas destinados a contenerlo, emergen a un mundo que perciben el que implotaron las familias, la educación, las relaciones laborales y, también, la figura de un Estado que fue desbordado por la necesidad de intervenir radicalmente y polémicamente ante un peligro controversial.
La pérdida de la sociabilidad en todos los planos del sistema educativo ha tenido consecuencias negativas para el aprendizaje y para el compromiso con el proyecto educativo. También se debilitaron las instancias institucionales y los rituales en los que se refuerzan lazos entre los actores del sistema educativo. Y en todos esos desgranamientos se asociaron con la pérdida de niveles de igualdad para las personas jóvenes provenientes de hogares con menos recursos económicos, tecnológicos y ambientales. Las familias se vieron sometidas a un estrés que obligó a los jóvenes a transiciones aceleradas a nuevos roles y a finales inconclusos que la presencia de las instituciones estatales (de salud, de mediación social) menguadas por el funcionamiento remoto poco pudo apuntalar.
A las frustraciones pandémicas a nivel del hogar, la educación y espacio social inmediato se suman las dificultades económicas. Un mundo laboral en que la oferta aumentó pero es pobre en salarios, protecciones y contratos en los que se imponen condiciones durísimas como las que describimos al inicio de esta nota. Acá es necesario interponer un matiz: nadie se salva solo, pero cada uno debió hacer algo para salvarse y mal que mal logró hacerlo. De ese impulso en la adversidad nace tanta exigencia como de las mismas perdidas. Y de ese conjunto de vivencias nace un dislocamiento en la relación con el Estado que resignifica las frustraciones de la última década. La pandemia fue un periodo al mismo tiempo peligroso y controversial y en el que se combinaron contradicciones erosivas de las bases política de la convivencia: el Estado debió cuidar de un peligro huidizo de magnitud controversial con medidas que para muchos podían ser más costosas que la enfermedad: más allá del aprovechamiento político los ciudadanos querían cuidados, pero resistían, al menos en parte. Entre los que participaron de ese proceso de dislocamiento de las relaciones entre Estado y sociedad estuvieron también, con su especificidad, las personas jóvenes. A ellas les tocaron dos años terribles que significaron mucho en una etapa decisiva de una trayectoria vital que recién comienza a florecer.
Por Pablo Semán y Fernando “Chino” Navarro para Página 12