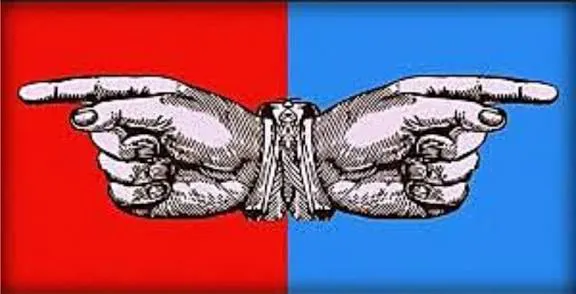Cada año, la carretera se cobra en Estados Unidos un número de vidas que debería resultar inaceptable en cualquier sociedad que pretenda considerarse moderna. Las estimaciones preliminares más recientes de la National Highway Traffic Safety Administration indican que en 2024 murieron en el país aproximadamente 39,345 personas en choques de tráfico, casi cien vidas al día, aunque la cifra suponga un ligero descenso respecto a los más de cuarenta mil muertos del año anterior. La tasa de mortalidad por cada cien millones de millas recorridas, situada en torno a 1.20 en 2024, es la más baja desde 2019, y sin embargo no logra disimular lo evidente: la conducción humana sigue siendo una actividad estadísticamente letal, un riesgo estructural que aceptamos con una normalidad que roza lo patológico.
A ello se suma un factor que agrava la situación y que revela hasta qué punto hemos construido un ecosistema urbano hostil: la muerte de peatones. El Washington Post publicó recientemente una investigación demoledora sobre el fracaso de las políticas Vision Zero en Estados Unidos, mostrando cómo, lejos de reducirse, las muertes de peatones se han disparado hasta crecer un 70% entre 2010 y 2023, de 4,302 a 7,314 al año. Las ciudades que se comprometieron públicamente a una «tolerancia cero» con la siniestralidad siguen registrando incrementos sustanciales, en muchos casos porque sus calles anchas, rápidas y fragmentadas diseñadas fundamentalmente para facilitar el flujo de vehículos son incompatibles con la vida humana. Sólo Nueva York ha logrado reducciones sostenidas, mientras que en Los Angeles las muertes de peatones crecieron más del 60% entre 2015 y 2024. El reportaje describe un patrón desolador: medidas anunciadas con entusiasmo que nunca se implementan, proyectos que se diluyen en oposición vecinal o política, y una aceptación social implícita de que miles de muertes forman parte del «coste» de mantener nuestras ciudades dominadas por el automóvil.
Detrás de estas cifras y fracasos sistémicos se esconde una discusión ética que en pocas ocasiones abordamos con la seriedad que merece: el conflicto entre el derecho a la movilidad y el derecho a la seguridad. Durante décadas hemos interpretado la movilidad como una libertad individual casi sagrada, muy explotada e idealizada en publicidad, una prerrogativa que nos permite desplazarnos cuando y como queramos, incluso si para ello convertimos nuestras calles en espacios profundamente peligrosos. Sin embargo, esa libertad mal entendida termina imponiendo un coste insoportable a quienes no participan activamente de ella: peatones, ciclistas, usuarios de transporte público o simplemente quienes tienen la mala suerte de cruzar el camino de un vehículo que circula demasiado rápido o que responde a los impulsos erráticos de un conductor cansado, distraído, drogado o simplemente imbécil. La pregunta ética no es si podemos sacrificar algo de movilidad para ganar seguridad, sino por qué durante tanto tiempo hemos permitido que la libertad de unos se imponga sobre la vida de otros. En un ecosistema que combina error humano, vehículos cada vez más grandes y pesados, y una infraestructura urbana orientada al automóvil, seguir defendiendo la movilidad como derecho absoluto sin reconocer sus externalidades mortales es, sencillamente, irresponsable.
Este diagnóstico coincide con otro fenómeno que agrava aún más la ecuación: la popularización de vehículos absurdamente más grandes y más pesados como SUVs, pick-ups, todocaminos, etc. que añaden muchísima energía cinética a cada impacto y multiplican la probabilidad de que una colisión se convierta en una muerte, especialmente cuando se trata de peatones o ciclistas. Las características de «seguridad» de estos vehículos protegen a quienes van dentro, pero a costa de aumentar el riesgo para quienes están fuera, una prueba mayúscula de egoísmo social. Un ecosistema vial cada vez más letal, combinado con el aumento del tamaño de los vehículos y con el error humano como elemento permanente, no puede aspirar a resultados diferentes por mucha regulación incremental que pretendamos añadir.
En este contexto, lo que durante años se presentó como un avance futurista, el coche autónomo, empieza a revelarse no como una opción tecnológica discutible, sino como una necesidad moral urgente. Si queremos reducir drásticamente la siniestralidad, necesitamos tecnologías que no se distraigan, no se duerman, no conduzcan enfadadas, no se piquen, no aceleren sin sentido, no revisen compulsivamente su teléfono móvil, y no tomen decisiones impulsivas o negligentes. Las máquinas no son perfectas, pero al menos no están sometidas a los sesgos fisiológicos y emocionales que hacen de la conducción humana una ruleta rusa cotidiana.
Los sistemas autónomos actuales no están libres de problemas: necesitan regulación, supervisión, estándares claros y pruebas exhaustivas, pero su potencial para reducir accidentes es enorme, y en muchos entornos urbanos ya empiezan a mostrar resultados evidentes y tangibles. Mientras seguimos debatiendo sobre cuestiones filosóficas o casos anecdóticos, olvidamos un hecho insoslayable: mantener el statu quo significa aceptar sin resistencia que decenas de miles de personas seguirán muriendo cada año a causa de decisiones humanas tomadas en fracciones de segundo.
La constatación del fracaso parcial de Vision Zero en Estados Unidos no debería llevarnos al cinismo, sino a comprender que las políticas urbanas, aun necesarias, no bastan cuando la infraestructura cultural, política y emocional del país está demasiado alineada con la prioridad absoluta del automóvil privado. La tecnología no es una panacea, pero sí puede ser un punto de inflexión cuando la sociedad se muestra incapaz de corregir sus propios sesgos. Si cambiar el comportamiento humano es lento, conflictivo y a menudo inútil, sustituir la conducción humana por sistemas autónomos puede ser la vía más directa para evitar miles de tragedias cada año.
Convertir el coche autónomo en parte central de una política de seguridad vial no es un acto de futurismo ingenuo, sino un acto de responsabilidad. El verdadero debate no es si queremos coches autónomos, sino si estamos dispuestos a seguir aceptando la muerte como consecuencia inevitable de nuestro modelo de movilidad. Si conducir sigue matando a esta escala, y todos los datos apuntan a que seguirá haciéndolo mientras la conducción dependa de seres humanos, entonces la única postura moralmente aceptable es acelerar la transición hacia vehículos autónomos, no como lujo ni como capricho tecnológico, sino como la infraestructura esencial de una sociedad que quiere dejar de matar a sus ciudadanos en la calle.
Nota: https://www.enriquedans.com/