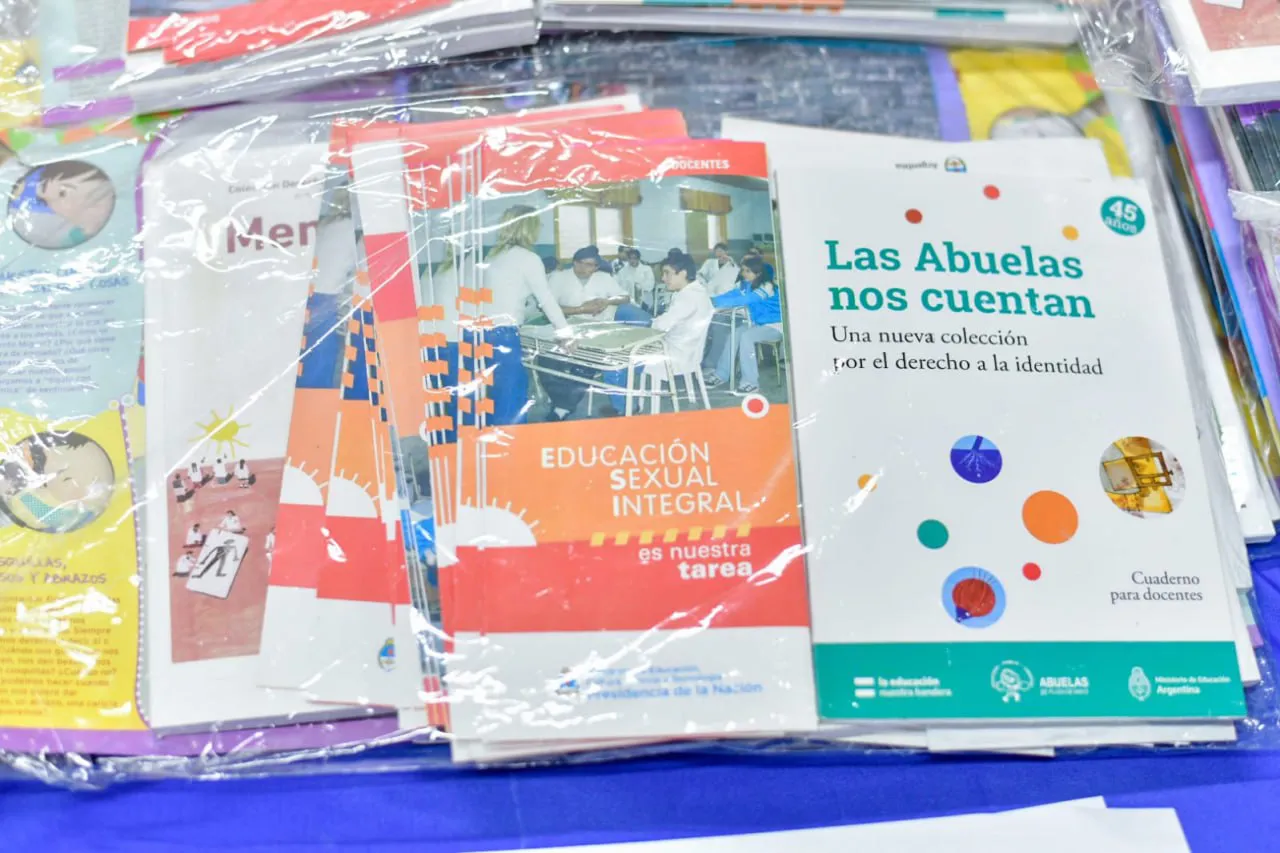Las generaciones que nacieron después o no eran mayores en 2001, no vivieron los saqueos, el corralito y la represión en Plaza de Mayo. Muchos no saben quién es Cavallo, ni por qué se gritaba “que se vayan todos”. Crecieron entre pantallas, discursos extremos y memes, sin libros de historia ni memoria colectiva que les advirtiera que esto ya se probó y terminó en tragedia.


Hoy, en un mundo que avanza hacia nuevas formas de proteccionismo, planificación estatal y redefinición del rol del Estado postpandemia, el gobierno de Javier Milei opta por mirar el espejo retrovisor. Propone recetas viejas en frascos nuevos, oxidadas fórmulas del Consenso de Washington que ya fracasaron no sólo en Argentina, sino en decenas de países en desarrollo.
El dogma liberal de los 90 nos llevó al default, al estallido social y a una de las mayores transferencias regresivas de ingresos de la historia argentina. La liberalización del mercado sin redes de contención, la apertura financiera sin regulación ni planificación, la austeridad fiscal como fin en sí mismo: todo esto ya se hizo. Y su costo lo pagaron con desempleo y hambre los sectores medios y bajos, mientras un puñado de fondos especulativos y consultoras financieras se beneficiaban.
Nuevo envoltorio
La administración de Javier Milei ha presentado su programa económico como un experimento “liberal libertario”, disruptivo, racional y técnico. Pero detrás del discurso de modernización se esconde un revival ortodoxo de manual. Ajuste fiscal, apertura comercial indiscriminada, desregulación del mercado laboral, privatizaciones, tipo de cambio libre y subordinación al Fondo Monetario Internacional (FMI).
Estas políticas no son nuevas. Tienen nombre y apellido: Consenso de Washington. Un paquete de medidas promovido por organismos multilaterales como el FMI, el Banco Mundial y el Tesoro de EE.UU. desde los años ‘80, especialmente dirigido a países en desarrollo en crisis.
En Argentina, estas recetas ya fueron aplicadas con entusiasmo- durante los años '90. El resultado fue catastrófico; crecimiento del desempleo, precarización laboral, aumento de la pobreza, desindustrialización, endeudamiento crónico y, finalmente, el colapso de 2001, que incluyó default, crisis bancaria, explosión social y 39 muertos.
Datos del fracaso
Entre 1995 y 2001, con el modelo basado en la convertibilidad, apertura y desregulación:
*El desempleo se duplicó, pasando de 9,5% a más del 18% (INDEC).
*La pobreza urbana alcanzó al 53% de la población tras el estallido (CEDLAS).
*La deuda externa se incrementó de 57.500 millones de dólares en 1991 a más de 144.000 millones en 2001 (Carteco)
*La industria cayó un 25% en capacidad instalada (Schorr, 2002).
*Más de la mitad de los depósitos fueron retenidos en el corralito.
Estos no son solo números: fueron vidas arruinadas, familias endeudadas, fábricas cerradas, migraciones forzadas y una sociedad quebrada. Como advirtió Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía: “El FMI impuso políticas que provocaron más recesión, más desempleo y más pobreza. En muchos países la liberalización no vino seguida del crecimiento prometido, sino de caos social”.
La falsa promesa
El proyecto actual repite los dogmas de los '90: reducción drástica del Estado, apertura comercial sin escalas, privilegio del equilibrio fiscal por encima del crecimiento, y endeudamiento externo como única fuente de financiamiento. A esto se suma un nuevo componente: la “moralización del mercado”, donde cualquier intervención estatal es demonizada como “colectivista” (MIlei).
Sin embargo, esta visión desconoce tres verdades elementales:
1. El Estado es el principal actor en la promoción del desarrollo en todos los países que han logrado industrializarse (Chang, 2004).
2. La apertura sin estrategia destruye el entramado productivo local en países con escaso poder competitivo.
3. La eliminación de subsidios y controles de precios en contextos de inflación inercial y pobreza estructural genera una transferencia regresiva de ingresos.
Como señaló Dani Rodrik: “Las políticas exitosas requieren un Estado fuerte y estratégico, no su ausencia” (Naciones y desarrollo, 2011).
Proteccionismo
Una paradoja contundente: mientras Milei abre la economía argentina como si estuviéramos en 1991, las grandes potencias están cerrando filas y redoblando su proteccionismo.
*Estados Unidos: Desde la primera administración Trump y con continuidad bajo Biden, EE.UU. ha reactivado políticas industriales activas, subsidios directos, aranceles descomunales a productos chinos y restricciones a inversiones extranjeras en sectores sensibles. La Inflation Reduction Act (2022) destina 369.000 millones de dólares para energías limpias y producción local. Además, se reindustrializa el “cinturón oxidado” con apoyo estatal, se rescatan empresas estratégicas, y se promueven compras públicas para industrias nacionales.
*Unión Europea: La Comisión Europea impulsa una “soberanía estratégica” para garantizar autosuficiencia energética, tecnológica y alimentaria. Desde 2020, activó fondos de recuperación post-pandemia con subvenciones millonarias a sectores críticos. Se protegen sectores como el acero, el agro y la energía frente a la competencia asiática, y se fortalecen los mecanismos antidumping y barreras no arancelarias.
*China: China nunca dejó de planificar centralizadamente su economía. Desde el “Made in China 2025”, impulsa tecnologías estratégicas con subsidios, créditos blandos, control de exportaciones de materias primas clave, y empresas públicas activas. A pesar de su apertura parcial al capital extranjero, el Partido Comunista mantiene férreo control sobre el sistema financiero, la inversión y el desarrollo regional.
“Afuera del mundo”
La evidencia es contundente: las economías más avanzadas protegen sus industrias, planifican su crecimiento, financian su innovación. Solo países periféricos sin soberanía -o con gobiernos ideológicamente subordinados a la ortodoxia neoliberal- insisten en abrir su economía sin red. Como advirtió el CEPAL: “La liberalización prematura y sin regulación lleva a la reprimarización, la dependencia tecnológica y la desarticulación productiva” (Panorama Productivo de América Latina, 2019).
En este sentido, Argentina hoy no se inserta en el mundo, se somete a él. Y lo hace bajo premisas fracasadas; la fantasía de que el mercado lo resolverá todo, que la inversión vendrá sola, que el Estado es un estorbo y que el endeudamiento es sinónimo de confianza.
El FMI ha influido categóricamente en cuestiones de freno al desarrollo, con manejos de crisis desafortunados, incluyendo la transición del comunismo al capitalismo. Los programas de ajuste estructural no aportaron un crecimiento sostenido ni siquiera a los países que, como Bolivia, se plegaron a sus rigores; en muchos países la austeridad del Estado ahogó el crecimiento; los programas que tienen éxito requieren un cuidado extremo en su secuencia, el orden de las reformas, y ritmo.
En 1997, las políticas del FMI exacerbaron las convulsiones en países como Indonesia y Tailandia. Las reformas liberales en América Latina han tenido éxito macroeconómico cuantitativo en algunos casos --un ejemplo muy citado es Chile--, pero buena parte tiene que ver con el régimen de facto y post facto, que instaló una distribución del ingreso indeseable.
El Fondo
En el FMI y las demás instituciones internacionales subyace un problema de gobierno. Las instituciones están dominadas no sólo por los países industrializados más ricos sino también por los intereses comerciales y financieros de esos países, lo que naturalmente se refleja en las políticas de dichas entidades.
La elección de sus presidentes simboliza esos problemas y con demasiada asiduidad ha contribuido a su disfunción. Aunque casi todas las actividades del FMI y el BM tienen lugar hoy en el mundo subdesarrollado y, ciertamente sus préstamos financian buena parte de los endeudamientos, estos organismos siempre están presididos por representantes de los países industrializados (por costumbre o acuerdo tácito el presidente del FMI siempre es europeo, y el del Banco Mundial siempre es norteamericano).
Éstos son elegidos a puerta cerrada y jamás se ha considerado un requisito que el presidente posea alguna experiencia sobre el mundo en desarrollo. Las instituciones no son representativas de las naciones a las que generalmente prestan.
Los inconvenientes también derivan de quién habla en nombre del país. En el FMI son los ministros de economía o hacienda y los presidentes o gobernadores de los bancos centrales. En la OMC son los ministros de Comercio. Cada uno de estos ministros se alinea estrechamente con grupos de políticos y de intereses particulares en sus propios países. Los ministros de comercio reflejan las inquietudes de la comunidad empresarial, tanto los exportadores que desean nuevos mercados abiertos para sus productos como los productores de bienes que compiten con las importaciones.
Estos grupos, por supuesto, aspiran a mantener todas las barreras comerciales que puedan y conservar todos los subsidios cuya concesión hayan obtenido persuadiendo al Congreso (o sus parlamentos). Los ministros de economía y los presidentes de los bancos centrales suelen estar muy vinculados con la comunidad financiera; provienen de empresas financieras y, después de su etapa en el Gobierno, allí regresan o continúan haciendo negocios desde sus propias consultoras privadas.
Estas personas ven naturalmente el mundo a través de los ojos de la comunidad financiera, por eso la naturalización de la dominancia y la despolitización. Obviamente los imitadores de los países de menor grado de desarrollo, replican esta instantánea en sus propios países.
Hablar de dominancia financiera forzada por el denominado Consenso de Washington no es una cuestión menor, es una consecuencia de los procesos de frenesí político, por los cuales ha atravesado Argentina desde mediados de la década del setenta. En los momentos de inestabilidad política, la carga más pesada siempre la ha soportado la ciudadanía, el caso argentino durante la crisis financiera de 2001, no ha sido la excepción.
En particular, el endeudamiento, constituye para muchos autores una intensificación de los conflictos del siglo pasado, los organismos multilaterales de crédito han contribuido ideológica y coercitivamente frente a los gobiernos que han tenido una relación estrecha con dictaduras militares y gobiernos civiles jaqueados o condicionados institucionalmente a un eventual conflicto, debido a que la lógica e intereses de los actores, son fundamentales para obtener el desplazamiento desde el poder político hacia el poder financiero internacional.
Ser un país que no acata las recomendaciones del FMI tiene una serie de implicancias que afectan todas las esferas. En principio, el hecho de ser despojado del crédito internacional, del cual no puede prescindir ningún país políticamente organizado. De igual manera, implica la irrupción de la posesión intelectual, constituida por redes financieras con soporte político, con una visión del mundo y de la vida muy lejanos a otros sistemas de interpretación de la realidad.
La situación de los países en condición de “desacato” (Orgaz) es, como vimos, en la disputa con los “holdouts”, con una minoría denominada “vulture funds” (fondos buitres), la piedra en el zapato de los organismos multilaterales de crédito y los países de mayor grado de desarrollo económico. ¿Por qué esta afirmación? Sencillamente porque una alta proporción de países en condición de desacato, determinaría la quiebra del sistema financiero internacional, o en su defecto una sucesión de salvatajes permanentes, que luego debería afrontar la ciudadanía con su consabido costo social.
No hay innovación alguna en volver al Consenso de Washington. Lo que hoy se presenta como modernización, como ruptura, como “cambio de paradigma”, es una restauración brutal de los años '90. En lugar de mirar hacia adelante -como lo hacen incluso países capitalistas que revalorizan el rol del Estado-, el gobierno de Milei gira hacia atrás, hacia la financiarización de la política, la subordinación al FMI y la destrucción del aparato productivo.
Los efectos ya se empiezan a sentir. Desempleo en aumento, licuación de ingresos, ajuste sin crecimiento. La película ya la vimos. Solo que esta vez, la mitad del país no sabe cómo termina, porque no había nacido o no tenía edad para entender.
En 2001, la aplicación extrema de estas políticas terminó con el colapso del sistema económico, la caída del gobierno, 39 muertos y una herida social que aún no termina de cerrar. ¿Qué sentido tiene recorrer de nuevo ese camino?
Detrás del discurso técnico de “sinceramiento”, “shock” y “déficit cero” se esconde una lógica; la del poder financiero por sobre el poder político, la de la economía especulativa por sobre el trabajo, la de la lógica de empresa sobre la lógica de Estado.
Cuando se borra el pasado, se allana el camino para repetir los mismos errores. La historia de Argentina no admite más ciclos de destrucción social en nombre del libre mercado. La juventud tiene derecho a conocer lo que ocurrió. Y la academia tiene la obligación de contarlo.
*Director de Fundación Esperanza. Master en Política Económica Internacional, Doctor en Ciencia Política y autor de seis libros.