No tanta risa
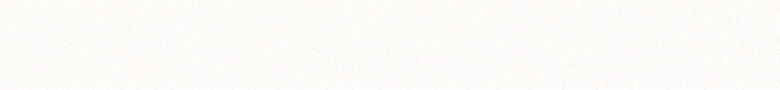
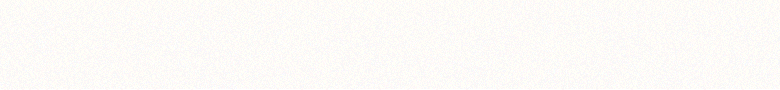



En julio de 1982 se estrenó Plata dulce, dirigida por Fernando Ayala, con Federico Luppi, Julio de Grazia y Gianni Lunadei. Un mes antes, el 14 de junio, el general de brigada Mario Benjamín Menéndez firmó el acta de rendición ante el comandante de las fuerzas terrestres británicas, poniendo fin al conflicto bélico iniciado el 2 de abril de ese año.
El Informe Final de la Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades del Conflicto del Atlántico Sur, conocido como Informe Rattenbach, acusó a Menéndez de media docena de delitos militares y lo consideró tan cobarde como inútil. No descartó la condena a muerte, pena contemplada por el Código de Justicia Militar (derogado luego, en 2008, durante el primer gobierno de CFK). La Comisión, que no tuvo alcance jurídico ni capacidad de juzgamiento, también recomendó la pena capital en el caso del teniente general Leopoldo F. Galtieri, el mayor culpable del desastre de la guerra. Ninguno de los responsables hizo alguna autocrítica por lo que la Comisión calificó como una “aventura militar”. Al contrario, Galtieri consideraba que “la sociedad (le debía) un desfile”.
El colapso de la guerra fue potenciado por el clima de euforia que lo precedió, impulsado por los medios que ya en aquella época se especializaban en la creación de realidades paralelas. El 27 de mayo, dos semanas antes de la capitulación, la revista GENTE publicaba en tapa: “¡Seguimos ganando!”. La película de Ayala –con guion de Jorge Goldenberg y Oscar Viale a partir de una idea de Héctor Olivera– se estrenó en medio de esa debacle y, además de ser un gran éxito, generó una notable catarsis colectiva.
La película relata la historia de los dueños de una pequeña fábrica de botiquines, interpretados por Federico Luppi y Julio de Grazia, quienes tratan de mantener a flote su actividad en medio de la apertura de importaciones y la desregulación selectiva establecidas por José A. Martínez de Hoz, ministro de Economía de la dictadura cívico-militar. El relato empieza con el Campeonato Mundial de Fútbol de 1978, en medio de la euforia futbolera y del frenesí del “deme dos”, cuando una parte de la clase media argentina pudo viajar al exterior y acceder a consumos suntuarios gracias a la política del dólar barato financiado con deuda creciente. El “milagro argentino”, como lo calificaron algunos medios entusiastas, fue acompañado de una feroz persecución política, incluyendo la desaparición de miles de personas, el congelamiento de salarios y la eliminación de los controles de precios, además de la supresión de las actividades gremiales y del derecho de huelga. Volver al mundo tuvo su costo.
Bonifatti, interpretado por Luppi, se cruza por la calle con Arteche (Gianni Lunadei), ex compañero del servicio militar. Arteche se presenta como un exitoso operador de la city y propone iniciarlo en el lucrativo negocio financiero: “¿Sabés lo que es realmente difícil, querido Bonifatti Carlos Teodoro? Es asumir que estamos entrando a un nuevo país. Pero a un país nuevo de verdad. ¿Me entendés? Se trata de un enorme cambio, porque estamos entrando al mundo”. Sin entender el negocio propuesto, Bonifatti vende su parte de la fábrica y se transforma en gerente del banco de su ex compañero. La película muestra la diferencia de nivel de vida entre el antiguo socio que periclita con la fábrica y el nuevo gerente que disfruta de la plata dulce y bendice “la nueva Argentina”. El final es conocido: Arteche escapa a Nueva York con los recursos de lo que resultó ser una de las tantas estafas piramidales de aquella época y deja a Bonifatti como responsable legal de una cáscara vacía. En la escena final, mientras visita a su ex socio en la cárcel, el pequeño industrial interpretado por Julio De Grazia afirma, irónico o candoroso: “Dios es argentino”.
Como un eco de aquel pasado, hace unos días el ministro Luis Caputo –el Timbero con la Tuya– afirmó: “Queremos un país competitivo, bajar impuestos, bajar regulaciones y que la gente tenga acceso a mejores productos a mucho mejores precios”, en referencia, entre otras cuestiones, a la apertura indiscriminada de importaciones. Es una decisión extraña, ya que Donald Trump, el referente mundial del gobierno de la motosierra, plantea exactamente lo contrario frente a la competencia externa. En efecto, no considera –por ejemplo– que los autos eléctricos chinos –más baratos que los norteamericanos– sean un beneficio para los consumidores de Estados Unidos sino que los percibe como un peligro para los trabajadores de aquel país y, por esa razón, les impone un arancel. Ocurre que ninguna nación desarrollada aceptaría autoinfligirse las reglas del manual neoliberal que nuestra derecha, hoy extrema derecha, nos hace padecer cada vez que por alguna nueva broma del destino vuelve a gobernar el país. No existe desarrollo industrial bajo esas premisas, es decir, no hay posibilidad de crecimiento con inclusión. Proponernos emular a Francia o Alemania en tres o cuatro décadas si antes tomamos la precaución de destruir la capacidad reguladora del Estado –tal como repite el padre de Conan– es una contradicción en los términos.
Por supuesto, este modelo cruel no sólo tiene muchísimos perdedores: hay un pequeña fracción de ganadores, entre los cuales encontramos al 0,1% más rico del país que hace unos meses aplaudió a rabiar al Presidente de los Pies de Ninfa en el Hotel Llao Llao. Esos happy few apuestan ahora a Milei como sus predecesores apostaron a Galtieri, antes de desecharlo y arrojarlo al tacho de basura de la historia.
La última dictadura cívico-militar fue un plan de negocios ideado por un sector del establishment, que fijó el rumbo económico y delegó en las Fuerzas Armadas su componente instrumental, es decir el genocidio. El colapso de la dictadura no afectó en nada los intereses de ese sector, enriquecido por la colosal transferencia de recurso de abajo hacia arriba ocurrida entre 1976 y 1983. La democracia fue amable con ellos: concentró su sed de justicia, interrumpida por momentos, en la componente militar.
Del mismo modo que ocurre hoy, quienes se definían por aquellos años como liberales y afirmaban querer desregular la economía, en realidad regularon los salarios: según datos de la Comisión Provincial por la Memoria, “éstos sufrieron una caída de cerca del 40% respecto a los vigentes en 1974, en un contexto de suba del desempleo, supresión de horas extras y recortes en las prestaciones sociales”.
Como Galtieri –pero también como Bonifatti, el idiota útil de Plata dulce– el Presidente de los Pies de Ninfa se siente poderoso y se sueña eterno por imponer un modelo escrito por otros. Ignorante entusiasta de nuestra historia, no comprende que el poder real no está en él sino en quienes lo aplauden, como antes aplaudieron a un teniente general criminal, para luego dejarlo morir en su prisión domiciliaria, a la espera de un desfile imaginario.
Por Sebastián Fernández / El Cohete












