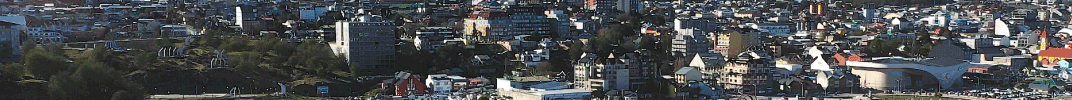La justicia contra el pueblo





No es la calidad de nuestra democracia lo que está en juego, sino su caducidad. La condena a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner viene a demostrar que siguen mandando los que perdieron las elecciones y no quienes las ganaron. Siguen al frente quienes encarnan hasta la náusea la idea de una justicia contra el pueblo y los representantes populares. Las elites viven al amparo de esa ideología. Ni neutra ni pasiva, la justicia obedece a los deberes que le dictan los amos conservadores y, con ello, siembra un sucio y peligroso descrédito sobre la validez de las instituciones democráticas. ¿Por qué ella y no los demás? Lo que esta sentencia consagra como principio inamovible es la desigualdad: la justicia persigue sin saciedad a los líderes políticos con hondas conexiones populares. A los demás, los deja libres y sin cargos. Allí radica la ruptura incurable que la persecución contra la vicepresidenta volvió a instaurar como principio de la justicia: la desigualdad y la desproporción. No hay nada nuevo en este paradigma. Lamentablemente, como en el caso de Milagro Sala, revela la espantosa debilidad del poder político para hacer que se respeten los principios de la democracia. No hay nada nuevo porque las derechas latinoamericanas siempre se han amparado en el derecho para revalidar sus derechos por encima de todas las legalidades, para apartar y humillar a los opositores, para defender a sus corruptos secuaces, para condenar o llevar a la cárcel a jefes de Estado que estorban su indefendible posición de privilegios. Los demás, al exilio o a la cárcel.
Las derechas actúan con la inmadurez y la impunidad de un adolescente rabioso que no acepta las reglas del juego. Antes empuñaban el arma del militarismo, ahora han encontrado en la justicia un aliado sin piedad. En el caso de Cristina Fernández de Kirchner hay algo doloroso y vergonzoso para nuestra democracia: la forma obsesiva, recurrente, en que se ha trasladado hacia la justicia la batalla por el poder político. Esa batalla se dirime en el escenario judicial con, casi siempre, el peronismo en el banquillo de los acusados.
Veníamos de un extraordinario modelo de justicia instaurado (soñado) por Raúl Alfonsín, que hizo de la Argentina el primer país que llevaba a los tribunales a los responsables de las violaciones a los derechos humanos. Había, allí, mucho más que una condena: palpitaba la esperanza de que la democracia servía para juzgar, conocer la verdad, condenar y, de allí, a su manera, escenificar la igualdad y la idea de que podíamos vivir todos juntos.
Ese modelo termina hoy en el lodo con un esquema que se repite y donde el llamado lawfare funciona como una organización política casi clandestina: el pueblo a la cárcel, las elites (hoy las macristas) impunes y de vacaciones. En este periplo hacia la decadencia democrática, hay una imagen degradante: en abril de 1991, en plena fiesta de la gran corrupción de Carlos Menem, Diego Armando Maradona fue arrestado por la policía federal por posesión de drogas. Y ese mismo momento, el dictador Jorge Rafael Videla estaba libre, acudía a la misa alentado por sus simpatizantes. El pueblo a la cárcel, la elite, económica o militar, a la playa.
Esa misma elite no le perdonará nunca, ni al expresidente Néstor Kirchner ni a la vicepresidenta, haber reactivado los juicos contra los militares que el menemismo buscó interrumpir. Sus crímenes volvieron a los tribunales. Por eso lo intentan y lo intentaron todo hasta llegar a la encrucijada de hoy: una democracia sin justicia equitativa es una ficción a las órdenes de los poderosos.
No estamos solos en esta cruzada indecente: casi todos los líderes progresistas o con propuestas alternativas de América Latina terminaron depuestos, exiliados o en la cárcel en estos casi primeros 25 años del Siglo XXI. La repetición de casos excluye toda casualidad: en noviembre de 2022, después de cuatro intentos infructuosos promovidos por la derecha peruana y unos cuantos errores de su parte, el presidente peruano Pedro Castillo terminó destituido y detenido. En Bolivia, un golpe cívico militar respaldado por la OEA empujó a Evo Morales a dejar el poder. En Brasil, Dilma Rousseff, fue destituida por el voto de 61 senadores y la derecha golpista se sacó de encima un gobierno de orígenes populares. Entre los votantes estaba el futuro presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. El hoy electo presidente de Brasil, Lula da Silva, pasó 589 días en la cárcel luego de ser declarado culpable de los delitos de “corrupción pasiva y lavado de dinero”. Ello le impidió participar en las elecciones presidenciales de 2018. Luego el Supremo Tribunal Federal revocó esa condena. En 2012, el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, fue víctima de un golpe de Estado parlamentario, gestado por sectores de la oposición. En 2020, el ex presidente de Ecuador Rafael Correa (hoy exiliado en Bélgica) fue condenado a ocho años de cárcel por corrupción. La justicia latinoamericana está asociada a las elites y a las corporaciones. Si no, que el pregunten a otro depuesto, perseguido y exiliado de izquierda, el expresidente de Honduras Manuel Zelaya, derrocado por un golpe de Estado jurídico militar en octubre de 2009 cuando se aprestaba a organizar una consulta popular. Son ocho presidentes progresistas en el Siglo XXI a quienes la justicia condena o valida procesos de destitución montados por la derecha liberal y el militarismo que le está históricamente asociado en América Latina.
No es una confrontación entre corruptos y buenos justicieros, sino entre modelos sociales y económicos en cuyo antagonismo la justicia es una marioneta de la derecha liberal. La mentira, la manipulación y el lawfare son sus instrumentos. En la Argentina, la justicia ha tenido un comportamiento inescrupuloso. Hay sectores minoritarios llenos de honra, honestidad y lucidez. Pero en su globalidad es una justicia contaminada. Se cumplen 30 años del atentado contra la embajada de Israel en la Argentina (22 muertos) y 28 de la voladura de la AMIA (85 muertos). La justicia le debe a la sociedad los culpables y las condenas por esos 107 muertos. Sin embargo, no hay ni un solo detenido por estas matanzas.
Al contrario, el fallecido fiscalAlberto Nisman iba a denunciar a la entonces presidenta de “encubrimiento” de los responsables de los atentados. Es un absurdo colosal. Descubrió a la “encubridora” pero no a los asesinos operativos del atentado contra la AMIA. A la justicia le sobró tiempo para montar y validar la causa de los famosos cuadernos falsificados de Oscar Centeno y ello le sirvió, una vez más, contra Cristina Fernández de Kirchner y decenas de empleados, funcionarios y empresarios que fueron extorsionados para inculparla.
La saña es un horror democrático, no un acto de justicia. Allí se muere nuestra nueva democracia. Las imágenes se repiten: Maradona encarcelado y Videla libre. La vicepresidenta condenada y los que, años antes, robaron, espiaron y arrojaron al país al abismo de una deuda criminal van y vienen por el mundo sin que ninguna justicia se presente a sus puertas. Para las mujeres y hombres de pueblo, la justicia ha funcionado como un esbirro a sueldo. Los jueces pueden jugar al fútbol en la casa de quien respalda los juicios contra los opositores, o partir en excursión colectiva con policías y espías a la estancia de un inglés que en la Argentina goza de privilegios que en Gran Bretaña lo hubieran llevado a la cárcel.
Piedra libre para ellos. Eso no es una democracia. Si no cambiamos la justicia se morirá para siempre nuestra democracia y, con ello, los mejores sueños colectivos que nos unen.
Por Eduardo Febbro