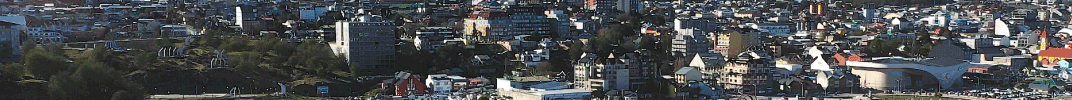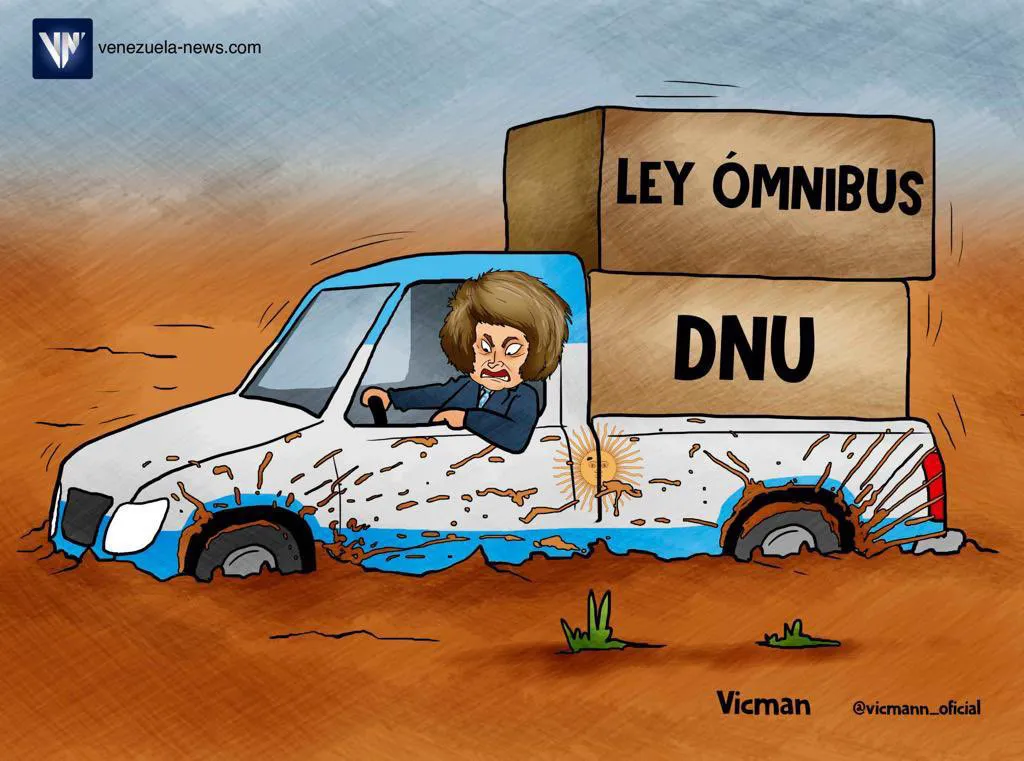La doctrina de ellos o nosotros





Asociación ilícita. Nuevo 17 de octubre. Tres toneladas de pruebas. Pelotón de fusilamiento mediático-judicial. Ataque a la justicia. Derecho de defensa. La disputa política en las instituciones y en las calles vuelve a encontrar su momentum a partir de los desaciertos jurídicos de un sistema judicial fragilizado desde dentro que ahora vuelve a repetir los procedimientos elementales del lawfare.
Estos acontecimientos se pueden mirar desde dos puntos de vista. En un escenario clausurado por la apatía de la postpandemia y la desazón frente a un sistema global en crisis, nos podemos centrar en la fuerza de los discursos que aparecen en esta controversia, en los efectos que producen y en las rendijas que exploran. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se pronunció frente a un tribunal que se presenta al mismo tiempo como judicial y político. Frente a la torpeza incalculable de disponer el silencio de la acusada, su respuesta decidida expuso la trama indecorosa de quienes la juzgan, reveló los intereses oscuros que el sistema judicial protege y ofreció una interpretación de cuáles son las finalidades políticas más amplias en las que se inscribe este proceso judicial. Quien sostiene con coraje la palabra y el razonamiento público para criticar las bases de un juicio que se considera sostenido en el poder y no en la verdad elabora una singularidad que sigue produciendo resonancias en nuestra cultura política.
Hay algo de lo que el último Foucault rastreó bajo el concepto de parrhesia en la respuesta de la vicepresidenta. La elaboración de un discurso que intenta decirle al poder real una verdad, sin calcular cuáles van a ser las consecuencias de ese decir y sin perseguir tampoco en ese modo de arrojarse sobre la palabra los fines del encantamiento retórico sobre su audiencia. Ese discurso ya está produciendo efectos políticos en diferentes direcciones y sería muy difícil anticipar cuál va a ser su desenlace. Provocó entusiasmo inmediato entre los simpatizantes del oficialismo, mostró la injusticia de la justicia, animó a otros discursos y sugirió algunas coordenadas nuevas para entender la fragilidad de las respuestas de un Estado nacional que se vio sobrepasado por la crisis económica del año 2018 y por la catástrofe del coronavirus. Es la virtud de los discursos que abren posibilidades y pueden lograr modificar el espacio de las contingencias.
Pero tal vez es el contexto político-ideológico marcado por una creciente intolerancia y el autoritarismo político el que merezca de un modo más urgente nuestra atención. En el transcurso de este último año se acumularon una serie de declaraciones y posicionamientos que componen el sistema dentro del que hay que pensar este proceso de lawfare. Entre los más significativos se destacan: las declaraciones explícitas del magistrado Rosenkrantz mediante las que descalifica la doctrina política de uno de los principales partidos políticos del país, la profundización del sesgo en la persecución y la condena que hace el sistema judicial contra funcionarios y ex-funcionarios políticos (frente a los mismos hechos castiga sistemáticamente a unos y exculpa siempre a los otros), la desproporción entre los crímenes que se imputan y las penas que se proponen (con la pena de muerte siempre como acicate fundamental), la negación de la igualdad de las inteligencias para razonar públicamente, la normalización en los medios de comunicación de mensajes que abiertamente propician y justifican la desaparición de un partido político, la creciente estetización de la violencia en las redes sociales que discuten cuestiones políticas y, last but not least, las declaraciones de importantes dirigentes políticos, en algunos casos parlamentarios y líderes de fuerzas políticas, que plantean la disputa bajo la lógica anti-democrática del “ellos o nosotros”. En todos estos casos se apela a una supuesta racionalidad de los pronunciamientos y las declaraciones públicas que justifican este tipo de destrucción masiva del adversario político, cuestión que no deja de generar efectos paradójicos en las identidades y las ideologías políticas.
Una constante recorre todas estas manifestaciones del autoritarismo contemporáneo: el esfuerzo por delimitar lo “razonable” dentro del juego político. Estos pronunciamientos creen que siguen criterios elementales de racionalidad cuando llegan al punto de justificar la exclusión o directamente la violencia política. Racionalidad que aparece siempre como respuesta, como reacción defensiva frente a una amenaza: “como ellos son violentos no nos queda otra alternativa que no sea la violencia”, “como hacen demandas infinitas de imposible cumplimiento no nos queda más que excluirlos”, “como critican la verdad de nuestras ideas sólo podemos asumirlos como incapaces para pensar por sí mismos”.
La otra cara de esta moneda es la pretensión de monopolizar el poder coercitivo del Estado. En sus fantasías o sus doctrinas ideológicas ese poder los obsesiona de manera extraña. La coerción estatal es algo a lo que siempre apelan como procedimiento para protegerse y para resolver los conflictos sociales. Pero luego quieren dirigir la orientación y la justificación de ese poder de sancionar de un modo absolutamente egocéntrico, como si se tratara de algo que saben que no pueden compartir con otros y, al mismo tiempo, sin nunca terminar de aceptar que los límites que traza el derecho implican también responsabilidades en las que se deben comprometer. Imaginan el poder coercitivo del Estado como algo que siempre se ejerce hacia afuera, es lo que el Estado le hace a los otros y no lo que les exige a todos los miembros de una comunidad de ciudadanos iguales y libres. Un modelo típico de esta racionalidad es el de los partidos que conjugan la demanda de un Estado fuerte, capaz de sancionar, con proclamas acaloradas a favor de la rebelión fiscal. Esta es la racionalidad activa en el sistema de los fenómenos de exclusión y violencia política.
Este proceso, esta racionalidad instrumentalmente menguada, debería chocar en la representación pública con bases fundamentales de la construcción de un Estado constitucional democrático. En primer lugar contra el famoso “hecho del pluralismo razonable” y contra el principio de reciprocidad en la justificación de los derechos y las libertades que los ciudadanos se conceden para organizar sus relaciones y sus intercambios sociales básicos. Por eso no deja de resultar paradójico que muchos de los protagonistas que están azuzando la intolerancia de esta manera, haciendo llamamientos a la proscripción o fomentando teorías sobre la desigualdad de las inteligencias para el razonamiento público, se perciban a sí mismos dentro del liberalismo político.
La distancia entre lo que devuelve el espejo en el que los ciudadanos se reconocen y las prácticas sociales en las que efectivamente desarrollan su vida social es algo que afecta y fisura desde dentro a todas las posiciones ideológicas. Pero estamos frente a algo diferente cuando un juez de la corte suprema hace una proclama en la que se convoca a Rawls para luego terminar condenando con retórica jurídica a la doctrina comprensiva de un partido político por el mero hecho de que pretenda alojar derechos sociales dentro de la constitución de un Estado racional. Lo mismo vale para el supuesto liberalismo del legislador que vocifera como praxis política recomendada la consigna “ellos o nosotros”. También para los funcionarios que se apresuran a identificar la crítica pública de decisiones políticas o jurídicas con un acto de incitación a la violencia.
Si se afirma que criticar en el espacio público las decisiones de un juez o de un funcionario es un acto de violencia y una irracionalidad política que el Estado tendría que sancionar, entonces lo que se propone es que todas las decisiones importantes del Estado, sobre todo las que tienen que resolver conflictos, deben tomarse dentro de un espacio cerrado y ser aceptadas en silencio. Pero ese modelo de gestión del capitalismo -porque en buena medida de eso trata la cuestión de fondo- no guarda relación con los principios de las democracias liberales. Más bien se parece al fundamento cotidiano de los Estados autoritarios y de los partidos políticos iliberales. Este es el juego de espejos invertidos en el que los partidos de derecha en Argentina sucumben y hoy les impide terminar de asumir su compromiso con una democracia pluralista basada en la protección de los derechos humanos.
Toda esta movilización de fantasías autoritarias a través del sistema judicial no sólo deteriora al derecho y la calidad de la democracia. Lo más trágico en este momento es que esa mentalidad punitiva sólo sirve para agigantar los fantasmas de las diferencias sociales, para alejarnos de las controversias políticas reales y para anular la discusión urgente que necesita nuestro país para enfrentar las crisis que están dejando a nivel global el agujero de la pandemia y la tragedia delirante de la guerra en Europa.
Por Ezequiel Ipar para Revista Anfibia