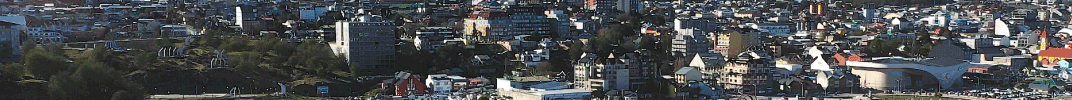Regreso a Los versos satánicos





El mundo cambió radicalmente, ¿pero cuándo? No fue el 11 de septiembre de 2001, como puede pensarse: en ese momento, sin duda, ya todo estaba jugado. En El naufragio de las civilizaciones, Amin Maalouf remonta a 1979 lo que llama “el gran viraje”, y hay que reconocer que esta hipótesis no carece de argumentos: elección de Margaret Thatcher en el Reino Unido, revolución iraní, acceso al poder de Deng Xiaoping –que llevará a China a la economía de mercado–, ocupación de Afganistán por las tropas soviéticas, sangrienta toma de rehenes en la Gran Mezquita de La Meca por fundamentalistas sauditas y egipcios. Esta seguidilla de acontecimientos perfila y anuncia el mundo remodelado tal como hoy se lo conoce: auge de la globalización neoliberal; agotamiento de la opción comunista; surgimiento del islam político. Innegablemente, el mundo se bifurca en 1979.
Sin embargo, faltarían diez años más para que alcance su punto de no retorno. En 1989, todos comprendieron de inmediato el momento histórico que significó la caída del Muro de Berlín. Pero 1989 es también el año de otro acontecimiento de una importancia incalculable, de cuya dimensión entonces nadie se dio cuenta realmente. La fatwa pronunciada por el imán Ruhollah Khomeini contra Salman Rushdie, por su novela Los versos satánicos, reinstauró el delito de blasfemia a escala mundial, y la sentencia fue la pena de muerte. Me acuerdo, entonces, de la estupefacción y la condena generales. Pero lo que habíamos considerado en ese momento una monstruosidad anacrónica era de hecho un dique que acababa de estallar. Sólo las mentes más lúcidas comprendieron las implicaciones del escándalo que se desarrollaba ante nuestros ojos, dando muestras de una presciencia tanto más destacable cuanto que el resto del mundo, rápidamente olvidadizo, se mostraba finalmente menos indignado que incómodo. “Una tormenta de la que nadie conoce el fin”, escribía Milan Kundera… en 1993.
Rushdie, Charlie Hebdo, Samuel Paty. Cuánta razón tenía Kundera. Una novela, dibujos, una clase en un colegio secundario. El choque, el combate, la derrota. Todo el mundo conoce las caricaturas, y lo que se les reprocha: vulgaridad, provocación inútil, leña al fuego, falta de respeto, inmadurez irresponsable, racismo y, por supuesto, islamofobia. Hasta los argumentos más extraños: habría que entender el “daño moral” infligido a los musulmanes que mantienen una “relación afectiva con Mahoma” . Pero, como siempre, los golpes más duros fueron aquellos que provenían de donde menos se esperaba: así, Umberto Eco declaró que era “descortés” caricaturizar a Mahoma. Sorprendente toma de posición por parte del autor de El nombre de la rosa, teniendo en cuenta que la gran novela del escritor italiano es en su totalidad una condena al fanatismo religioso y, precisamente, a la censura: en el siglo XIV, unos monjes se asesinan entre sí en un monasterio para impedir la difusión de un libro de Aristóteles que exalta la risa, considerada diabólica. La adaptación de Jean-Jacques Annaud (aprobada por Eco) mostraba incluso al personaje interpretado por Sean Connery, Guillermo de Baskerville, extasiado frente a ilustraciones que representaban a un burro enseñando los Evangelios a los obispos, al Papa como un zorro y al abad como un mono: en suma… caricaturas. El argumento de Eco, para justificar esta aparente contradicción, era el siguiente: “Un principio moral busca evitar ofender la sensibilidad religiosa del prójimo. […] Si yo fuera Charlie, no me burlaría de la sensibilidad musulmana o cristiana (ni tampoco de la de los budistas)”.
Profana, antidogmática, blasfematoria
Habría mucho para decir de esta retórica endeble que reduce las posibilidades de criticar las religiones a muy poco; pero, en fin, aceptemos por un instante el principio del cuestionamiento interno: sólo los católicos tendrían derecho a burlarse de los católicos, los protestantes de los protestantes, etc. Pues bien, es preciso comprobar que, en el caso de Rushdie, proveniente de una familia india musulmana, esta regla tácita no habría bastado para evitarle los problemas. (Eco, curiosamente, parecía haber olvidado que el factor interno, en caso de “blasfemia”, era más bien una circunstancia agravante.) Al resultar este argumento inoperante, ¿qué sucede con los demás reproches? ¿Fue Rushdie “descortés”, “vulgar”, “irrespetuoso”, “irresponsable”? ¿Cómo saberlo? Todo el mundo vio las caricaturas, pero ¿quién leyó las setecientas páginas de Los versos satánicos? Según Kundera (que exagera un poco), nadie. En Los testamentos traicionados, el escritor franco-checo explica cómo el escándalo mató a la novela, reduciéndola a un elemento de prueba cuyos defensores no se molestaron en conocer. Ahora bien, ¿de qué se trata?
Es la historia de Gibreel, célebre actor de Bollywood, cuyo avión explota en pleno vuelo, y que cae por el aire en compañía de Saladin, un indio que vive en Londres, con quien discute, canta canciones y se pelea. Milagrosamente, los dos hombres caen sin sufrir daños en una playa inglesa. Y mientras seguimos las desventuras de Saladin, que comienza una lenta metamorfosis en macho cabrío mefistofélico y debe ocultarse en el seno de una comunidad india de la que siempre había querido escapar, Gibreel sueña. Sueña que es el arcángel Gabriel en su montaña, pero que no sabe qué decir cuando Mahoma acude a él para recoger la palabra de Dios. Así, cuando el Profeta le pregunta si debe aceptar, tal como las autoridades locales se lo pidieron, conservar en la nueva religión de Alá a tres diosas de su panteón, a las que se les concedería el rango de divinidades secundarias, Gabriel/Gibreel, perplejo, inseguro, responde primero afirmativamente, antes de echarse atrás en un encuentro ulterior, explicándole a Mahoma que Satán había tomado momentáneamente la apariencia del arcángel para sugerirle esa idea impía. La mención de esta duda, tal como la cuenta Rushdie, o de este engaño, es conocida desde 1860 bajo el nombre de “versos satánicos”. A continuación en la novela, un libelista pagano, huyendo de las represalias de los adeptos a Mahoma, se refugia en un burdel donde rebautiza a las prostitutas con el nombre de cada una de las doce mujeres del Profeta. Estos son esencialmente, en medio de mil aventuras de las que nunca se sabe muy bien si son vividas o soñadas, los dos puntos problemáticos que justificaron la famosa fatwa. No hay más dios que Dios, y con Mahoma no se bromea. Fin de la discusión.
Nadie, pues, que vea que esta novela de una riqueza infinita era una espléndida reescritura de El maestro y Margarita y una larga conversación con Mijail Bulgákov. Nadie que comente su filiación con el realismo mágico de Gabriel García Márquez. Nadie que señale los guiños a Samuel Richardson (uno de los personajes se llama Pamela Lovelace), la influencia de Martin Amis en las escenas de la vida moderna londinense o incluso (excepto Kundera) la belleza flaubertiana –el Flaubert de Salambó– de los pasajes dedicados a la gesta de Mahoma. No hay más dios que Dios, dijeron aquellos que sólo leen un libro; luego el terror que se abatió sobre la novela y sobre todos aquellos que se acercaban a ella bastó para sofocar todo comentario literario. Las únicas cuestiones fueron temas de edición: ¿había que publicarla?, ¿había que retirarla? Y, más tarde: ¿había que publicarla en edición de bolsillo, con el riesgo de relanzar la máquina infernal?. Una de las más bellas novelas de fines del siglo XX nunca estará en el programa de literatura comparada de los concursos docentes. Rushdie jamás ganará el Premio Nobel. La idea, natural, lógica en otras circunstancias, parece casi incongruente, al estar hoy la amenaza tan integrada, adquirida. ¿Y por qué? ¿Por semejantes pequeñeces, realmente?
Una buena novela es lo contrario a un texto sagrado. Su principal característica es la irresolubilidad; la suspensión de incredulidad que exige del lector es un simple contrato, que éste puede romper en cualquier momento. La novela se sabe ficción. El texto sagrado pretende ser verdad. Profana, antidogmática, la novela es blasfematoria en esencia. “Con Los versos satánicos es pues el arte de la novela como tal el que es incriminado”. Puede pensarse que se trata de un objetivo menor. Es posible batirse en retirada como Guillermo de Baskerville, que, cuando sus dichos comienzan a oler a chamusquina, realiza un prudente repliegue táctico: “Le pido perdón, venerable Jorge, dice. Mi boca ha traicionado mis pensamientos, no quería faltarle el respeto. Sin duda lo que usted dice es justo, y yo estaba equivocado”. Pero Guillermo sabe muy bien que estas humillantes abjuraciones no auguran nada bueno, ya que el derecho a la blasfemia no es ajeno a la libertad de expresión, ni a la libertad simplemente: es su condición previa. Entonces, es posible también, tranquilamente, metódicamente, sin alimentar ningún choque de civilizaciones, sin seguir la competencia milenaria entre Oriente y Occidente, tratar de quebrar este cerco mortal, desarmando las trampas de la estigmatización y la discriminación racial.
Morir por Rushdie
Primero, desterritorializar la cuestión. ¿Habría una religiosidad consustancial a los países musulmanes? Nada menos cierto, según Amin Maalouf, a quien le basta extraer de la historia reciente estos pocos ejemplos: Mohammad Mossadegh en Irán, quien gobernaba con los comunistas antes de ser derrocado por Estados Unidos; Gamal Abdel Nasser en Egipto, el héroe del mundo árabe, que fue el peor enemigo de los Hermanos Musulmanes; Yasser Arafat, que lideraba solo la resistencia palestina antes de ser desbordado por Hamas, a los que podría agregarse la Turquía de Mustafa Kemal, donde las leyes contra el velo islámico eran mucho más estrictas que en Francia, ya que fue prohibido en la universidad hasta 2008. Maalouf recuerda también que, antes de ser el primer país musulmán del mundo en número de habitantes, Indonesia había sido el tercer país comunista, detrás de la Unión Soviética y China, en número de adherentes (hasta su exterminio masivo). Por el contrario, se ha observado recientemente quiénes eran los más favorables al restablecimiento del delito de blasfemia, tras el asesinato de Paty: el arzobispo de Toulouse, el de Albi… Entre los más fervientes detractores de Rushdie figuraban el arzobispo de Canterbury y el de Nueva York, así como el gran rabino de Inglaterra. Cabe recordar también las increíbles declaraciones del papa Francisco tras los atentados contra Charlie. Sin sorpresa, Juan Pablo II había condenado firmemente Los versos satánicos.
Luego, historizar. (Pero, ¿cuánto tiempo antes de que el trabajo de los historiadores sea considerado blasfematorio?) Las religiones tienen una historia, los textos sagrados también: se sabe que no descienden del cielo. Hubo aproximadamente diez mil religiones desde el inicio de la humanidad. Los dioses de hoy terminarán en las bibliotecas de mañana. Prohibir la representación de una figura sagrada (ya que fue el primer motivo invocado contra las caricaturas de Charlie, independientemente incluso de la intención satírica) no responde a ningún imperativo moral: no es nada más que una costumbre (por otra parte, respetada de diversas formas a lo largo de los siglos).
Y finalmente, desacralizar: es el papel de la sátira y la novela. La sátira recuerda que las religiones son a menudo instrumentos de legitimación de ideologías ultrarreaccionarias que hacen que su autoridad se base en mandatos arbitrarios, sobre todo cuando se los toma al pie de la letra. En cuanto a la novela, al proponer su visión profana del mundo, contrarresta inevitablemente la lectura dogmática que hacen las religiones reveladas. La novela no impone nada. Rechaza toda forma de mandato y sólo propone visiones del mundo complejas, ambiguas, equívocas. ¿Quién se equivoca? ¿Quién tiene razón? La novela se cuida bien de pronunciarse. El resultado es que no se mata en nombre de Rabelais. No se mata en nombre de Rushdie.
Las caricaturas eran desde luego provocaciones (y estaban en su derecho), pero, en este caso, no eran “gratuitas”, ya que eran posteriores a la fatwa. De alguna manera, Paty murió para que viva la sátira. Charb, Cabu, Wolinski y sus amigos murieron para que viva Rushdie. Rushdie aún está vivo, pero, a lo largo de estos treinta y un años, en el transcurso de los cuales Hitoshi Igarashi, su traductor japonés, fue asesinado, su traductor italiano apuñalado y su editor noruego herido de tres balazos (estos últimos dos sobrevivieron), la recompensa por su asesinato no ha dejado de aumentar. El último aumento se remonta a 2016.
Por Laurent Binet